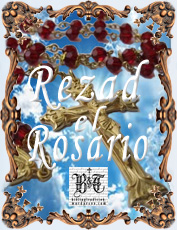☧
☧
☧
1.2. Naturaleza y origen de la secta
1.3. Doctrinas gnósticas o dualistas
1.4. La moral de los perfectos. La “endura”
1.5. Organización y difusión
2.2. Martirio de Pedro de Castelnau
2.3. Campaña contra el conde de Toulouse
2.4. La Batalla de Muret
4.2. La legislación civil contra la herejía
4.3. Orígenes de la Inquisición
4.4. Gregorio IX y Federico II
4.5. Nace la Inquisición Pontificia
4.6. Los primeros inquisidores
5.2. Preparativos del proceso
5.3. Desarrollo del proceso
5.4. La sentencia
5.5. El auto de fe o “sermo generalis”
5.6. Juicio sobre la Inquisición
6.2. Resultados de la Inquisición española
6.3. La Inquisición ante la ciencia y la santidad
☧
☧
1. LA HEREJÍA DE LOS ALBIGENSES
De las múltiples herejías que brotan y rebrotan en aquellos siglos de fe y de religiosidad, la más temible es la de los cátaros o albigenses. ¿Cómo se explica este fenómeno que una herejía de raíces próxima o remotamente orientales prosperase tanto en tierras de Occidente y en países profundamente católicos?
Empecemos por confesar que no conocemos bien sus orígenes y, por tanto, se nos escapan algunos elementos para dar con su perfecta explicación histórica. Podemos, sin embargo, adelantar varias razones. El catarismo arraigó tan hondamente en la Francia meridional, primero, porque no se trataba de una herejía puramente gnóstica, al modo alejandrino o persa, de altas especulaciones filosóficas y de complicadas fantasías religiosas, sino de un movimiento herético de consecuencias prácticas y morales, que aseguraba a los fieles la remisión total de los pecados y la salvación eterna; segundo, porque adquirió un carácter popular y fanático, que ayudó mucho a su difusión; tercero, por su aspecto reformista y acusador de los abusos de la nobleza eclesiástica, cuyas riquezas y costumbres mundanas escandalizaban al pueblo y daban en rostro a la burguesía laica, cuarto, por los restos de viejas herejías que no habían sido del todo exterminadas; quinto, porque justificaba la codicia de bienes eclesiásticos y favorecía las ambiciones políticas de ciertos señores feudales.
El apelativo de cátaros (que en griego significa puro), se les dio a estos herejes, generalmente en Alemania, durante el siglo XII, según lo refiere por primera vez el abad Egberto de Schönaugen. razón de tal denominación fue sin duda las semejanzas que se les encontraban con los novacianos, designados como «cátaros» por el Concilio de Nicea del año 325.
El pueblo los llamaba en algunas partes gazzari (de donde se deriva en alemán ketzer, hereje) y también catharini o patarini, quizá por confusión con los fervientes católicos de la Pataria milanesa, que combatían el matrimonio de los clérigos; pero el nombre que prevaleció fue el de albigenses, porque la ciudad de Albi (la antigua Albiga, de donde en francés albigeois y en latín albigensis) procedían los que se apoderaron de Toulouse, baluarte principal de la secta.
☧
1.2. Naturaleza y origen de la secta
Si hemos de creer a los primeros polemistas católicos que escribieron contra los albigenses, la doctrina de estos herejes tiene origen maniqueo. Esto es lo que hasta nuestros días se ha venido afirmando casi unánimemente. Decíase que los maniqueos, tan perseguidos en el Imperio romano, perduraron ocultos en el Oriente, reaparecieron en los paulicianos de Siria y de Frigia, en los herejes gnósticos del siglo VII y siguientes y en los bogomilos de Bulgaria, fundados en el siglo X por un tal Basilio, a quien por sus errores gnósticos mandó quemar el emperador. De Bulgaria se habrían extendido por Dalmacia, a Italia y Francia, y por Hungría a Bohemia y Alemania.
Bien dice el P. Dondaine que si los polemistas católicos de la Edad Media hubiesen estado bien informados sobre las otras gnosis dualistas de origen cristiano, como lo estaban sobre el maniqueísmo, no hubieran afirmado tan tajantemente el carácter maniqueo del catarismo (A. DONDAINE, Nouvelles sources, p. 467)
El historiador protestante Carlos Schmidt en su Histoire et doctrine de la secte des Cathares es de parecer que la herejía vino de los países eslavos, y que allí nació, tal vez en algún convento búlgaro, hacia el siglo X.
Otros opinan que el fenómeno se explica sin conexiones con el Oriente. C. Douais apunta al priscilianismo y P. Alexhandery piensa más bien en el marcosianismo o herejía de Marcos el Gnóstico, cuyos discípulos predicaron en el valle del Ródano, según escribe San Ireneo. Pero, ¿en qué país de Europa se puede rastrear de algún modo la pervivencia oculta de esas sectas?
Antes del año 1000 no tenemos ninguna noticia de la aparición del catarismo en la Europa occidental. A fines de ese año, según testimonio de Raúl Glaber (Historiarum sui temporis libri quinque), se presenta aislado el caso de un tal Leutardo de Chalons, cuya aversión al Antiguo Testamento, al matrimonio y a la imagen de Cristo, puede tener alguna relación con el catarismo. Lo mismo es lícito sospechar de una herejía procedente de Italia, o al menos de una mujer italiana que según el mismo cronista, aparece en Orleans en 1023.
Se ha conjeturado -y no sin fundamento-, que la herejía albigense es de origen enteramente medieval, sólo que sus seguidores, a fin de autorizarlas con un nombre ilustre, trataron de entroncarlas con las sectas más espiritualistas de la Antigüedad y acentuaron deliberadamente el parecido. También cabe imaginar que algunos maestros de las escuelas de Francia, estudiando en las obras de los Santos Padres las doctrinas de los antiguos herejes, se hubieran contagiado de sus errores.
Lo cierto es que si en el siglo XI se dan casos esporádicos de herejía, en el siglo XII pululan en todas partes, especialmente en Francia y en el norte de Italia, de tal manera que las autoridades civiles se alarman y apelan a procedimientos severísimos de represión.
San Bernardo recorre la Aquitania y el Languedoc, y no ve más que templos sin fieles, fieles sin sacerdote, sacerdotes sin honor, cristianos sin Cristo. Se dirá que eso es oratoria, pero escúchese algo más tarde, en 1177, la voz de un laico, el conde Raimundo V de Toulouse, en su súplica al abad del Cister: «La herejía ha penetrado en todas partes. Ha sembrado la discordia en todas las familias, dividiendo al marido de la mujer, al hijo del padre, a la nuera de la suegra. Las iglesias están desiertas y se convierten en ruinas. Yo por mi parte he hecho lo posible por atajar tan grave daño, pero siento que mis fuerzas no alcanzan a tanto. Los personajes más importantes de mi tierra se han dejado corromper.
La multitud sigue su ejemplo, por lo que yo no me atrevo a reprimir el mal, ni tengo fuerzas para ello. (A. LUCHAIRE, Innocent III et la croisade París 1905, p. 7-8. El cronista Ademaro de Chaubannes asegura que en 1022 fueron reprimidos ciertos herejes maniqueos en Toulouse (ML 141,71).
☧
1.3. Doctrinas gnósticas o dualistas
No había uniformidad perfecta de ideas entre todos los secuaces del catarismo. Los de tendencia más moderada, particularmente los italianos de Concorezzo, no admitían sino un dualismo muy relativo. Hablaban de dos principios, pero sólo el principio bueno era eterno; el otro, el principio malo, no era un ser supremo y eterno sino un espíritu caído, es decir: Satanás. TAmpoco la materia era propiamente eterna, porque la había creado Dios, principio del bien, al crear los cuatro elementos -tierra, agua, aire y fuego-, con los cuales el principio del mal había luego plasmado y formado el mundo. Y también los espíritus habían sido creados de la nada por Dios. El origen del alma humana lo explicaban así: Dios permitió a Satanás que encerrase a los espíritus caídos en cuerpos materiales que acababa de formar del limo de la tierra. Satanás se alegró, porque de esa manera creía asegurarlos para siempre bajo su dominio, mas no previó que por la penitencia y otras pruebas se librarían de la prisión del cuerpo, retornando al paraíso perdido. (RAINERIO SACCONI, Summa de catharis, en MARTENE, Thesaurus novus anecdot, t. 5, 1774).
La mayoría de la secta profesaba un dualismo absoluto, con todas sus consecuencias. Así, por ejemplo, el Liber de duobus principiis, dado a conocer en 1939 por el P. Dondaine, libro de origen cátaro que ha venido a corroborar lo que ya sabíamos por otras fuentes, enseña que hay dos principios supremos, increados, eternos, entre los cuales existe una oposición radical e irreductible: el principio del bien, del cual procede el reinodel espíritu, y el principio del mal, del cual procede el reino de la materia. Estas procedencias, ya tengan carácter de emanación, ya de creación, ambas son eternas. No existe la Trinidad en sentido cristiano, porque el Hijo y el Espíritu Santo son emanaciones, quizá criaturas superiores, subordinadas al Padre. Dios no es omnipotente, porque su acción está limitada por el principio del mal, que se introduce en todas sus criaturas. Del espíritu bueno proceden todos los seres espirituales y el alma humana, mientras el cuerpo del hombre y los seres materiales proceden del principio malo. Por un pecado, que se explicaba de manera muy variada, buen número de los espíritus cayeron del mundo suprasensible, al mundo de la materia y fueron encarcelados en cuerpos sometidos al «principio de este mundo».
Compadecido de los espíritus cautivos, Dios misericordioso envió a Cristo para redimirlos. Cristo, emanación suprema de Dios, tomó un cuerpo meramente aparencial en María, la cual no era mujer, sino puro ángel. Entró en ella por un oído y salió por el otro en forma humana, sin contacto alguno con la materia, que es esencialmente mala.
No podía por lo tanto sufrir o morir, sino en apariencia. La redención consistió en manifestar Cristo a los hombres la grandeza originaria del elemento espiritual que en ellos se encierra, y en enseñarlos a liberarse del elemento material.
Por supuesto, negaban la resurrección de la carne; admitían en cambio la metempsicosis o transmigración de los espíritus de un cuerpo a otro, hasta cumplir el ciclo de sus expiaciones y remontarse al cielo. No hay otro infierno que el reino de la materia. Todo sucede fatal y necesariamente en ambos mundos, y ni en Dios ni en las criaturas se da el libre albedrío.
Algunos aceptaban toda la Biblia; otros el Nuevo Testamento en su integridad y del Antiguo sólo los libros proféticos. Generalmente abominaban de la Sinagoga y la Ley Mosaica, identificando al Dios de los judíos con Satanás.
☧
1.4. La moral de los perfectos. La «endura»
Como para salvarse era preciso liberar el alma del cuerpo, el espíritu de la materia, se comprende que la moral y la ascesis derivadas lógicamente de aquella teología fuesen inhumanamente duras. En efecto, a fin de incorporar lo menos posible de materia y disminuir progresivamente la acción del cuerpo sobre el alma, practicaban ayunos prolongados de cuarenta días tres veces al año, y en las comidas se abstenían completamente de carnes, huevos y lacticinios. Unos guardaban este régimen casi exclusivamente vegetariano por horror a la materia, otros por la creencia en la metempsicosis, pues pensaban que en los animales residían las almas de hombres que no pertenecieron a la secta.
Tenían por el acto más material de todos, y por tanto el más aborrecible, el de la generación, aun entre esposos legítimos; de ahí su horror al matrimonio, que al propagar la vida multiplica los cuerpos en servicio de los intereses satánicos. El uso del matrimonio era para ellos más gravemente pecaminoso que el adulterio, el incesto o cualquier otro acto de lujuria, porque se ordena directamente la procreación de los hijos, lo cual es esencialmente demoniaco.
Lejos de haber sido instituído por Dios, el matrimonio fue prohibido en el paraíso, cuando el Señor vedó a Adán y Eva comer la fruta del árbol central. El catarismo, pues, imponía una castidad perfecta y perpetua. No contento con destruir de este modo la familia, combatía no pocas instituciones sociales, como el juramento de oficio, la participación en cualquier proceso criminal, la pena de muerte y todas las guerras, aun las defensivas. Esta condenación del ejército y de la justicia, ¿no era abrir la puerta al anarquismo y a la ruina de la sociedad?
Su pesimismo radical ante la vida los conduciría, con perfecta lógica, hasta el suicidio. Había quienes se hacían abrir las venas en un baño y morían suavemente; otros tomaban bebidas emponzoñadas o se daban la muerte en diversas maneras. La más usada era la endura, lento suicidio, que consistía en dejarse morir de hambre. De los casos que conocemos, algunos acabaron su vida al cabo de sólo seis días de ayuno absoluto; otros duraron siete semanas e inmediatamente eran venerados como santos y propuestos al pueblo como modelos.
Esa moral y esa ascesis que hemos descritos obligaban solamente a los perfectos, no a los simples creyentes, que eran la mayoría.
☧
Dentro de la clase de los perfectos había una especie de jerarquía, consistente en obispos o diáconos. No existía un jefe supremo, como a veces se ha dicho, sino que la secta era una federación de iglesias. En Francia se contaban cuatro: las del país de langue d´oil, de Toulouse, de Albi y de Carcassonne, según la enumeración que hace Rainerio Sacconi, el cual no nombra la iglesia de Razés, quizá porque en su tiempo no se había organizado todavía.
En Italia, según el mismo autor, eran seis: la de Alba o Desenzano, junto al lago de Garda; la de Baiolo, de Concorezzo, de Vicenza, de Florencia y del Valle de Espoleto. Y otras seis en Oriente: la latina y la griega de Constantinopla, la de Eslavonia, la de Filadelfia, la de Bulgaria y la de Drugucia o Traghu, en Dalmacia.
Al frente de cada una de estas iglesias o diócesis había un obispo. Siempre que el obispo se hallaba presente era él quien presidía las asambleas. Como ayudantes y sustitutos, tenía a su lado dos vicarios (filius maior y filius minor). Por debajo de ellos estaban los diáconos, que eran los prepósitos de cada feligresía o comunidad. Estos diáconos viajaban sin cesar por los pueblos de su región, predicando y enseñando la auténcica doctrina de la secta a los creyentes y a los perfectos.
Todos los perfectos tenían obligación de hacer lo posible por ganar adeptos, y pecaba gravemente el que, tratando con un individuo extraño a la secta, no tratara de convertirlo. Así se explica su enorme proselitismo. De mil maneras hacían la propaganda: frecuentemente ejercían la profesión de médicos para introducirse más fácilmente en las familias para imponer al enfermo el rito del consolamentum, especie de bautismo cátaro, también mantenían talleres y oficinas, especialmente de tejidos, para influir como patronos en los aprendices. De ahí que el nombre de tisserand (tejedor) en Francia, fuera sinónimo de hereje.
No poseemos datos concretos y seguros para trazar una estadística de su difusión en los diversos países. Se afirma que el número de perfectos esparcido por Europa serían unos 14 000 (J. Guiraud, Histoire de l´Inquisition), una insigificante minoría si se le compara con el de creyentes. La región más poblada de cátaros era sin duda el mediodía de Francia. De su fuerte densidad herética se puede juzgar por los contingentes de tropas que levantaron contra los cruzados de Simón de Monfort. Guillermo de Tudela, el autor de la Chanson de la Croissade, asegura que los alzados en armas contra los católicos pasaban de 200 mil, cifra indudablemente exagerada. Reducida a la cuarta parte, todavía nos da fundamento para suponer que la herejía había echado largas y profundas raíces en una región que espontáneamente lanzaba al combate 50 mil hombres.
☧
2. LA CRUZADA CONTRA LOS ALBIGENSES
Una terrible amenaza se cernía sobre la Iglesia dentro de Europa al ceñir la tiara Inocencio III: la herejía de los albigenses. El papa afirmó que estos herejes eran más peligrosos que los sarracenos, y modernos historiadores no vacilan en afirmar que la Iglesia corrió entonces un riesgo no menos grave que el de la invasión islámica del siglo VIII.
☧
Los cátaros habían inficionado a Europa con su doctrina, más que herética, anticristiana. Extendíanse desde la desembocadura del Danubio hasta los Pirineos, formando concentraciones en Lombardía y en el sur de Francia. Un poderoso núcleo, además del de Milán y Toulouse, era la ciudad de Albi, de donde les vino el nombre de albigenses.
Alimentaban un odio feroz contra la Iglesia Católica, odio que en muchas ocasiones se mostraba en el saqueo de templos, en atentados sacrílegos, asesinato de clérigos y fieles. Resultaban además peligrosos para la sociedad por sus doctrinas contrarias al matrimonio y a la propagación de la especie.
En las regiones de Languedoc y Aquitania la mayor parte de la nobleza les era favorable entre otras razones porque la secta albigense, al negar a la Iglesia el derecho de poseer bienes terrenos, justificaban su despojo. Como esos nobles actuaban a modo de príncipes soberanos del país, ya que en aquellos tiempos feudales la autoridad y la potestad directa del rey eran casi nulas, y como el clero no gozaba de mucho prestigio por sus mundanas costumbres, la herejía encontraba fácil pábulo y grandes facilidades de propagación.
Ante la seriedad del peligro, cada día más grave, varios concilios de los siglos XI y XII dictaron medidas severas contra ciertos herejes que pudieran estar emparentados con los cátaros.
Y el papa Alejandro III, en el último capítulo del concilio Lateranense III (1179), fulminó el anatema contra los que públicamente enseñaban su error y seducían a muchos cristianos in Gasconia, Albeesio et partibus Tolosanis, exhortando a los nobles a tomar las armas para la defensa del pueblo fiel contra los herejes. Al año siguiente el cardenal legado Enrique de Albano fue enviado al frente de una Cruzada contra Roger II, conde de Béziers y Carcasona. Otro decreto expidió el Papa Lucio III contra los cátaros en la reunión que tuvo con el emperador Federico I en Verona el año de 1184.
Inocencio III, al principio de su pontificado, no se mostraba partidario de la represión violenta, diciendo que deseaba «la conversión de los pecadores, no su exterminio», y conforme a estos criterios de blandura y suavidad, intentó atraerlos al recto camino por medio de misioneros que los disuadieran de su error. En 1198 envió como legados pontificios a los cistercienses Rainerio y Guido. Rainerio murió pronto, después de un viaje a España, y en 1200 fue sustituido por Juan Pablo, cardenal de Santa Prisca, a quien ayudó el conde de Montpellier, uno de los pocos nobles sostenedores de la ortodoxia. En 1203 volvió el Papa a enviar a dos monjes cistercienses de la abadía de Fontfroide, cerca de Narbona, llamados Pedro Castelnau y Rodolfo de Fontfroide, a los cuales se juntó luego el abad del Cister Arnaldo Amaury con autoridad de legado apostólico, ya que el cardenal de Santa Prisca dejó pronto de figurar.
Debían estos misioneros enseñar la doctrina verdadera, castigar a los clérigos que tuviesen trato con los herejes, disputar con los extraviados, a fin de convencerlos con razones y, en último caso, excomulgar a los contumaces.
☧
2.2. Martirio de Pedro de Castelnau
Las autoridades civiles de Toulouse prometieron a los cistercienses defender la fe; la burguesía se mostró indiferente y siguió favoreciendo a la secta. El rey de Aragón Pedro II, soberano de varios territorios del Languedoc, llamó a los herejes a un coloquio religioso, donde los oradores ortodoxos pudieron refutar los falsos dogmas de aquellos. Pero ciertos obispos, como los de Narbona y Béziers, celosos de los poderes de los legados, les hicieron sorda oposición.
Pronto se persuadieron los predicadores de la fe, empezando por Pedro Castelnau, que su labor sería infructuosa si no se depuraba la jerarquía y se atacaba a los herejes con la fuerza de las armas..
Pidieron los legados al Papa la deposición del arzobispo de Narbona, Berengario; éste apeló a Roma, y aunque reprendido por Inocencio III, logró mantener su sede, y a fin de dar alguna satisfacción al Papa, entregó al campeón de la ortodoxia contra los albigenses, Domingo de Guzmán, la importante iglesia de San Martín de Limoux, que desde entonces perteneció siempre a los dominicos.
Entre 1204 y 1205 dimitieron o fueron retirados de sus cargos los obispos de Viviers, Béziers, Agde y Toulouse. No por eso disminuyó la fuerza de la herejía. Viendo el escaso éxito de los misioneros cistercienses, el obispo español Diego de Osma y su compañero Santo Domingo de Guzmán, llegaron a la convicción de que una de las causas del fracaso era la vida fastuosa de aquellos prelados. Por eso ellos dieron comienzo a un apostolado más evangélico, predicando con el ejemplo tanto más que con la palabra, llevando una vida de extrema pobreza y humildad, de austeridad y penitencia, táctica que fue del agrado de Inocencio III, quien la aprobó y recomendó el 17 de noviembre de 1206. Hubo conversiones, aunque no muchas. El obispo Diego, iniciador del nuevo apostolado, tuvo que emprender un viaje a su diócesis en 1207 y murió poco después.
Santo Domingo continuó predicando con los cistercienses, y reuniendo compañeros fundó la Orden de Frailes Predicadores (dominicos). Mientras tanto, las tentativas para hacer intervenir al rey de Francia con fuerzas militares resultaban infructuosas.
Amparados por los nobles, seguían los albigenses cometiendo atropellos, se adueñaban de los templos católicos, utilizándolos para sus reuniones; saqueaban monasterios e insultaban a los frailes. Un día el legado Pedro de Castelnau increpó duramente a Raimundo VI, conde de Toulouse porque, lejos de prestar su apoyo y favor a la ortodoxia, como lo había hecho su padre Raimundo V (1144-1194), contemporizaba con los herejes y no cumplía las promesas hechas. Al día siguiente, 15 de febrero de 1203, Pedro de Castelnau caía muerto de un lanzazo por un súbdito del conde.
Acaso no fue Raimundo el responsable del crimen, pero es cierto que todos los católicos a él le echaron la culpa. El mismo Papa lo da por seguro cuando en carta de 10 de marzo de los obispos del sur de Francia, después de hacer la apología -que es como una canonización- del santo mártir, manda declarar a los súbditos del conde de Toulouse libres de todo juramento de obediencia y sumisión. No era ésta la primera vez que sobre Raimundoi se lanzaba la excomunición.
Entonces fue cuando Inocencio III se convenció de que los medios suaves a nada conducían. Era preciso emplear la fuerza. Dice la Chanson de la croissade des albigeois que el Papa «con la grande aflicción, llevándose la mano a la barba, invocó a Santiago de Compostela y a San Pedro de Roma». En seguida, escribió al rey y a los condes de Francia que saliesen a luchar contra el conde de Toulouse para desposeerle de sus dominios, e hizo que el legado Arnaldo, abad del Cister, predicase la Cruzada en todo el reino.
Felipe Augusto, en guerra contra el rey inglés Juan sin Tierra y el emperador alemán Otón IV, no creyó conveniente distraer sus fuerzas militares, y no dio un paso contra Raimundo; Arnaldo, en cambio, logró reunir en Lyon (junio de 1209) un ejército de caballeros y soldados, a los que él mismo acaudilló contra la ciudad de Béziers. El 12 de julio ésta caía en poder de los cruzados; Narbona y otros castillos se rindieron sin oposición; Carcasona capituló el 15 de agosto y su vizconde Raimundo Roger murió en prisión.
☧
2.3. Campaña contra el conde de Toulouse
Raimundo VI se alarmó al ver que corría el peligro de perder sus estados, se sometió de nuevo al legado pontificio Milón, suscribiendo todas las proposiciones que se le presentaron y entregando, como prenda de seguridad, siete de sus castillos de Provenza. Con esto, el 18 de julio de 1209 fue absuelto de la excomunión.
Al tratar de nombrar un señor que dominase en los países recién conquistados, muchos de los nobles rehusaron el ofrecimiento. Simón de Montfort, que acababa de regresar de Palestina, aceptó, por fin, el 16 de agosto, y quedó desde aquel momento constituido en jefe de la Cruzada.
El concilio celebrado en Aviñón el 6 de septiembre de 1209 por el legado Milón y su colega Hugo, obispo de Rietz, con asistencia del episcopado y de los abades de Provenza, excomulgó a Raimundo y dictó severos decretos disciplinares, a fin de extirpar las causas y ocasiones de la herejía, empezando por declarar que los primeros culpables eran los obispos, mercenarii potius quam pastores.
El conde de Toulouse se presentó en Roma, justificándose ante el Papa y pidiendo se le devolviesen los siete castillos que había entregado a la Santa Sede en fianza de su fidelidad. Inocencio III le recibió con benignidad y le prometió la devolución en el caso que cumpliese las condiciones que se le impondrían.
A este fin ordenó que, reunidos los legados en un concilio, examinaran si efectivamente el conde había abandonado la fe católica y si tenía complicidad en el asesinato de Pedro de Castelnau. En dicho concilio (Saint-Gilles, septiembre 1210) los legados desconfiaron de las buenas palabras de Raimundo y no dieron crédito a sus razones. En otra reunión tenida en Narbona (enero 1211) sólo se le impuso la condición de expulsar a los herejes de sus dominios.
Como esto se le hacía al conde demasiado duro, no se llegó a su reconciliación con la Iglesia. Condiciones semejantes se impusieron al conde de Foix, y como también se resistiera, el rey Pedro II de Aragón, soberano de la mayor parte del condado, tomó el castillo de Foix.
Las condiciones que se impusieron al conde de Toulouse en el sínodo de Arlés (1211) eran tremendamente duras; no sólo debía arrojar de sus tierras a todos los herejes y arrasar los castillos y plazas fuertes de su condado, sino que se le imponía la obligación de partir a Tierra Santa y no regresar sin permiso del legado apostólico.
Raimundo, tomando el documento, que contenía 14 preceptos a cuál más rigurosos, se lo enseñó a su cuñado, el rey Pedro II de Aragón, presente en el concilio. Como el rey se limitara a decirle una palabra que venía a significar «cómo te han reventado», Raimundo, indignado, salió de la asamblea y, excomulgado nuevamente, huyó a Toulouse, y la ciudad en masa de aprestó a resistir.
Entonces Simón de Montfort reemprendió la Cruzada, y con grandes refuerzos provenientes de Francia, Lombardía y Austria, se apoderó de Lavaur y otras fortalezas, hostigando a los herejes hasta tal punto que si no abjuraban iban derechos a la hoguera. La mayor parte prefería la muerte. Es triste advertir que este Simón de Montfort, jefe de los cruzados, acompaña sus conquistas con acciones de increíble fanatismo y crueldad. Y como el jefe, eran los caballeros que militaban bajo su mando. Al mismo Fulco, arzobispo de Toulouse desde 1205, tuvo el Papa que moderarle los ímpetus, recomendándole mayor benignidad.. Por doquiera que pasaban los cruzados dejaban como trofeo cadáveres de caballeros enemigos colgados de los árboles, montones de cuerpos carbonizados, pobres mujeres arrojadas al fondo de los pozos. Con razón se ha hecho notar que la Cruzada francesa contra los albigenses ofrece un carácter de FANATISMO CRUEL que jamás se encontrará en la Cruzada Española contra los moros.
☧
Con sus fuerzas reunidas, Simón de Montfort decidió que había llegado el momento de dar un primer ataque contra la ciudad de Toulouse, que defendían el conde Raimundo y los condes de Foix y Comminges. Pero como en auxilio de los sitiados se aproximó un ejército enviado por el rey inglés, Simón tuvo que levantar el cerco. El mismo Papa Inocencio III, en el verano de 1212, creyó que debía en justicia tomar bajo su protección los bienes del conde de Toulouse, ya que la acusación de herejía lanzada contra él no se probaba claramente.
Entonces Simón de Montfort lanzó su ofensiva hacia los condados de Foix, Bearn y Comminges, en unos momentos en que el Papa prefería dar por terminada la Cruzada albigense y concentrar tropas para la Cruzada española.
Pedro II de Aragón regresaba de España, donde había participado, junto con castellanos y navarros, en la victoriosa batalla de las Navas de Tolosa contra los musulmanes; y se quejó ante el Romano Pontífice de que las tropas de Montfort y Arnaldo Amaury (arzobispo de Narbona desde marzo de 1212), extendían su rapacidad sobre los feudos aragoneses y aun sobre tierras donde no había ni un solo hereje; añadía que el conde de Toulouse estaba dispuesto a cumplir con las condiciones papales y a combatir a los infieles en Oriente y en España, pero que Simón de Montfort sólo ponía obstáculos a la reconciliación.
Inocencio III mandó en enero de 1213 que se examinara atentamente este asunto, y mientras tanto prohibía al arzobispo continuar predicando la Cruzada, y a Simón le ordenaba someterse a la autoridad de Pedro II.
El monarca aragonés estaba en Toulouse, y desde ahí se dirigió al Concilio de Lavaur proponiendo a los obispos diversos medios para la reconciliación con los condes de Toulouse y Foix, cuñado suyo el primero y primo el segundo, además de sus vasallos los condes de Comminges y Bearn. Luego, viendo que estas intercesiones resultaban infructuosas, apeló al Papa, y desde entonces se constituyó en protector decidido de dichos condes. Al principio Inocencio III se inclinaba en pro de Pedro II, pero al recibir las informaciones del Concilio de Lavaur cambió de opinión, y envió una seria epístola al rey aragonés conminándole a no seguir apoyando a los herejes.
Pedro II hizo caso omiso de tales exhortaciones, y se dirigió con su ejército al castillo de Muret, a orillas del Garona, donde ocupaba una fuerte posición defensiva Simón de Montfort.
Al saber que los aragoneses se acercaban, Montfort no quiso dejarse encerrar en Muret, salió con sus tropas de la fortaleza a dar batalla. Los cruzados cargaron con tal ímpetu sobre los escuadrones delanteros de Pedro II, que los arrollaron por completo. El valeroso rey de Aragón, a la vanguardia, y habiendo perdido muchos de sus caballeros franceses, tomó sus armas y se batió bravamente, hasta morir en medio de la pelea, terminada la cual apareció su cadáver desnudo y despojado.
Era el 12 de septiembre de 1213, y tal fue la triste muerte de Pedro II el Católico, rey que en palabras de Menéndez Pelayo «hubiera quemado vivo a cualquier albigense o valdense que osara presentarse en sus estados».
Ahora Raimundo VI no podía pensar en ofrecer resistencia después de la muerte de su poderoso protector, así que se rindió y puso en manos de la Iglesia su cuerpo, el de su hijo, y todas sus posesiones. El Concilio de Montpellier y el Lateranense concedieron el condado de Toulouse a Simón de Montfort. Parte del territorio se cedió a Raimundo VII, hijo del conde vencido, pero posteriormente la misma ciudad de Toulouse llamó y abrió las puertas a Raimundo VII.
Cuando Simón de Montfort acudió a poner sitio a la ciudad, una pedrada en la frente llevó a la muerte al antiguo héroe de la Cruzada contra los albigenses, el 25 de julio de 1218. El viejo conde Raimundo VI murió en Toulouse de apoplejía en 1222. Su hijo Raimundo VII finalmente tuvo que buscar un acuerdo con la regente Blanca de Castilla, nuera de Felipe Augusto y madre de Luis IX. Mediante los arreglos con la regente de Francia, el joven conde de Toulouse cedía parte de sus territorios, declaraba obediencia a la Iglesia.
La cuestión de los feudos del mediodía de Francia se resolvió definitivamente con el tratado de París-Meaux en 1229 a favor de la monarquía francesa. Con esto Francia daba un paso decisivo hacia la unidad nacional bajo la dinastía de los Capetos, que consolidaría unos años más tarde San Luis IX.
Y Francia se libró de la herejía albigense, cuyos residuos sobrevivientes en algunas partes desaparecieron eventualmente, bajo la condena del catarismo por el Concilio IV de Letrán y la acción constante de la Inquisición; al finalizar el siglo XIII no se habla ya de albigenses en la historia de Europa.
☧
3. EL ANTISEMITISMO EN LA EDAD MEDIA: CRISTIANOS Y MUSULMANES
3.1. Orígenes del Antisemitismo
Las relaciones entre judíos y cristianos han sufrido muy diversas vicisitudes a lo largo de la Historia. Si en la Edad Antigua existía un judaísmo anticristiano, en cambio en la Edad Media, sin desaparecer aquél, puede hablarse más bien, al menos en determinados casos, de un cristianismo popular antijudío. En seguido veremos las causas.
Ya los antiguos emperadores cristianos, como se ve en el código de Teodosio y en el de Justiniano, trataron de restringir los derechos de los judíos en materia de propiedad, de sucesión y en sus relaciones sociales. Análogas restricciones hallamos en los concilios de la Francia merovingia y de la España visigoda. Porque en estas naciones se tomaban medidas violentas contra los hebreos, oaccionándolos tal vez a la conversión.
El Papa Gregorio I, hacia el año 600, expidió un decreto, por el que prohibía terminantemente tales violencias, aunque por otra parte inculcaba la separación de judíos y cristianos. Siguieron a este decreto otras muchas letras pontificias, en que los papas protegían a los judíos, al par de que les garantizaban la libertad de conciencia y los derechos civiles. Básica en este sentido fue la bula Sicut iudaeis, de Calixto II, confirmada por Eugenio III, por Celestino III y especialmente por Clemente III y Gregorio IX. Si este último Papa en la compilación de las Decretales dió nueva fuerza a las antiguas disposiciones, que restringían los derechos de los judíos, no lo hizo sino con el fin de proteger a los cristianos.
Desde el siglo XII, los judíos debían habitar separados de los cristianos en un barrio de los suburbios, que se decía en España judería y en otras naciones ghetto. Para que la distinción fuera más clara y consiguientemente se pudiesen evitar con más facilidad el trato mutuo y los noviazgos de personas de una y otra religión, se les obligaba, máximo desde el Concilio IV de Letrán, a llevar en el traje un distintivo, consistente en un gorro puntiagudo y una franja amarilla o roja cosida al vestido. Prohibíaseles el cohabitar con mujeres cristianas en calidad de mancebas (el matrimonio era nulo) o como criadas, a fin de evitar a éstas el peligro de apostatar; así como el comprar o vender esclavos cristianos y el forzar a nadie a la circuncisión.
No podían desempeñar cargos oficiales, si bien esta ley fue violada frecuentemente por voluntad de los mismos reyes. Lo mismo se diga de la prohibición que tenían los cristianos de consultar a los médicos o cirujanos judíos, a no ser en caso de necesidad. El culto judaico no podía celebrarse en público, ni era lícito construir nuevas sinagogas donde no las hubiese, pero sí restaurar las existentes. Gregorio IX y Honorio IV mandaron recoger los libros del Talmud, por el odio que respiran y las horrendas calumnias que contienen contra Cristo y el cristianismo.
Se ha dicho que los judíos, no pudiendo comprar tierras y así hacerse propietarios, tuvieron que dedicarse al comercio, a los negocios de dinero, al agiotaje; esto no es exacto. Lo que el régimen feudal y corporativo les impedía era llegar a ser grandes propietarios, pero Santo Tomás pensaba que los judíos deberían trabajar en cualquier oficio honesto, y Federico II en 1237 les tuvo que imponer el trabajo agrícola.
En Alemania, desde mediados del siglo XIII, al frente de la tesorería imperial solía estar un judío, y los de su raza y religión disfrutaban de la protección del emperador. En Inglaterra la charta iudaeorum ponía sus personas y propiedades bajo el amparo del rey. En 1205 reconvenía Inocencio III a Alfonso VIII de Castilla, porque parecía amar a la Sinagoga más que a la Iglesia.
☧
Con todo, el pueblo los aborrecía, y en muchas ocasiones se levantó contra ellos y derramó su sangre. Estas persecuciones cruentas tenían por causa unas veces la religión, otras la irritación popular contra la usura, y también la venganza de ciertos crímenes cometidos por aquellos.
La caza feroz contra los judíos comenzó en los momentos de mayor exaltación de las Cruzadas. Así vemos que ocurren grandes matanzas en las regiones del Rhin y del Mosela hacia 1096, cuando la primera Cruzada. Otro tanto acontece en Alemania, con ocasión de la segunda en 1146, y en Inglaterra durante la tercera, en 1190, y en Francia al tiempo de la cuarta, en 1198.
Pero el motivo más frecuente de las persecuciones solía ser económico. Eran los judíos, con los templarios y lombardos, los banqueros de Europa. Todo el dinero iba a parar a sus manos, y ejercían la usura de modo escandaloso, arruinando a los que se veían obligados a acudir a ellos. La Iglesia prohibía a los cristianos, como usurario, cualquier préstamo e interés; a los judíos, en cambio, se les toleraba el ejercicio de la usura, y eran los mismos papas y príncipes los que les demandaban empréstitos. A las bolsas de los judíos, repletas de oro, tenían que acudir los que, como Rodrigo Díaz de Vivar, necesitaban seiscientos marcos para pagar el sueldo a sus mesnadas.
Ya era mucho que Felipe Augusto les concediese en 1206 cobrar el 43 por 100; pero sabemos que rara vez se contentaban con eso, sino que exigían el 52, el 86, el 174 por 100; y lo más sorprendente y escandaloso es que un estatuto de Francia les permitía el 170, mientras Ottocar de Bohemia les daba omnímoda libertad de prestar al interés que quisiesen. En Castilla Alfonso el Sabio, por su «Carta pragmática», de 10 de marzo de 1253, les prohibió prestar dinero con lucro superior a «tres por cuatro». Lo mismo se decía en el fuero de Briviesca (F. CANTERA, La usura judía en Castilla en «La Ciencia Tmista» 43 (1931) p. 15).
A la terrible ociosidad que engendraban tan exorbitantes usuras en los pobres esquilmados, añadíase de cuando en cuando el rumor de crímenes espantosos perpetrados por aquellos mismos judíos que chupaban la sangre del pueblo. La mayoría de las veces tal rumor era falso, pero el vulgo es crédulo y fácil en tomar venganza.
En tiempos de peste y epidemia no era raro que las multitudes exasperadas se levantasen contra los judíos, acusándolos de haber envenenado las fuentes públicas. Tan horrendo crimen nunca lo cometieron los judios, pero se daba motivo para sospechar de ellos, y era que, aconsejados por sus médicos, se abstenían en ocasiones de beber en norias, balsas y cisternas, buscando sólo el agua corriente.
Con mayor fundamento se les acusaba otras veces de mofarse de la religión cristiana, de profanar sacrílegamente las hostias consagradas, de asesinar el Jueves Santo a algún niño cristiano, en sustitución del cordero pascual, o de crucificarlo el Viernes Santo en burla y escarnio de la muerte de Cristo. Sobre el «asesinato ritual» y la historicidad de algunos casos, véase F. VERNET, Juifs et chrétiens, en «Dict. d´Apolog.» p. 1704.
☧
Acaso en parte alguna encontraron tanta paz y seguridad como en la península Ibérica, lo mismo en el mediodía, dominado por los moros, que en el norte cristiano. Sabida es la notable participación de los judíos en la ciencia, arte y cultura arábigo-española. Recuérdese al cordobés Maimónides (Moisés ben Maimón, † 1204), uno de los mayores filósofos de la Edad Media, y al no menos célebre malagueño Avicebrón (Yehuda ben Gabirol † 1070); al poeta Abudhassan Yehuda († 1143) y a tantos otros que en las letras y en las ciencias, especialmente en la medicina, dejaron un nombre ilustre.
Cuando en Andalucía los de raza hebrea fueron perseguidos por el fanatismo de almorávides y almohades, hallaron refugio y protección entre los cristianos de Aragón y Castilla. Alfonso VI tenía por consejero al judío Cidelo, y por médico y administrador de sus ejércitos a Abén Xalib. Nada menos que 40,000 luchaban en las haces de aquel monarca en la batalla de Zalaca. Consejero de Alfonso VII y su almojarife o recaudador era el poeta Abén Ezra. Ramón Berenguer IV en 1149 concedió en Tortosa un sitio fortificado para que se estableciesen seseta familias hebreas. La aljama de ciertas ciudades tenía varias sinagogas, como Tudela de Navarra, de donde salió a explorar el mundo el célebre viajero Benjamín de Tudela († 1173). El rey San Fernando favoreció a los judíos, mereciendo que a su muerte el rabí Salomón le hiciera honorífico epitafio, pero aun prosperaron más las aljamas españolas bajo Alfonso el Sabio, en cuya labor científica colaboraron varios hijos de Israel.
No faltaron algunas persecuciones populares; éstas fueron más duras y frecuentes en el siglo XIV. Con todo, es cierto que siempre el nombre de judío era infamante, y en el siglo XII atestigua el converso Pedro Alfonso, de Huesca, que solía decir a la gente cuando juraba no hacer una cosa: «¡Judío seré yo si hago semejante cosa!» (A christianis iurando dicitur, cum aliquid quod nolunt facere rogantur; iudaeus sim ego, si faciam)
Las conversiones al cristianismo en España eran bastante frecuentes. La Iglesia, que los respetaba mientras permanecían fieles a la ley de Moisés, procedía severamente contra ellos, como contra herejes y apóstatas, si, después de convertidos al cristianismo, reincidían en su antiguo error. Y nunca dejó de haber apologetas y teólogos que defendiesen los dogmas católicos contra los prejuicios judíos y demostrasen la mesianidad y divinidad de Jesucristo. De los más notables fueron Pedro Alfonso (antes de la conversión), Moisés Sefardi († 1140), San Martín de León († 1203) y Ramón Martí († 1286).
☧
Que la Iglesia tiene también poder coercitivo (vis inferendae potestatem)) para aplicar penas temporales a sus súbditos, lo afirma Pío IX en el Syllabus, proposición 24, y lo confirma el Código de Derecho Canónico en el canon 2214 § 1: «La Iglesia tiene derecho connatural y propio, independiente de toda autoridad humana, a castigar a los delincuentes súbditos suyos con penas tanto espirituales como también temporales». A continuación añade en el art. 2 esta advertencia del Concilio de Trento: Meminerint Episcopi alique Ordinarii se pastores, non percussores esse, atque ita praesse sibi subditis oportere, ut non in eis dominentur, sed illos tanquam filios et fratres diligant».
Muchos autores, con Wernz-Vidal y A. Ottaviani, entienden dicho canon a la letra; porque la Iglesia, como sociedad perfecta, tiene que estar dotada por su divino Fundador de todo lo que es necesario para su conservación y propagación, y por tanto puede dar leyes y castigar a quien no las cumpla; otros minimistas, en sentido condicional, por ejemplo: «Pagad esta multa, si no queréis incurrir en excomunión o en otra censura de orden espiritual».
En el derecho o poder coercitivo de la Iglesia, ¿entra también el ius gladii? Teólogos y canonistas de los siglos XVI y XVII lo aseveraban comúnmente, siguiendo a Santo Tomás de Aquino. Los modernos, por lo general, lo niegan, como contrario al espíritu maternal de la Iglesia y no exigido explícitamente por ningún documento pontificio.
Pero si a la Iglesia no le incumbe el aplicar la última pena, posee por lo menos el derecho de reclamar el concurso del brazo secular, o del Estado, exigiéndole poner los medios coercitivos eficaces para impedir que el error y la herejía cundan y se propaguen entre los fieles.
Esto es lo que se hizo en la Edad Media. Otras penas temporales, más moderadas, tampoco las empleó por sí antes de 1448, en que el Concilio de Reims mandó encarcelar al hereje Eón de Stella. Más tarde Inocencio III, en el Concilio IV de Letrán, dictó contra los albigenses, la confiscación de sus bienes, y Alejandro IV extendió semejante medida aun a los herejes ya difuntos.
☧
4.1. La Iglesia y el castigo de los herejes
Norma fue de la Iglesia antigua valerse solamente de las censuras o penas espirituales. Decía Lactancio a principios del siglo IV: «La religión no puede imponerse por la fuerza; no hay que proceder con palos, sino con palabras» (Divin. instit.. 5,20: ML 6,613).
Conocido es el caso de Prisciliano, condenado a muerte por el emperador Máximo, a instancias de los obispos Hidacio e Itacio (385). Tanto San Ambrosio y San Martín de Tours como el Papa San Siricio protestaron indignados contra semejante pena capital, no porque en absoluto reprobasen la ley romana ni la sentencia imperial, sino porque no les parecía bien que la Iglesia, por medio de los obispos -y en este caso tan apasionados- tomase parte activa en una condenación a muerte.
En cuanto a San Agustín, consta que al principio se horrorizaba de los suplicios decretados por el emperador contra los donatistas; mas luego se retractó de su primera opinión, cuando se persuadió de que aquellos enemigos de la unidad de la Iglesia y de la paz social sólo con graves castigos podrían reprimirse. Pero, admitiendo la justicia de la pena de muerte, hizo todo lo posible porque no se aplicase. Así recomienda la lenidad cristiana al procónsul Donato: «Potestatem occidenti te habere obliviscaris, et petitionem nostram non obliviscaris» (Epist.. 100; ML 33,366). Lo mismo al tribuno Marcelo (Epist.. 133 ML 33,509-510).
Y San León Magno, en carta a Santo Toribio de Astorga, establece el principio de que el derramamiento de sangre repugna a la Iglesia, pero que el suplicio corporal, aplicado severamente por la ley civil, puede ser buen remedio para lo espiritual («Quae etsi sacerdotali contenta iudicio, cruentas refugit ultiones, severis tamen christianorum principium constitutionibus adiuvatur, dum ad spirituale nonumquam, recurrunt remedium qui timen corporale supplicium», ML 54,679).
En Oriente, San Juan Crisóstomo decía que la Iglesia no puede matar a los herejes, aunque sí reprimirlos, quitarles la libertad de hablar y disolver sus reuniones (In Matth, homil. 46; MG 58,477).
El Concilio XI de Toledo (año 675) en su canon 6 prohibe bajo las más rigurosas penas a aquellos que deben administrar los sacramentos del Señor, actuar en un juicio de sangre e imponer directa o indirectamente a cualquier persona una mutilación corporal. El mismo Inocencio III, tan celoso perseguidor de los herejes, era enemigo de que se les aplicase la pena de muerte, y en 1209 ordenó que la Iglesia intercediese eficazmente para que en la condenación quedara a salvo la vida del reo, lo cual se introdujo en el Derecho común y debía observarlo todo juez eclesiástico que entregaba al brazo secular a un reo convicto y obstinado.
En el primer milenio la Iglesia se inclinó a la benignidad en el trato a los herejes. El año 800 abjuró -no sabemos si con sinceridad- Félix de Urgel sus errores adopcionistas en el concilio de Aquisgrán. Esto bastó para que fuera restituido a su sede episcopal, sin mayor castigo. Medio siglo más tarde los concilios de Maguncia (848) y de Quierzy (849) declararon al monje Godescalco incurso en la herejía predestinacionista.
Godescalco no se retractó, y hubo de sujetarse a las penas temporales de la flagelación y la cárcel. Pero Hincmaro, presidente del Concilio de Quierzy, declaró que la pena de los azotes se le imponía «secundum regulam Sancti Benedicti», en conformidad con las prescripciones de la regla benedictina, que señala ese castigo a los monjes incorregibles o rebeldes.
La prisión fue la de un monasterio. Y nótese de paso que la prisión, como castigo o expiación de un crimen, es una medida relativamente mitigada y suave, como que es de origen monacal y eclesiástico; el Derecho romano no la conocía.
Hasta el siglo XII no piensan los papas en que la herejía tiene que ser reprimida por la fuerza. Es entonces cuando, alarmados por la invasión de predicadores ambulantes, que sembraban la revolución religiosa y a veces también la revolución social, mandan a los príncipes y reyes que procuren el exterminio de las sectas.
Así vemos que Calixto II en el concilio de Toulouse (1119), canon 3, e Inocencio II en el de Letrán (1139) canon 23, no contentos con excomulgar a los herejes, encargan su represión al Estado «per potestates exteras coercere praecipimus», represión que probabilísimamente se refería tan solo al destierro a la cárcel, de ningún modo a la pena de muerte.
Eugenio III, en el concilio de Reims (1148), se contenta con que los reyes no den asilo a los herejes. Alejandro III, en 1162, dice que más vale pecar por exceso de benignidad que de severidad. (Carta a Enrique, arzobispo de Reims).
Al año siguiente, en el concilio de Tours (1163), vista la perversidad de los albigenses, permite a los príncipes católicos que los cojan presos, si pueden, y los priven de sus bienes. Y lo mismo viene a decir el concilio Lateranense III (1179), concediendo además indulgencias a los que tomen las armas para oponerse virilmente a tantas ruinas y calamidades con que los cátaros, patarinos y otros perturbadores del orden público oprimen al pueblo cristiano.
En esta línea de rigor siguieron avanzando los Romanos Pontífices, impulsados, como se ve, no por prejuicios dogmáticos, sino por el peligro social de aquellos instantes y más de una vez contra sus propios sentimientos.
No fue ésta la única causa del cambio de actitud de la Iglesia respecto de los herejes. Intervino también, y de una manera decisiva, el ejemplo de la potestad civil.
☧
4.2. La legislación civil contra la herejía
Vamos a ver cómo la represión sangrienta de la herejía no arranca de los Pontífices, sino de los príncipes seculares; no del Derecho canónico, sino del civil.
Y es precisamente un emperador pagano el primero que debe figurar en la historia de la Inquisición contra los herejes. Diocleciano, así como persiguió sañudamente a los discípulos de Cristo, del mismo modo trató de exterminar a los maniqueos con un decreto del año 287, registrado en el Código Teodosiano, según el cual «los jefes serán quemados con sus libros; los discípulos serán condenados a muerte o a trabajos forzados en las minas». Este decreto lo agravará en cierto modo Justiniano, al decretar, en 487 ó 510, pena de muerte contra todo maniqueo dondequiere que se le encuentre, siendo así que el Código Teodosiano sólo los condenaba al ostracismo.
Constantino el Grande les confiscó los bienes a los donatistas y los condenó al destierro (316), al hereje Arrio y a dos obispos que rehusaron suscribir el símbolo de Nicea los desterró al Ilírico (325). El gran Teodosio amenazó con castigos a todos los herejes (380), prohibió sus conventículos (381), quitó a los apolinaristas, eunomianos y maniqueos el derecho de heredar, e impuso la pena capital a los encratitas y otros herejes, leyes confirmadas por Arcadio en 395, por Honorio en 407, por Valentiniano III en 428, a las que Teodosio II (408-450), Marciano (450-457) y Justiniano I (527-565) añadieron otras, declarando infames a los herejes y condenándolos al destierro, privación de sus derechos civiles y confiscación de sus bienes.
Los emperadores bizantinos del siglo IX dictaron severísimas leyes contra los paulicianos, y Alejo Comneno (1081-1118), al fin de su reinado, mandó buscar al jefe de los bogomilos, Basilio, y a sus secuaces; muchos de éstos fueron encarcelados y aquél quemado en la hoguera.
En Occidente, tal vez porque no surgieron sectas de tipo popular y sedicioso hasta el siglo XI, no tuvieron que padecer mucho los herejes. Recuérdese lo dicho de Félix de Urgel y de Godescalco. El mismo Berengario pudo libremente, durante largos años, predicar sus errores, aun después de haber sido condenado por varios sínodos. Sin embargo, ya por aquellas fechas corrían vientos de persecución, no en el mundo eclesiástico, sino en el civil y político. Era que las nuevas herejías que empezaron a pulular por todas partes, sobre todo las de carácter gnóstico o maniqueo, como entonces se decía, se presentaban con aire revolucionario aun en lo social.
Refiere Raúl Glaber que en 1023 trece eclesiásticos de Orléans convictos de maniqueísmo fueron degradados, excomulgados y quemados vivos «por mandato del rey Roberto y con el consentimiento de todo el pueblo».
Si el castigo que se les daba en Francia era el fuego, en Alemania, la horca. Así en 1052, el emperador Enrique III, que pasaba las Navidades en Goslar, mando ahorcar a un grupo de cátaros, según testifica la crónica de Hermann Contracto.
No era mucho más suave la pena en Inglaterra, pues el rey Enrique II en 1166, habiendo sabido que habían aparecido como una treinta de herejes, los hizo marcar en la frente con un hierro al rojo vivo, y después de azotarlos en público, los echó fuera, con prohibición de que nadie les diera alojamiento, por lo que en invierno murieron de frío. Consta igualmente que en Flandes, el conde Felipe, en 1183, extremaba la crueldad, confiscando los bienes y mandando a la hoguera a nobles y plebeyos, clérigos y caballeros, campesinos, doncellas, viudas y casadas.
El bárbaro rigor de Pedro II de Aragón contra los valdenses lo conocemos ya. De Felipe Augusto de Francia sabemos que hizo quemar a ocho cátaros en Troyes en 1200, uno en Nevers al año siguiente, otros muchos en 1204, y, obrando «tanquam rex christianissimus et catholicus», hizo quemar a todos los discípulos de Amaury de Chartres, hombres, mujeres, clérigos y laicos.
Bastan estos ejemplos para poner ante lo ojos cómo las autoridades civiles se adelantaron a las eclesiásticas en el castigo de los herejes. ¿A qué se debía aquella severidad de los reyes y príncipes en un asunto que a primera vista parecía caer fuera de su jurisdicción? Vivían profundamente la fe religiosa de sus pueblos, los cuales no toleraban la disensión en lo más sagrado y fundamental de sus creencias. Y esto no se atribuya a fanatismo propio y exclusivo de la Edad Media. Todos los pueblos de la tierra, mientras han tenido fe y religión, antes de ser víctimas del escepticismo o del indiferentismo, igual en Atenas que en Roma, en las tribus bárbaras que en los grandes imperios asiáticos, han dictado la pena de muerte contra aquellos que blasfeman de Dios y rechazan el culto legítimo.
Los cronistas medievales refieren muchos casos en que el pueblo exigía la muerte del hereje, y no toleraba que las autoridades se mostrasen condescendientes y blandas, por ejemplo aquel que cuenta Guillermo Nogent; descubiertos en Soissons (1114) algunos herejes, y no sabiendo qué hacer, el obispo Lisiardo de Chalons, dirigióse en busca de consejo al concilio de Beauvais; en su ausencia asaltó el pueblo la cárcel y, «clericalem verens mollitiem!», sacó fuera de la ciudad a los herejes detenidos y los abrasó entre las llamas.
Explicase también la severidad de las leyes civiles por el renacimiento que en el siglo XII experimentó el Derecho romano.
Ya vimos que los códigos de Roma y Bizancio condenaban el maniqueísmo con la pena de muerte. Del maniqueísmo era fácil pasar a otras herejías, máxime existiendo otra ley antigua que castigaba con el último suplicio el delito de lesa majestad humana; y la herejía para el hombre medieval era más: era delito de lesa majestad divina. El influjo del Derecho romano se descubre en las constituciones antiheréticas de Federico I y Federico II, y sea por influencias jurídicas, sea por reflejos del sentir popular, la pena capital contra los herejes aparece en todos los códigos medievales: en el de Sajonia (Sachsenpiegel, 1226-1238), en el de Suabia (Schwabenspiegel, 1273-1282), en las Partidas de Alfonso el Sabio, aunque con cierta vaguedad, en las ordenanzas de Luis VIII y de Luis IX el Santo.
☧
4.3. Orígenes de la Inquisición
No cabe duda que el rigorismo de los príncipes influyó poco a poco en las decisiones pontificias. El arzobispo de Reims, Enrique, era hermano de Luis VII de Francia y no estaba de acuerdo con el Papa en la benignidad y blandura que éste le aconsejaba respecto de los herejes de su diócesis. Habló de ello con el rey, y éste escribió en 1162 a Alejandro III pidiéndole que dejase las manos libres al arzobispo para acabar en Flandes con la peste de la hrejía maniquea. El Papa, que, obligado a huir de Roma y de Italia, se había refugiado en los dominios de Luis VII, pensó que convenía tomar en consideración los deseos del monarca, y en el concilio que convocó en Tours (1163) se trató «de la herejía maniquea, que se ha extendido como un cáncer», por la Gascuña y otras provincias. Allí se dictaron medidas enérgicas contra los herejes, encargando a los príncipes seculares que, una vez descubiertos los albigenses, sean aprisionados y castigados con la confiscación de sus bienes.
Y en el concilio III de Letrán (1179), después de fulminar el anatema eclesiástico contra los cátaros, trata de otros herejes peligrosos de Brabante y del sur de Francia, «de Bravantionibus et Aragonensibus, Navariis, Bascolis, Coterellis e Triaverdinis», que cometen barbaridades contra los cristianos, sin respetar iglesias ni monasterios, sin perdonar a viudas, pupilos, ancianos y niños, devastándolo todo, a la manera de los sarracenos. Contra éstos el Papa predica la guerra con honores e indulgencias de Cruzada.
Un paso de verdadera importancia se dió en el convenio o dieta de Verona (1184) por parte del papa Lucio III y el emperador Federico I Barbarroja. De acuerdo entrambos, el Papa promulgó la constitución Ad abolendam, anatemizando a los cátaros y patarinos, a los humillados o pobres de Lyon, a los pasagginos, josefinos y arnaldistas, y dejándolos al arbitrio de la potestad secular para que los castigase con la pena correspondiente . No se mencionaba la pena de muerte. La animadversio debita contra un hereje no era todavía el último suplicio, como lo será más tarde; lo legal entonces era el destierro y la confiscación de los bienes.
No se puede afirmar que ésta sea la carta constitutiva de la Inquisición medieval. Manda, sí, buscar, indagar, averiguar si hay herejes para castigarlos, y eso de una manera organizada y sistemática, peor no instituye ningún nuevo tribunal.
Con esto los obispos avivan su celo en la búsqueda y pesquisa de los herejes, mas no pueden cumplir satisfactoriamente su oficio. Por eso Inocencio III se ve obligado a enviar delegados apostólicos, que actúen como inquisidores en determinadas circunstancias; por ejemplo a Pedro de Castelnau con otros cistercienses, y al mismo Santo Domingo, de quien escribe Bernardo Gui que «con autoridad de legado de la Sede Apostólica ejerció el oficio de inquisidor in partibus tolosanis». Erraría, sin embargo, quien le llamara el primer inquisidor. La Inquisición Pontificia no estaba creada aún.
Su creador fue S.S. Gregorio IX, y como fecha fundacional debe señalarse el año 1231. Vamos a verlo.
☧
4.4. Gregorio IX y Federico II
Si el Papa fue realmente el que instituyó el tribunal extraordinario de la Inquisición, quien lo movió a dar ese paso fue el emperador, y un emperador tan indiferente en materias religiosas como Federico II.
Según el historiador Mons. Douais, lo que Federico II planeaba era avocar a sí el juicio y represión de la herejía para alcanzar una situación privilegiada y ventajosa sobre la misma potestad del Romano Pontífice. Gregorio IX comprendió sus intentos, y a fin de atajarle los pasos, quiso adelantarse, reivindicando para la Iglesia el derecho exclusivo de juzgar a los herejes en cuanto a tales, para lo cual créo un tribunal de excepción, que, al mismo tiempo que juzgaba las doctrinas, tutelaba las personas contra las arbitrariedades del poder civil.
A ello se llegó paso a paso. El 22 de noviembre de 1220 promulgó el emperador una constitución confirmando lo estatuido en el concilio IV Lateranense contra los herejes; éstos son condenados a destierro, infamia perpetua, confiscación de sus bienes y pérdida de sus derecho civiles. Nada de pena de muerte. Cualquiera diría que al astuto monarca le movía el más puro celo religioso, cuando en realidad sus móviles eran políticos, además de la razón de orden público y la avaricia de dinero.
Bajo el influjo de los legistas, empeñados en resucitar el antiguo derecho romano, Federico dió un paso decisivo. Ya sabemos cómo el Derecho romano señalaba la pena del fuego para los maniqueos; ahora bien, los modernos herejes, los más peligrosos, es decir, los cátaros o albigenses, ¿no profesaban el maniqueísmo? Además, en la legislación de la antigua Roma se castiga con la muerte a los reos de lesa majestad humana; ¡cuanto más merecían tal castigo los herejes, «cum longe gravius sit aeternam quam temporalem offendere maiestatem»! Conforme a estos principios, en marzo de 1224 condenó a todos los herejes de Lombardía a ser quemados vivos o, al menos, a que se les cortase la lengua, suplicio, por otra parte, frecuente en Francia, como hemos ya visto, y no del todo inusitado en Alemania, pues consta que en 1212 nada menos que ochenta herejes fueron quemados en Estrasburgo.
La trascendencia de este decreto estuvo en que más tarde Gregorio IX, a instancias tal vez del Beato Guala, O.P., obispo de Brescia, lo hizo incluir en su registro. Otros edictos imperiales de fecha posterior insistían en la pena del fuego para los herejes. En algunos de ellos Federico alude a «la plenitud del poder», al «origen divino de su autoridad», a su «misión de proteger a la Iglesia», y afirma que «el sacerdocio y el Sacro Imperio tienen el mismo origen divino e idéntica significación», de donde se podía sospechar -y los hechos lo evidenciaban-, que el emperador quería arrogarse los derechos civiles y eclesiásticos. Podría, pues, dictaminar en cuestiones de religión y, procediendo contra los herejes con más ardor y celo que el mismo Papa, se presentaría ante la cristiandad como el campeón de la fe; sobre cuya cabeza se cernían tantos anatemas.
☧
4.5. Nace la Inquisición Pontificia
Pero llega el año 1231, y Gregorio IX se decide a instituir un juez extraordinario, que actúe en nombre del papa, haciendo inquisición y juicio de los herejes. Tendremos con ello la Inquisición Medieval en su sentido estricto. El momento de su creación debió de ser en febrero de 1231, coincidiendo con el decreto que expidió Gregorio IX contra los herejes de Roma, entregándolos a la justicia secular, a fin de que ésta les infligiese el merecido castigo. Pensamos que fué en esa fecha, porque poco después, o al mismo tiempo, se publicaron los Capitula Anibaldi Senatoris et populi romani, capítulos en los cuales se habla de «los inquisidores nombrados por la Iglesia».
Gregorio IX dirá, en abril de 1233, a todos los prelados de Francia que la razón que le movió a nombrar a los frailes predicadores como delegados suyos en la persecución de la herejía fue el ver que los obispos estaban tan abrumados de ocupaciones que les era casi imposible cumplir este oficio, por lo cual enviaba a dichos frailes, in regnum Franciae et circumiacentes provincias (POTTHAST, Regesta Romanorum Pontificum I, n. 9143; RIPOLLI-BRÈMOMND, Bullarium Ordinis Fratrum Praedicatorum, Roma 1729).
Pero, en realidad, lo que más vivamente deseaba era impedir que la autoridad civil del emperador se arrogase derechos sacros que no eran suyos, porque los últimos decretos de Federico II contra «los herejes que intentan desgarrar la túnica inconsútil de Nuestro Señor» parecían los de un pontífice.
Y todos los herejes, aun los levemente sospechosos de herejía, quedaban expuestos a la pasión política, a la ignorancia y a la arbitrariedad de los magistrados imperiales. Por eso Gregorio IX pensó que era necesario encauzar la represión de la herejía dentro de normas jurídicas y eclesiásticas, con lo cual salían favorecidos los mismos herejes. Y eso es lo que indujo a Mons. Douais a afirmar que, al instituir el tribunal de la Inquisición, Gregorio IX, en su época, trabajó por la civilización, ya que para proteger al hereje la Iglesia no tenía mas que un medio: juzgarlo Ella misma.
«La Iglesia tenía la obligación de sustraer al reo a las violencias a que estaba expuesto. Sabemos cuáles eran esas violencias: de una parte, actos de salvajismo de la población amotinada; de otra, la confiscación arbitraria de sus bienes, que el juez secular, al servicio de un señor exigente, pronunciaba precipitadamente, después de haber dado con no menor precipitación sentencia de herejía. La Inquisición tenía que ser institución pontificia; sólo el papa, juez universal de la Iglesia, tenía autoridad para instituirla» (C. Douais, L´Inquisition. Ses origines. Sa procédure, París 1906, p. 143).
Evidentemente, sin la herejía, Gregorio IX no habría nombrado al juez inquisitorial. Pero yo pienso que quiso oponerlo al emperador, y que si éste no le hubiera movido, y en parte forzado a ello, ese juez, de quien nadie sentía necesidad, no hubiera sido instituído. Aquí está, a mi ver, todo el nudo del por qué histórico de la Inquisición.
Por análoga razón había afirmado Menéndez Pelayo, al tratar de los severos decretos de Pedro el Católico, que la Inquisición era un evidente progreso al lado de semejante legislación.
☧
4.6. Los primeros inquisidores
Tenemos noticia de que ese mismo año de 1231, empezó a funcionar la Inquisición no solo en Roma, sino en Sicilia y Milán, a favor de las leyes severísimas de Federico II. En febrero de 1232 el Papa encomienda este oficio a los dominicos de Friesach. En marzo el emperador habla de inquisidores, refiriéndose a todo su imperio. En mayo del mismo año unas letras del Papa exhortan al arzobispo de Tarragona a organizar allí la Inquisición por medio de los frailes predicadores o de otras personas idóneas. En noviembre va fray Alberico, O.P., a la Lombardía con el título de inquisitor haereticae pravitatis. En abril de 1233 decide Gregorio IX enviar frailes dominicos como inquisidores a Francia y países vecinos.
San Pedro de Verona, O.P., que en 1252 rubricará su misión inquisitorial con el martirio, hacía insertar en los estatutos de Milán, ya en 1233, las constituciones de Gregorio IX y del senador Anibaldo, y ese año, dicen las Memorias Mediolanenses, «comenzaron los de Milán a quemar herejes».
No todos los inquisidores procedieron con prudencia, justicia y benignidad. El presbítero secular Conrado de Marburg, director espiritual de Santa Isabel de Turingia, recibió dos veces la comisión (1227 y 1231) de perseguir a los herejes de Alemania, especialmente a los luciferianos, secta gnóstica semejante a la de los bogomilos, acusada de profesar un culto ridículo y depravado a Satanás. El 11 de octubre de 1231 le daba el Papa estas normas:
-En llegando a una ciudad, convocaréis a los prelados, al clero y al pueblo, y les dirigiréis una solemne alocución; luego llamaréis aparte a algunas discretas personas y haréis con toda diligencia la inquisición sobre los herejes y sospechosos o delatados como tales; los que se demuestre o se sospeche haber incurrido en herejía deberán prometer obediencia a las órdenes de la Iglesia; si se niegan a ello, procederéis según los estatutos que Nos. recientemente hemos promulgado contra los herejes.
Conrado de Marburg, arrebatado de su impetuoso celo, se excedió en la aplicación de tales normas. Los cronistas le acusan de no dar al reo facilidades para la defensa y de proceder demasiado sumariamente; si el hereje confesaba su error, se le perdonaba la vida, pero se le arrojaba en prisión; si lo negaba, al fuego con él. Y como el austerísimo Conrado no vacilaba en hacer comparecer ante su tribunal aun a los caballeros, éstos se vengaron, cayendo sobre él en las cercanías de Marburg y asesinándolo el 30 de julio de 1233.
Más antipática es la figura del primer inquisidor, per universum regnum Franciae, Roberto le Bougre (el Búlgaro o Hereje), así apodado porque antes de convertirse e ingresar en la Orden de Santo Domingo había sido cátaro. Llevado de un fanatismo ciego contra sus antiguos correligionarios, se presentó como inquisidor en Montwimer, sobre el Marne. En una semana hizo el proceso de todos los acusados de herejía, y el 29 de mayo de 1239 unos 180 herejes, con el obispo Moranis, perecieron en las llamas. Que cometió injusticias objetivamente gravísimas, parece indudable. El clamor de protesta que se alzó contra el terrible inquisidor llegó hasta Roma. El Papa examinó las acusaciones y, en consecuencia, destituyó a Roberto le Bougre de su cargo y luego lo condenó a prisión perpetua.
Mientras en Francia se aplicaban tan espantosos suplicios, en muchas ciudades de Italia parece que se contentaban con la proscripción y la confiscación de bienes, según el código penal de Inocencio III.
☧
5. LOS PROCEDIMIENTOS INQUISITORIALES
5.1. Objeto de la Inquisición y sus procedimientos
Empecemos por determinar el objeto acerca del cual versaba la Inquisición y el juicio de los inquisidores. Al principio, sólo se habla de la herejía, y entre los herejes que se nombran están las sectas de los cátaros y albigenses, valdenses y pobres de Lyon, passaginos, josefinos, speronistas, arnaldistas, pseudoapóstoles, luciferianos, begardos y benguinas, hermanos del libre espíritu, etc. Los judíos no eran perseguidos mientras observaran religiosamente la ley mosaica, sino sólo cuando se convertían falsamente al cristianismo, conservando sus antiguos dogmas o cuando apostataban de la nueva religión.
Lo que la Inquisición perseguía y condenaba era el acto externo y social, la profesión externa de una creencia anticristiana y su difusión proselitista.
Como sospechosos de herejía, sometidos por tanto a juicio e inquisición, se consideraban los que conversaban frecuentemente con los herejes, los que escuchaban sus predicaciones, los que los defendían, ocultaban o no denunciaban, y los excomulgados que, al cabo de un año, no procuraban obtener la absolución.
Además del crimen de herejía era castigado todo lo que de alguna manera, saperet haeresim, tuviese sabor herético; de ahí los procesos contra los que practicaban sortilegios y pactos demoníacos, contra las brujas, adivinos, hechiceros, nigromantes, etc. (J. Hansen, Zauberbahn, Inquisition und Hexenprozess im Mittealalter, Munich, 1900)
Desde el siglo XIV se incluían igualmente ciertos crímenes de derecho común, como usura, adulterio, incesto, sodomía, blasfemia, sacrilegio.
☧
El inquisidor, recibida la delegación pontificia, se trasladaba al lugar sospechoso de herejía, presentaba sus credenciales al señor del país o de la ciudad, le recordaba sus credenciales al señor del país o de la ciudad, le recordaba su deber de ayudar a la Inquisición, y le pedía letras de protección y algunos oficiales. En los primeros tiempos hacía una gira por pueblos y ciudades donde esperaba descubrir herejes, pero pronto se vió que tal viaje de exploración era muy peligroso, porque podía ocurrir lo que al inquisidor Guillermo Arnault, que en 1242 fue asesinado con todos sus compañeros.
En la ciudad escogida se constituía la corte o tribunal inquisitorial, formado por el inquisidor y sus auxiliares. El inquisidor tenía derecho a nombrarse un vicario o sustituto, que le ayudaba haciendo sus veces en muchas de las funciones judiciales. Tenía también a su lado un socio, religioso de su propia Orden, que le acompañaba, sin poder jurídico alguno. Venía luego el cuerpo de boni viri, oficiales subalternos, jurisperitos, lo mismo laicos que eclesiásticos, encargados de examinar las piezas del proceso, testimonios, defensas, etc., para ilustrar a los jueces. El oficial más importante era el notario, que ponía por escrito los interrogatorios, redactaba las actas y demás documentos oficiales, legalizaba las denuncias y anotaba cuanto fuese útil al proceso. Por fin, al servicio de la Inquisición estaban otros ministros o comisarios, espías,esbirros, carceleros, todos con juramento de guardar secreto.
Constituído el tribunal, o mientras se constituía, el inquisidor hacía un sermón público, en el que promulgaba dos edictos: el edicto de fe, intimando a todos los habitantes de la provincia a denunciar a los herejes y a sus cómplices, sin perdonar a los propios parientes y familiares; y el edicto de gracia, concediendo un plazo de quince a treinta días (tempus gratiae), durante el cual todos los herejes podían obtener el perdón facilísimamente, mediante una penitencia canónica, como en la confesión. Los que no compareciesen espontáneamente tendrían que atenerse a sanciones gravísimas.
En este tiempo se activaba la pesquisa o búsqueda de los herejes y sospechosos de herejía (causa per inquisitionem), se recibían las denuncias de los particulares (per denuntiationem) o la razonada acusación del fiscal, cuando la causa era per accusationem.
☧
Expirado el plazo o tiempo de gracia, se abría el proceso, citando ante el tribunal del Santo Oficio a todos los culpables y sospechosos. La citación se hacía una, dos y aun tres veces por medio del sacerdote del lugar, o por aviso a domicilio, o desde el púlpito en la misa del domingo. Si los citados no comparecían, ni siquiera por procurador, o hacían resistencia, o emprendían la fuga, agentes civiles se encargaban de arrestarlos; si ya estaban en la cárcel, los esbirros los conducían ante el tribunal.
En el centro de la sala se alzaba una larga mesa (mensa Inquisitionis), en cuyos extremos se sentaban el inquisidor y el notario. Colgado en una de las paredes se veía un gran crucifijo. Al acusado se le notificaban los cargos que había contra él, descubriéndolo los nombres de los acusadores, siempre que no hubiese peligro de represalias de parte del reo o de sus amigos y parientes. El acusado juraba sobre los evangelios decir la verdad pura y entera, tam de se quam de aliis; si no lo hacía, se agravaban las sospechas que había contra él, tanto más que el juramento lo repudiaban casi todas las sectas de entonces. Si era culpable y lo confesaba, la causa se concluía pronto.
Generalmente negaba su culpabilidad. Entonces, como nadie podía ser condenado sin pruebas claras, y como en los casos de inquisición o pesquisa oculta, sólo la confesión del reo era prueba clara y evidente, inducíales el inquisidor a confesar paladinamente, ora arguyéndole, ora haciéndole promesas de libertad, o por el contrario, amenazándole con la muerte y encerrándolo en la cárcel, en la cual unos días le reducía el alimento, otros le enviaba compañeros, máxime si eran conversos, que le persuadieran a confesar la verdad. También se le aplicaba la tortura, como en seguida diremos.
La audiencia y deposición de los testigos no era pública. Aunque la delación obligaba incluso a los parientes, disputaban los doctores sobre si un hijo debía o no denunciar a su padre cuando éste era hereje oculto. De hecho tales casos se dieron. Y hoy nos produce tristeza leer que un niño de diez y de doce años acusó a sus propios padres. Por otra parte consta que varones expertos pesaban el valor de los testimonios, los cuales se consideraban inválidos cuando provenían de enemigos del acusado, o cuando el testigo no ofrecía garantías morales.
El acusado tenía derecho a defenderse respondiendo a las acusaciones. Aun a los muertos se les otorgaba ese derecho, que podía ser ejercitado por sus hijos y herederos. Es verdad que en ciertos documentos se excluye el uso de abogado defensor, y a ellos parece atenerse Bernardo Gui, pero en otros muchos se habla de haber actuado uno y dos abogados, ayudándole al reo en cada fase del proceso; y Nicolás Eymerich dice que no se le debe privar de las defensas de derecho, sino que se le debe conceder un abogado y un procurador.
A las audiencias, sin embargo, no asistía el abogado. También entraba en los derechos del acusado rechazar el juicio del inquisidor para atenerse al del vicario, y apelar al obispo e inclusive al Papa, no contra la sentencia sino contra el procedimiento. Y más de una vez se le dió en Roma la razón al acusado, según demuestra J. Vidal en Bullaire de l´Inquisition francaise au XIV siecle (París, 1913).
☧
Hasta que se dictaba la sentencia solía quedar el reo en libertad, bajo juramento -pues no había prisión puramente preventiva- de estar a las órdenes del inquisidor y de aceptar la pena que se pronunciase contra él, saliendo fiadores, entre tanto, algunos de sus amigos y familiares.
El inquisidor no era un juez arbitrario y despótico. Deliberaba largamente con el obispo, consultaba a sus asesores ordinarios, que a veces eran más de treinta personas, y a otros jurisperitos ocasionales, todos los cuales, después de jurar que obrarían conforme a la justicia y a la voz de su conciencia, se pronunciaban sobre la naturaleza del delito y el grado de culpabilidad. Este juicio, de valor puramente consultivo, era comúnmente aceptado por el inquisidor y por el obispo. La sentencia, naturalmente, variaba según los casos.
Si no se demostraba que realmente el acusado era culpable, se le absolvía y liberaba inmediatamente. Si existían graves indicios acusatorios, pero él se empeñaba en afirmar su inocencia, se le sometía a la vexatio y aun al tormentum. Consistía la vexatio en el encarcelamiento más o menos riguroso, con cadenas en manos y pies, reducción del alimento, etc.
Cuando ningún otro medio bastaba, se empleaba la tortura. Por más que el Papa Nicolás I en 866 había reprobado la tortura aun en las causas no religiosas, de hecho se practicaba en los tribunales del medioevo, o a lo menos la flagelación. También se habían introducido las ordalías, de origen germánico, repudiadas constantemente por los Papas a causa de su carácter supersticioso y bárbaro. Con el renacer del Derecho Romano, los legistas restablecieron la antigua tortura. Y fue Inocencio IV quien, movido por la ventaja de acelerar el proceso, dio el desgraciado paso de aceptar en los tribunales eclesiásticos la tortura que ya se aplicaba en los civiles. Dio su autorización en la bula Ad extirpanda (15 de mayo de 1252), con la condición de que se evitase el peligro de muerte y no se cercenase ningún miembro.
Los tormentos eran, además de la flagelación, el potro, ecúleo o caballete, en que se le distendían los miembros, hasta dislocarle a veces los huesos; el trampazo o estrapada (in chorda levatio), el brasero con carbones encendidos y la prueba del agua. Estaba mandado que más de media hora no durase la tortura; si en ella no confesaba, debía ponérsele en libertad, aunque imponiéndole la abjuración del error. Y si confesaba, la confesión en tales circunstancias no merecía entera fe, por lo cual se le interrogaba, libre ya de toda constricción violenta, si confirmaba lo dicho. Hay que advertir que el empleo de tortura era poco frecuente.
En los casos en que contra el acusado no había más que leves sospechas (leviter suspectus), se le hacía abjurar la herejía y cumplir una penitencia, la cual era más grave cuando el reo era vehementemente sospechoso (vehementer suspectus), y mucho más si era violenter suspectus, en cuyo caso se le imponían ciertos castigos y humillaciones, como disciplinas y presentarse en la iglesia en las fiestas solemnes con cruces de tela colorada cosidas sobre el vestido, o bien la prisión perpetua.
Había dos clases de prisión: la de muro estrecho, que era un angosto calabozo, y la de muro ancho, cárcel holgada con claustros y patio donde pasear. En casos de enfermedad y en otras ocasiones de conveniencia familiar se le permitía pasar algunas temporadas en su casa.
Si el reo confesaba ante el juez su culpa y se arrepentía de ella, se le obligaba a hacer abjuración formal de la herejía, y se le recibía en la Iglesia ad misericordiam, imponiéndole penas semejantes a las del violenter suspectus. Si era relapso o recidivo, la Iglesia no aceptaba en el foro externo su posible arrepentimiento, y lo abandonaba al brazo secular, al cual se le comunicaba la sentencia inquisitorial con el ruego de que la mitigase. En realidad, como dijimos, esta súplica de benignidad era pura fórmula. La sentencia civil era siempre de muerte.
Si el reo confesaba su crimen, pero obstinándose en él, se le recluía en prisión rigurosa, con cadenas, sin más trato que con el carcelero, el inquisidor y unas pocas personas que venían a exhortarle a la conversión. Al cabo de seis o doce meses de tales pruebas, si se convertía, se le aplicaba el castigo de los confesos y arrepentidos, pero si no, se insistía de nuevo hasta que finalmente se le entregaba al brazo secular.
El sortilegio, la magia, la invocación de los demonios, eran pecados que se castigaban incluso con prisión perpetua; los sacrilegios contra la Eucaristía merecían prisión temporal y pena de llevar sobre el pecho y la espalda la imagen de una hostia en tela amarilla. Todas las penas pronunciadas por la Inquisición eran medicinales, y con frecuencia se mitigaban, carácter vindicativo sólo tenía la pena de muerte.
☧
5.5. El auto de fe o «sermo generalis»
El último acto del proceso era el sermón general, llamado sermo fidei. En España se dirá más tarde auto de fe, tomado de la expresión portuguesa auto da fe, que ha pasado a otras lenguas. Los más importantes enemigos de la Inquisición lo pintan como una fiesta de fanatismo, hogueras y sangre. En realidad, en el auto de fe no había hogueras ni verdugos. Por la mañanita, después de darles de comer a los sentenciados, se les conducía a casa del inquisidor, mientras repicaban las campanas de la catedral.
Iban, rapada la barba y cortados los cabellos, llevando jubón y calzones de tela negra, listada de blanco, encima el sambenito y capotillo, diverso según los reos, y en la cabeza una especie de mitra, coroza o capirote. Leídos los nombres de los reos, empezaba a desfilar la procesión, precedida de los frailes predicadores con el estandarte del Santo Oficio, hasta la Iglesia o plaza señalada. Inmensa multitud de pueblo se agolpaba a contemplar el auto de fe. En el altar mayor ardían seis cirios. En un trono lateral se sentaban los eclesiásticos, es decir, el inquisidor con sus auxiliares; en otro frontero, las autoridades civiles. En un banco de en medio, los reos acompañados de sus fiadores. Si era temprano, se celebraba la santa misa. Un predicador desde el púlpito pronunciaba el sermo fidei sobre la fe y la herejía, y a continuación se proclamaba la indulgencia de los reos que ya habían cumplido la penitencia, a otros se les hacía abjurar públicamente de sus errores, y se promulgaban las sentencias, empezando por las más suaves: ayunos, diversas obras pías, multas en dinero, peregrinaciones, cruces en el vestido, cárcel y entrega al brazo secular.
A excepción del último suplicio, las demás penas se aplicaban con relativa benignidad, y frecuentemente se conmutaban o suavizaban por motivos de buena conducta, enfermedad, vejez, petición de los parientes. En cuanto a la pena capital, la Iglesia la difería y retardaba todo lo posible, con la esperanza de que el reo finalmente se arrepintiese, mas si lo veía obstinado y contumaz, permitía que se le aplicase la ley civil. Cuando el condenado a muerte era sacerdote, primero sufría la degradación.
No se crea que las condenaciones a muerte fueron muy numerosas. Según cálculos exactos de Mons. Douais, en los dieciocho sermones generales o autos de fe, que en el espacio de quince años (de 1308 a 1323) presidió el inquisidor Bernardo Gui, pronunció 930 sentencias, de las cuales sólo 42 fueron de pena capital, las absoluciones con libertad inmediata fueron 139 y 307 fueron de cárcel. Ascendían a 90 las penas dictadas contra personas ya difuntas. De las penas restantes, varias de las cuales podían recaer en una misma persona, la mayoría eran penitencias como pereginar a Tierra Santa, militar contra los sarracenos, llevar cruces distintivas en el vestido.
☧
5.6. Juicio sobre la Inquisición
Si la Inquisición parece un medio duro y violento, téngase en cuenta los siguientes cuatro puntos:
1) Que hacía falta un reactivo enérgico y un esfuerzo supremo para librarse de aquel contagio moral que amenazaba a la sociedad cristiana.
2) Que la iniciativa y el primer impulso procedió de los príncipes seculares, los cuales tenían el deber de defender la paz de sus estados.
3) Que la Iglesia, al instituir la Inquisición, regularizó y dió forma más jurídica y humana a los precipitados y bárbaros suplicios a que estaban expuestos los herejes por parte del pueblo y los reyes.
4) Que el Tribunal de la Inquisición fue el más equitativo de los tribunales, señalando un verdadero progreso en la legislación penal, incluso en el modo de emplear la tortura.
Además, ha de advertirse que entonces todos los tribunales imponían a cualquier clase de delincuentes castigos tan enormes, que hoy nos parecen excesivos e injustos. la sensibilidad de aquellos hombres estaba mucho más embotada que la nuestra; el ver morir entre las llamas a un reo, aunque fuese un niño o una mujer, no les intranquilizaba el ánimo, con tal que la pena fuese justa, y para el hombre medieval, de creencias tan inconmovibles, nadie merecía tanto la muerte como el que se alzaba contra la fe cristiana, fundamento de aquella sociedad.
Se ha hablado y escrito mucho contra la Inquisición. Lo que hay que procurar es comprenderla históricamente. ¿Que sus métodos resultarán siempre antipáticos? Pero lo mismo habría que decir de la policía de todos los estados, y sin embargo la juzgamos necesaria. Protestantes y liberales despotricaron un tiempo contra la Inquisición, no por otro motivo sino por ser católica y eclesiástica, olvidando que la Inquisición de Calvino, y de Isabel o Jacobo I de Inglaterra fueron más fanáticas, crueles e injustas. Y en nuestros días hemos padecido inquisiciones laicas incomparablemente más inhumanas.
Una cosa buena tuvo la Inquisición medieval: que con unas cuantas penas de muerte evitó mortandades mayores y revoluciones sangrientas, que hubieran atormentado a Europa por efecto del caos religioso.
También hay que confesar -no contra la institución sino contra las personas-, con honestidad, que en ocasiones tribunales de la Inquisición cometieron errores y aun injusticias indignantes, sobre todo cuando se ponían al servicio de una causa política. Ahí están la condenación de los Caballeros Templarios, y más tarde, de Santa Juana de Arco.
☧
6.1. La Inquisición Española. Su primera actuación y sus procedimientos
Establecida por los Reyes Católicos, D. Fernando y Doña Isabel, con el objeto principal de oponerse al peligro de los falsos conversos judíos y aprobada en 1478 por el papa Sixto IV, la Inquisición Española se contradistingue de la Medieval, fundada en 1231 por Gregorio IX, en dos puntos fundamentales: en su estrecha dependencia de los monarcas españoles y en la perfecta organización de que la dotó desde un principio su primer inquisidor general fray Tomás de Torquemada, O.P. Con las Instrucciones de que éste la dotó y basándose en las disposiciones existentes contra la herejía, organizó bien pronto diversos tribunales en Sevilla, Toledo, Valencia, Zaragoza, Barcelona y otras poblaciones, con lo cual se convirtió en un importante instrumento en manos de los Reyes Católicos y sus sucesores Carlos I y Felipe II, quienes apoyaron constantemente su actuación.
Así se explica que, como es tan discutida la obra de los reyes de España, particularmente la de Felipe II, así también lo sea de un modo especialísimo el de la Inquisición Española. Por esto son innumerables los adversarios, como Juan Antonio Llorente y E.C. Lea, que han escrito y siguen escribiendo en nuestros días contra este tribunal, sobre todo contra sus procedimientos [1]; pero frente a los mismos, son igualmente muy numerosos los que han escrito en su defensa, tales como Ortí y Lara y Fr. J. Rodrigo [2]. Mas, por otro lado, ha comenzado a hacerse luz en un punto tan importante de la historia de la Iglesia en España, estudiando a la Inquisición sobre la base de los documentos, que se han conservado en gran abundancia. En este sentido, la obra más recomendable es la del protestante alemán E. Schäfer, que es quien mejor ha formulado un juicio desapasionado y objetivo sobre la Inquisición española.
Ahora bien, para tener una idea adecuada sobre la Inquisición española, es necesario conocer los procedimientos que empleaba, pues precisamente contra ellos se dirigen gran parte de las inculpaciones de sus adversarios. El primer punto de controversia es el de las denuncias, con que generalmente se iniciaban los procesos de la Inquisición. Estas se recogían, sobre todo, como resultado de la promulgación de los Edictos de Fe, en los que se exponían al pueblo con gran ponderación los errores mas característicos, sobre todo cuando aparecía algún conato de error o de herejía, cargando la conciencia de todos los cristianos para que denunciaran a los sospechosos. Asimismo constituían buena fuente de denuncias los mismos encarcelados, quienes, sea por debilidad, sea por congraciarse con los jueces, descubrían fácilmente a sus cómplices; y, finalmente, por medio del espionaje, para lo cual servían de un modo especial los llamados familiares de la Inquisición.
Por lo que se refiere a estos puntos, el historiador ya citado E. Schäfer prueba con toda suficiencia (y lo mismo hemos confirmado nosotros con nuestras investigaciones directas) que la Inquisición tenía un cuidado particular en reunir gran cantidad de sólidas denuncias; que no hacía caso de las anónimas, y en general, que en este punto procedía con la máxima objetividad. Respecto del espionaje, conviene observar que ha sido siempre un instrumento usado por los organismos mejor constituídos, y precisamente en nuestros días se ha intensificado más que nunca.
Sobre las cárceles de la Inquisición se han publicado las descripciones más tétricas, y sin embargo, un estudio detenido de las fuentes, como el que ha realizado Schäfer, lleva a la conviccion de que no eran calabozos lóbregos y oscuros, pues de los procesos consta que los reos leían y escribían mucho. En general, se puede afirmar que eran «relativamente» suaves, si se tienen presentes las que usaban los tribunales de aquel tiempo.
Los puntos más débiles del proceso de la Inquisición eran el secreto de los testigos y el sistema de defensa. Por lo primero, se mantenían ocultos los nombres de los denunciantes, con lo cual, por un lado, se facilitaba notablemente la denuncia; mas, por otro, se dificultaba la defensa. Por esto ha sido duramente impugnado por los adversarios de este tribunal. Pero debe advertirse que, si se admite el derecho del Estado y de la Iglesia a castigar a los herejes, el secreto de los testigos es en realidad necesario, pues la experiencia había probado que sin él nadie se arriesgaba a presentar denuncias, y resultaban inútiles los esfuerzos de los inquisidores. Por eso, ya en la Edad Media se tuvo que introducir.
En esto precisamente estriba el punto más débil del sistema de defensa de la Inquisición. Pero, además, siendo los abogados o letrados nombrados oficialmente por el tribunal y no de elección del reo, perdían como fácilmente puede deducirse, gran parte de su eficacia.
Sin embargo, por poco que se examinen los procesos de la Inquisición, puede verse la intensidad con que trabajaba la defensa y cómo muchas veces obtenía resultados favorables al reo. Uno de los medios que más le favorecían y más frecuentemente usados es el de los llamados testigos de abono, citados por el mismo reo, y que con toda fidelidad eran escuchados por los jueces y muchas veces influían claramente en la marcha del proceso.
Pero el punto más impugnado de la Inquisición es el del tormento que en ella se empleaba. Ciertamente debemos rechazar el empleo del tormento como medio para obtener de los reos sea la confesión de la propia culpa, sea la delación de sus cómplices u otras confesiones deseadas. La experiencia de todos los tiempos, e incluso de nuestros días, prueba con toda evidencia que no puede uno fiarse de lo que un hombre declara bajo el efecto del tormento.
Mas por lo que se refiere al tormento empleado por la Inquisición española, podemos afirmar lo siguiente: en primer lugar, debe tenerse presente que en aquel tiempo empleaban este sistema todos los tribunales legítimamente establecidos. Así pues, no era exclusivo de la Inquisición ni fue ella la que lo inventó. Además, eran muy pocos los procesos en que lo empleaba, como lo confirma expresamente E. Schäfer. De unos doscientos que nosotros hemos examinado, sólo en ocho se emplea el tormento. Finalmente, insiste particularmente el citado historiador en que los géneros de tormento empleados por la Inquisición española eran «relativamente suaves» y ciertamente muchos menos crueles que los empleados, por ejemplo, por los tribunales ingleses en la Torre de Londres contra los católicos y otros reos.
Finalmente, por lo que se refiere a las penas aplicadas por la Inquisición española, baste decir que no hizo otra cosa que aplicar las leyes y las normas ya existentes y admitidas entonces por todos los estados católicos. Mucho se ha discutido sobre el derecho de aplicar penas violentas, sobre todo la pena de muerte, contra la herejía. Ciertamente, los santos más insignes de la antigüedad cristiana, en particular San Agustín, se opusieron decididamente a ello. Pero es un hecho que, a partir de fines del siglo XII, todos los estados católicos lo admitieron. Por otro lado, no debe pasarse por alto que, en la mayor parte de los casos, los herejes no se limitaban a la defensa subjetiva de un principio religioso, sino que se unían y se rebelaban contra los príncipes católicos. Es bien claro el hecho de los hugonotes o protestantes franceses. Por esto, en realidad, los estados cristianos consideraban a los herejes como perturbadores públicos y enemigos, y su herejía como crimen contra el Estado.
El hecho es que, en el siglo XVI, los estados católicos castigaban la herejía con la pena de muerte, y la Iglesia reconocía ese estado de cosas. Así pues, la Inquisición española no hacía más que aplicar la legislación vigente. Hubo ciertamente algunas exageraciones. Así consta que la hubo en los primeros años de su actuación, a partir de 1481, en el tribunal de Sevilla y otros tribunales. Asimismo hubo partidismo y apasionamiento en algunos inquisidores y algunos grandes procesos, como el del arzobispo de Toledo Bartolomé de Carranza, en la segunda mitad del siglo XVI. Se trata en estos casos de deficiencias humanas, como las ha habido siempre en todas las instituciones en las que toman parte los hombres, incluso en las más elevadas, como el episcopado y el pontificado romano. Pero, poniendo aparte estas deficiencias humanas, debemos decir con E. Schäfer que la Inquisición española se esforzó seriamente en cumplir sus instrucciones y en conjunto realizó su objetivo, manteniendo la unidad de la fe en el gran imperio español. Más aún, fueron incomparablemente mayores las crueldades y muertes causadas en Francia por las guerras religiosas que las ocasionadas en tres siglos por todos los tribunales de la Inquisición.
☧
6.2. Resultados de la Inquisición española
Ahora bien, si queremos sintetizar los resultados positivos de la actuación de la Inquisición española, podemos resumirlos con lo que acabamos de decir, afirmando que a ella se debe en gran parte el que España se viera en el siglo XVI y siguientes libre de la herejía, manteniendo de este modo la unidad de la fe. Esto se verá claramente si recorremos los puntos pricipales en que tuvo que intervenir.
I) Atajó el peligro de los falsos conversos.- El primer efecto de la actuación de la Inquisición española fue el haber atajado el peligro de los falsos conversos. Precisamente ese peligro inmenso, como expusimos anteriormente, fué el motivo inmediato que impulsó a los Reyes Católicos a organizar este tribunal, pues las cosas habían llegado a tal extremo que ya se trataba del ser o no ser de la España católica. (Así se expresa el historiador Ludwig von Pastor en su Historia de los Papas, otro historiador alemán, P. M. Baumgarten, en su obra Die Werke Leas afirma «Si se hubieran dejado correr las cosas en España tal como se habían ido desarrollando desde el siglo XIV, sin duda hubiera resultado a la larga una especie de sincretismo o islamismo como religión de España». Pero el que mejor ha presentado el inmenso peligro que representaban los judizantes dentro del estado español ha sido N. López Martínez en Los judaizantes castellanos y la Inquisición en tiempos de Isabel la Católica.
Pues bien, a todo ese estado de cosas puso término el tribunal de la Inquisición. Ella entregó al brazo secular y éste a las llamas, a algunos centenares y tal vez un millar de falsos conversos judíos; pero con este rigor de la Inquisición y con el castigo de los obstinados en su error, por una parte, desapareció el peligro constante de la unidad cristiana, y, por otra, se evitaron en adelante la infinidad de asesinatos y tropelías a que se entregaba el pueblo católico como reacción contra la perversidad de los taimados conversos. El peligro de los conversos y de los degüellos generales de los judíos desapareció gracias a la Inquisición. En realidad, a fines del siglo XVI no existía ese peligro.
II) Preservó de la falsa mística y de la brujería.- El segundo servicio prestado por la Inquisición a la España católica del siglo XVI fue el haberla preservado de los alumbrados y toda clase de falsos místicos.
Precisamente a principios del siglo XVI, cuando ya parecía prácticamente eliminado el peligro de los falsos conversos judíos, apareció este nuevo peligro, que era tanto mayor cuanto que por su misma naturaleza se ceba en la piedad de los fieles. Pero la Inquisición lo atajó con su energía acostumbrada. Diversas veces levantó cabeza esta alimaña dañina y asquerosa. Para convencerse de los estragos que puede causar y de la amenaza que esto suponía a las buenas costumbres y piedad cristianas, basta leer algunas proposiciones de las que defendían aquellos hombres y mujeres, que se presentaban como inspirados por Dios, despreciaban toda autoridad jerárquica y se creía autorizados para perpetrar las mayores barbaridades, incluso las promiscuidades más escandalosas, pues decían que ellos eran impecables y en ellos todo era lícito. (ver en La Inquisición española y los alumbrados, mismos autores).
Pero la Inquisición anduvo siempre alerta y supo poner el remedio conveniente. Es verdad que la reacción consiguiente fue a las veces al extremo opuesto, produciendo cierto pánico contra todo lo extraordinario. Pero, prescindiendo de algunas molestias insignificantes que este ambiente ocasionó a algunos santos y escritores místicos, en realidad no fue obstáculo para el desarrollo de aquella literatura ascética y mística de los siglos XVI y XVII, que constituye el encanto del mundo contemporáneo y ciertamente cortó de raíz el peligro de la falsa mística.
No menos importante fue igualmente el servicio que prestó la Inquisición a la España católica librándola de la terrible plaga de la brujería. Efectivamente, en el siglo XVI, tan fecundo en toda clase de acontecimientos extraordinarios y de todo género de empresa, cayó sobre gran parte de Europa una plaga terrible que amenazaba destruir con su contagio las regiones más prósperas y más cultas. Era la plaga de la brujería, hechicería, magia o como se la quiera llamar. Grandes fueron los estragos que hizo en todas partes; pero mayor fue todavía el fanatismo de una reacción insensata, que, sobre la base verdadera de los abusos y peligros de esta odiosa peste, hizo objeto a las verdaderas y a las supuestas brujas de una persecución tan sanguinaria, que causó en poco tiempo más de 30,000 víctimas en sólo en centro de Europa.
También la Inquisición española preservó a la península Ibérica de este peligroso contagio. Con su vigilancia y energía acostumbradas, atajó los principios de la peste, y como ésta no había tenido tiempo de extenderse, bastaron algunos pocos castigos, sobre todo el del célebre auto de fe de Logroño de 1610. Compárense las pocas sentencias de relajación dadas por la Inquisición española contra las brujas, que no pasaron de doce, con los muchos miles de condenados a muerte en Alemania y el resto de Europa; pero, sobre todo, no olvidemos que, gracias a la vigilancia de la Inquisición, no pudo arraigar esta peste entre nosotros.
III) Se pararon los pasos al protestantismo.- Pero incomparablemente mayor fué el peligro que amenazó a la verdadera fe de parte del protestantismo, y, gracias principalmente a la Inquisición española, se le cortaron los pasos desde un principio. Véase en otra parte lo que se ha expuesto sobre la rápida y eficaz intervención de la Inquisición en tan decisivos momentos de la historia de España.
Primero fueron casos aislados; pero bien pronto fueron los dos focos de Valladolid y de Sevilla, en donde personas eminentes, como el dr. Agustín Cazalla, Carlos de Seso, Fr. Domingo de Rojas y Pedro Sarmiento; los dres. Juan Egidio y Constantino Ponce de la Fuente, junto con once monjes del monasterio de San Isidiro de Sevilla, llegaron a constituir centros importantes de la herejía. Pero la Inquisición, fiel a su ministerio, estuvo constantemente alerta, y, descubiertos aquellos primeros chispazos, los apagó con la rapidez y energía que exigía la magnitud del mal que amenazaba. Y la Inquisición siguió vigilante, atajando en todas partes los conatos más insignificantes de la herejía luterana y calvinista. A ella, pues, se debe, sin duda, el haber mantenido la unidad religiosa y el catolicismo íntegro de nuestros padres contra los esfuerzos del protestantismo por penetrar en nuestro suelo. A ella se debe igualmente el haber evitado aquellas interminables guerras religiosas, que tanta sangre costaron a Francia y otras naciones europeas. Todo esto detallado en la obra de Schäfer.
☧
6.3. La Inquisición ante la ciencia y la santidad
Los enemigos de la Inquisición española suele esgrimir una serie de argumentos que tienden a probar que la Inquisición fue enemiga de la ciencia y de los sabios, e incluso puso constantemente obstáculos a los santos y hombres de virtud. Creemos pues, conveniente, para terminar este capítulo, hacer algunas observaciones sobre un tema de tanta importancia.
Ante todo, es contrario a los hechos históricos que la Inquisición española persiguiera a los humanistas del siglo XVI. Más bien consta todo lo contrario. El gran cardenal Cisneros fue sin duda, el más decidido protector de las empresas culturales, junto con los Reyes Católicos, y siguió siéndolo durante su regencia. Lo manifiestan la fundación de la Universidad de Alcalá y la publicación de la célebre Políglota Complutense, en la que Cisneros tuvo ocupados a los mejores hebraístas, helenistas y latinistas de su tiempo. Con este florecimiento general de los estudios humanísticos en el primer tercio del siglo XVI, no es nada de extrañar que los escritos de Erasmo, el gran patriarca del humanismo europeo, fueran muy leídos y estimados en España. Más aún: si bien es verdad que Erasmo tuvo apasionados opositores, se puede decir que precisamente en España, o al menos entre los españoles, contaba con discípulos y admiradores de primera categoría, tales como Luis Vives, Alfonso y Juan Valdés, Juan de Vergara, Luis Nuñez Coronel, Damián de Goes y otros. Esta admiración por Erasmo llegó a tal extremo, que dos ilustres prelados de su tiempo, el arzobispo de Toledo, don Alonso de Fonseca, y el de Sevilla, don Alonso Manrique, fueron durante mucho tiempo sus más decididos defensores.
Muerto Erasmo en 1536 y el inquisidor general Manrique en 1538, la Inquisición prohibió los escritos del primero donde hacía sátiras del monacato y otras instituciones católicas.
La verdadera cultura y el sano humanismo nunca fueron objeto de persecución por parte de los inquisidores, como lo prueba el hecho de que constantemente fueron protegidos los hombres y las obras culturales en cuanto no se rozaban con la fe, y precisamente durante todo el siglo XVI y primera mitad del XVII, en que la Inquisición Española ejerció su mayor influjo, llegó a su máximo apogeo el florecimiento de los grandes escritores eclesiásticos, de la literatura y de las artes en España.
Por lo que se refiere a algunos eminentes sabios y escritores que tuvieron algún contacto con la Inquisición española, he aquí lo que se puede decir, conforme a los documentos más fidedignos (especialmente contundente es Menéndez Pelayo en La Ciencia Española y en Los Heterodoxos):
Francisco Sánchez (el Brocense) era eminente en filología. La Inquisición inició un proceso, que no terminó por el fallecimiento del procesado.
En las actas originales se ve que la causa fue la tendencia de este filósofo a impugnar a los teólogos, a veces con frases peligrosas. Por tanto, no se le procesó por su ciencia, sino por sus evidentes extralimitaciones.
Contra Luis de la Cadena, célebre canciller de Alcalá, consta solamente que hubo una denuncia en su contra. Por ello, temiendo que la cosa pasara adelante, se dirigió a París y fue nombrado profesor de la Sorbona. De hecho no llegó a haber proceso ni intervino la Inquisición.
Respecto de Antonio de Nebrija, padre de los estudios humanísticos, lo único que sucedió fue que algunos teólogos lo tenían por sospechoso a causa de sus impugnaciones de la Vulgata; pero todos se estrellaron contra la protección que los inquisidores generales Deza y Cisneros dispensaron al gran humanista.
Arias Montano, autor de la Biblia Regia de Amberes, fúe acusado por algunos de defender ideas rabínicas. Pero, examinado el asunto por la Inquisición, ésta lo calificó favorablemente. Así pues, ni siquiera hubo proceso. El p. Mariana no sólo no fue perseguido, como afirman algunos, sino que fue estimado por los altos inquisidores, quienes le encomendaron la redacción del Índice de libros prohibidos de 1583 y la calificación de la Biblia Regia de Arias Montano. Fray Luis de León, clásico y filólogo, humanista y exegeta eximio, fué procesado dos veces, en lo que influyeron dos causas: la envidia de algunos doctores y las exageraciones del mismo fray Luis en la impugnación de la Vulgata.
Hay que conceder que los inquisidores fueron duros y algo desconsiderados; pero al fin la Inquisición lo absolvió y él pudo escribir con toda libertad.
Por lo que se refiere a la afirmación de que la Inquisición persiguió a los místicos y a santos, con lo cual fue obstáculo a la literatura ascética y mística y aun a la misma santidad, podemos asentar esos dos principios: por un lado, que precisamente durante el periodo de mayor apogeo de la Inquisición española se distinguieron más que nunca innumerables santos y escritores ascéticos y místicos en España, lo cual es la mejor prueba de la falsedad de aquellos cargos. Es un hecho que inquisidores y teólogos del siglo XVI se dejaron llevar en ocasiones de verdadero prejuicio hacia la ascética y la mística, debido a los focos descubiertos de alumbrados y falsos místicos. Y como se admite esto de parte de los que defienden a la Inquisición, los que la atacan deberán reconocer, a la luz de la Historia, que la Inquisición reconoció finalmente la inocencia de los auténticos místicos y santos.
He aquí algunos de los casos más insignes y la explicación más objetiva de la intervención de la Inquisición española:
El primero es el de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. De él se afirma que fue apresado y tratado duramente por la Inquisición. Ciertamente, tres veces fue procesado en Alcalá y una en Salamanca, siempre por sospechas de ser alumbrado.
Pero ante todo digamos que no fue el Santo Oficio el que siguió sus procesos, sino tribunales diocesanos. Cuestión de prevención, toda vez que se acababan de descubrir focos de alumbrados en Toledo, Guadalajara y Salamanca, y se comprenderá que en aquellas circunstancias suscitaran sospechas las prácticas usadas por San Ignacio y algunos de sus seguidores. Pero no obstante, siempre fué absuelto y pudo continuar su vida penitente y apostólica.
También el beato Juan de Ávila, apóstol de Andalucía, es presentado como víctima de la Inquisición. Mucho tiempo se dudó de si realmente fue procesado por el Tribunal, pero luego fue descubierto y publicado por el p. Camilo María Abad el proceso buscado, y se supo que luego de muchas molestias, el Beato fue totalmente exonerado y pudo seguir su vida normal de apostolado (ver el libro del p. Abad, El proceso de la Inquisición contra el beato Juan de Ávila).
Del incomparable escritor fray Luis de Granada, se afirma asimismo que fue perseguido por la Inquisición. Nunca fue procesado. Solamente se incluyó en el Índice de 1559 su obra Tratado de la oración a causa de algunas expresiones que favorecían la doctrina de los alumbrados. Nunca se puso en duda su buena intención en el libro, y en cuanto suprimió sus expresiones señaladas, el libro circuló libremente, y el p. Granada nunca perdió nada de su gran prestigio.
Sobre San Francisco de Borja, otra presunta víctima de terrorismo inquisitorial; lo único que sucedió con él fue que en el mismo Índice de 1559 apareció una obra que llevaba su nombre, y cundió la alarma contra él; pero aclarándose el asunto se supo que se trataba de un volumen que compilaba escritos de diversos autores, entre ellos dos de Francisco de Borja, pero que no eran sus escritos, sino otros, los que motivaban la prohibición del volumen.
Quedan finalmente, las dos lumbreras más insignes de la mística española, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Pues ninguno de ellos fue molestado nunca por la Inquisición. Algo le sucedió a Santa Teresa, y fue que la princesa de Eboli, para vengarse de un supuesto «agravio personal», entregó al Santo Oficio la autobiografía de la Santa. Los inquisidores detuvieron el escrito por un tiempo, pero finalmente lo aprobaron sin ninguna corrección. Y la misma Santa y sus escritos, en los que se desarrolla la más elevada mística, gozaron constantemente del mayor prestigio.
Y por lo que se refiere a San Juan de la Cruz, ni él ni ninguno de sus escritos fueron jamás objeto de sospecha por parte de la Inquisición. Hubo algunos teólogos que los impugnaron como sospechosos de iluminismo, pero la Inquisición -severa como era-, nunca encontró procedentes dichas denuncias.
Digamos, finalmente, dos palabras sobre el caso del arzobispo de Toledo Bartolomé Carranza. Efectivamente Carranza tuvo que sufrir un larguísimo proceso. Hay que reconocer que en él influyeron pasiones humanas, sobre todo los celos del inquisidor general Fernando de Valdés y la enemistad de su hermano de hábito, el célebre Melchor Cano. Esto comunicó a todo el proceso un carácter odioso y violento, tanto más desagradable cuanto que se hizo necesaria la intervención del rey Felipe II. Pero en el fondo había fundamento para el proceso, como se reconoció en la misma Roma.
☧
Referencias:
[1] He aquí algunos títulos de obras tendenciosas contra la Inquisición Española: MONTANUS (Gonzalo de Montes), Inquisitionis Hispanicae Artes aliquot iam olim dectae a Reginaldo Montano hispano «Reformistas antiguos españoles» (Madrid, 1857). LLORENTE Juan Antonio, Historia crítica de la Inquisición Española, (Barcelona 1818), MELGARES Marín J., Procedimiento de la Inquisición (Madrid 1886), LEA E.C., A history of the Inquisition of Spain (Nueva York, 1922), LUCKA E. Torquemada un die spanische Inquisition, (Leipzig, 1926), SABATINI R., Torquemada and the Spanish Inquisition (Londres, 1927), JOUVE M., Torquemada, grand inquisiteur d´Espagne (París, 1934).
[2] Véanse las obras de los principales apologistas, PÁRAMO L.A. De origine et progressu officii sanctae Inquisitionis eiusque dignitate et utilitae (Matriti, 1558), RODRIGO Fco. J. Historia verdadera de la Inquisición, (Madrid, 1876-77), ORTÍ Y LARA, La Inquisición, (Madrid, 1877), CAPPA F. La Inquisición Española, (Madrid, 1888).
☧
bibliaytradicion.wordpress.com
☧
☧
☧