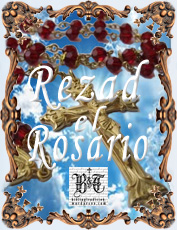Autor: Vittorio Messori
Prefacio del cardenal Giacomo Biffi, arzobispo de Bolonia
Traducción de Stefania Maria Ciminelli, Celia Filipetto y Juana María Furió
.

.
3. Leyenda negra/2
4. Leyenda negra/3
5. Leyenda negra/4
6. Leyenda negra/5
7. Leyenda negra/6
8. Leyenda negra/7
9. La muerte de un inquisidor
10. Inquisidores
11. Manzoni y España
12. Los iberos
13. Mártires en España
15. El oro de Colón
16. Entre Sudamérica y Europa del Norte
17. Cristeros
.
.
>>LEYENDAS NEGRAS DE LA IGLESIA<<
.
.
Colección PLANETA † TESTIMONIO
Dirección: Álex Rosal
Título original: esta edición es una selección de Pensare la storia, Lα sfida delle fede y Le cose della vita
© Edizioni San Paolo, S.R.L., Milán, 1992, 1993, 1995
© por la traducción, Stefania Maria Ciminelli, Celia Filipetto y Juana María Furió, 1996
© Editorial Planeta, S. A., 2004 Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona (España)
Realización de la cubierta: Departamento de Diseño de Editorial Planeta Ilustración de la cubierta: «Procesión de flagelantes» de Goya, Academia de San Fernando, Madrid (foto Aisa)
1.ª a 10.a ediciones: de abril de 1996 a noviembre de 2001 11.ª edición: enero de 2004 Depósito Legal: B. 1.926-2004 ISBN 84-08-01778-0 Composición: Foto Informática, S. A.
Impresión: Liberduplex, S. L.
Encuadernación: Encuadernaciones Roma, S. L.
Printed in Spain – Impreso en España Este libro no podrá ser reproducido, ni total ni parcialmente, sin el previo permiso escrito del editor. Todos los derechos reservados
.
.
Cuando un muchacho, educado cristianamente por la familia y la comunidad parroquial, a tenor de los asertos apodícticos de algún profesor o algún texto empieza a sentir vergüenza por la historia de su Iglesia, se encuentra objetivamente en el grave peligro de perder la fe. Es una observación lamentable, pero indiscutible; es más, mantiene su validez general incluso fuera del contexto escolástico.
Aquí tenemos un problema pastoral de los más punzantes; y sorprende constatar la poca atención que recibe en los ambientes eclesiales.
Para salvar nuestra alegría y orgullo de pertenecer al «pequeño rebaño» destinado al Reino de Dios, no sirve la renuncia a profundizar en las cuestiones que se plantean. Es indispensable, por el contrario, la aptitud para examinar todo con tranquila ecuanimidad: en oposición a lo que comúnmente se piensa, la escéptica cultura contemporánea no carece de cuentos, sino de espíritu crítico; por eso el Evangelio se encuentra tan a menudo en posición desfavorable.
Tal como he dicho en repetidas ocasiones, el problema más radical a consecuencia de la descristianización no es, en mi opinión, la pérdida de la fe, sino la pérdida de la razón: volver a pensar sin prejuicios ya es un gran paso hacia adelante para descubrir nuevamente a Cristo y el proyecto del Padre.
Por otra parte, también es verdad que la iniciativa de salvación de Dios tiene una función sanadora integral: salva al hombre en su totalidad; incluida, por lo tanto, su natural capacidad cognoscitiva.
Lα alternativa de la fe no es, en consecuencia, la razón y la libertad de pensamiento, tal como se nos ha repetido obsesivamente en los últimos siglos; sino, al menos en los casos de extrema y desventurada coherencia, el suicidio de la razón y la resignación a lo absurdo.
Con respecto a la historia de la Iglesia y a las dificultades pastorales que provoca, conviene recordar la necesidad de un triple análisis.
El primero es de carácter esencialmente teológico, tal que puede ser compartido sólo por quien posee «los ojos de la fe». Se trata fundamentalmente de adquirir y llevar al nivel de la conciencia una eclesiología digna de este nombre. Se podrá llegar a comprender en ella que la Iglesia es, como decía san Ambrosio, ex maculatis immaculata: una realidad intrínsecamente santa constituida por hombres todos ellos, en grado y medida diferente, pecadores.
Aquí está precisamente su prodigio y su encanto: el Artífice divino, usando la materia pobre y defectuosa que la humanidad le pone a su disposición, consigue modelar en cada época una obra maestra, resplandeciente de verdad absoluta y sobrehumana belleza; verdad y belleza que también son nuestras, de cada uno de nosotros, según la proporción de nuestra efectiva participación en el cuerpo de Cristo.
Se muestra así verdadero y agudo teólogo —sea cual sea su especialización académica y su cultura reconocida— no tanto el que se indigna y escandaliza porque hay obispos que, en su opinión, son asnos, como el que se conmueve y entusiasma porque —admítase la irreverencia— hay asnos que son obispos.
Bajo este aspecto, el creyente puede acercarse a las vicisitudes y acontecimientos de la historia de la Iglesia con ánimo mucho más emancipado que el que no es creyente: su eclesiología le permite no considerar a priori inaceptable ningún dato que resulte realmente establecido y cierto, por deshonroso que parezca para el nombre cristiano; mientras que el incrédulo se sentirá obligado a rechazar o banalizar todo heroísmo sobrehumano, los valores trascendentes, los milagros que encuentra sobrenaturalmente motivados. Más o menos lo que ocurre en el caso del Santo Sudario, por mencionar un tema que apasiona a Messori.
Formalmente, como sabemos, nuestra fe no resulta afectada, cualquiera que sea el modo en que la ciencia decida pronunciarse: incluso podríamos permitimos el lujo de no creer en lo que ella diga. Aceptar la autenticidad de esa sábana, en cambio, es moralmente imposible para quien no reconoce en Jesús de Nazaret el Cristo, hijo del Dios viviente, por lo inexplicable que es el cúmulo de eventos extraordinarios que caracterizan su origen y su conservación. Lα sospecha de prejuicio, ya se ve, cae, en este caso, en el campo de Agramante más que en el de los Paladinos.
El segundo tipo de análisis es de índole filosófica, y pueden compartirlo todos los que dispongan de un mínimo de honestidad intelectual.
Cuando se habla de culpas históricas de la Iglesia, no hay que desestimar el hecho de que ésta es la única realidad que permanece idéntica en el curso de los siglos, y por tanto acaba siendo también la única llamada para responder de los errores de todos.
¿A quién se le ocurre preguntarse, por ejemplo, cuál fue, en la época del caso Galileo, la posición de las universidades y otros organismos de relevancia social respecto a la hipótesis copernicana? ¿Quién le pide cuentas a la actual magistratura por las ideas y las conductas comunes de los jueces del siglo XVII? O, para ser aún más paradójico, ¿a quién se le ocurre reprochar a las autoridades políticas milanesas (alcalde, prefecto, presidente de la región) los delitos cometidos por los Visconti y los Sforza? Es importante observar que acusar a la Iglesia viva de hoy en día de sucesos, decisiones y acciones de épocas pasadas, es por sí mismo un implícito pero patente reconocimiento de la efectiva estabilidad de la Esposa de Cristo, de su intangible identidad que, al contrario de todas las demás agrupaciones, nunca queda arrollada por la historia; de su ser «casi-persona» y por lo tanto, sólo ella, sujeto perpetuo de responsabilidad.
Es un estado de ánimo que —precisamente a través de las actitudes de venganza y la vivacidad de los rencores— revela casi un initium fidei en el misterio eclesial: lo que, posiblemente, provoca la hilaridad de los ángeles en el Cielo.
Pero una vez asimiladas estas anotaciones, digamos, de «eclesiología sobrenatural y natural», uno no puede eximirse de analizar con mayor concreción la cuestión: se hace por lo tanto necesario examinar la credibilidad de lo que comúnmente se dice y se escribe sobre la Iglesia.
Hay que averiguar la verdad, salvarla de las alteraciones, proclamarla y honrarla, cualquiera que sea la forma en la que se presenta y la fuente de información. Más de una vez santo Tomás de Aquino nos enseña que omne verum, a quocumque dicatur, a Spiritu Sancto est («cualquier verdad, quienquiera la diga, viene del Espíritu Santo»); y sería suficiente esta cita para observar la envidiable amplitud de espíritu que caracterizaba a los maestros medievales.
Recíprocamente, también hay que decir que las falsedades, las manipulaciones y los errores deben ser desenmascarados y condenados, cualquiera que sea la persona que los proponga y cuán amplia sea su difusión.
Ahora bien, es necesario que nos demos cuenta de una vez —dice, entre otras cosas, Vittorio Messori en estas páginas— del cúmulo de opiniones arbitrarias, deformaciones sustanciales y auténticas mentiras que gravitan sobre todo lo que históricamente concierne a la Iglesia. Nos encontramos literalmente sitiados por la malicia y el engaño: los católicos en su mayoría no reparan en ello, o no quieren hacerlo.
Si recibo un golpe en la mejilla derecha, la perfección evangélica me propone ofrecer la izquierda. Pero si se atenta contra la verdad, la misma perfección evangélica me obliga a consagrarme para restablecerla:
porque allá donde se extingue el respeto a la verdad, empieza a cerrarse para el hombre cualquier camino de salvación.
De esta firme convicción, me parece, ha nacido este libro, que esperamos se convierta de inmediato en un instrumento indispensable para la moderna acción pastoral.
Algunas veces me imagino que el cuerpo de la cristiandad actual padece, por así decirlo, algún tipo de deficiencia inmunitaria.
Lα agresión al Reino de Dios iam praesens in mysterio es fenómeno de todos los tiempos, y de ello el Señor nos ha avisado repetidamente, aunque en las últimas décadas no hemos escuchado mucho sus palabras sobre el tema.
En cambio, lo que especialmente caracteriza nuestra época es el principio de que no se debe reaccionar: la retórica del diálogo a toda costa, un malentendido irenismo, una rara especie de masoquismo eclesial parecen inhibir todas las defensas naturales de los cristianos, de manera que la virulencia de los elementos patógenos puede realizar sin obstáculos sus devastaciones.
Afortunadamente, el Espíritu Santo nunca deja sin intrínseca protección a la Esposa de Cristo. Permanece siempre activo, estimulando las antitoxinas necesarias bajo diferentes formas y a diferentes niveles.
El presente volumen —que recoge gran parte de los apreciados artículos del «Vivaio» de Vittorio Messorì, sección del diario católico nacional— es precisamente uno de estos remedios providenciales para nuestros males: su aparición es una señal de que Dios no ha abandonado a su pueblo.
Messorì es, gracias a Dios, autor original y muy personal. Y no es obligatorio compartir singularmente todas sus geniales opiniones, pero no podemos dejar de compartir, todos —y apreciar todos— su valiente servicio a la verdad y su amor por la Iglesia.
Cardenal GIACOMO BIFFI
Arzobispo de Bolonia
.
.
El presente libro es una recopilación de artículos que he publicado en periódicos italianos. El origen periodístico de los textos se manifiesta en el hecho de que, en cada uno de ellos, el argumento se encuentra claramente encuadrado. Ello propicia que una de sus formas de lectura pueda ser a página abierta.
El título que los une, Leyendas negras de la Iglesia, manifiesta la triste realidad de aquella frase evangélica: «¿Creéis que he venido a traer la paz al mundo? Os digo que no, sino la división.» Sin embargo, es necesario recordar el antiguo principio de que el movimiento no se prueba con complejas teorías sino, simplemente, moviéndose. Así también ocurre con el cristianismo: fe en un Dios que se ha tomado tan en serio el tiempo de los hombres que ha participado en él —encarnándose en un lugar, en un tiempo, en un pueblo, con un rostro y un nombre—; la verdad del Evangelio se prueba en la historia concreta. Es Jesús mismo quien lanza el desafío: al árbol se le juzga por sus frutos. Es precisamente la defensa de estos frutos lo que sirve de nexo a los diversos capítulos de este libro.
La pasión con que me enfrento al contenido de estos temas convive siempre con la vigilante autoironía de quien sabe bien cómo el creer no es un arrogante, incluso fanático, «según yo». En ninguna página, ni siquiera en las más polémicas, he olvidado el consejo de san Agustín: Interficite errores; homines diligite. Acabad con los errores; amad a los hombres. No todas las ideas ni todas las acciones son respetables. Dignos de todo respeto son, sin embargo, cada uno de los hombres.
Las consideraciones que desarrollo en las páginas que siguen unen convicción y disponibilidad a la discusión. Y también se hallan abiertas a la humildad de la obediencia, al sacrificio duro pero convencido del saber callar, en el momento en que así se decida por quien, en la Iglesia, ostenta la legítima autoridad sobre el «depósito de la fe». Gracias a Dios no me encuentro entre aquellos (hoy numerosos) que están convencidos de que a ellos se les ha concedido descubrir en qué consista el «verdadero”
cristianismo, la «verdadera» Iglesia. Y que piensan que sólo a partir de los años sesenta del siglo XX un grupo de teólogos académicos habrían descubierto qué quiere decir verdaderamente el Evangelio. Como si, durante tantos siglos, el Espíritu Santo hubiera estado aletargado o, sádicamente, se hubiera divertido inspirando de modo erróneo y abusivo a tantas generaciones de creyentes, entre los cuales una multitud de santos que solamente Dios conoce.
En realidad, no somos sino enanos sobre las espaldas de gigantes. Y solamente la conciencia de nuestro extraordinario pasado donde abundó el pecado, sí, pero también la gracia, puede abrirnos el camino del futuro.
VITTORIO MESSORI
.
.
Al cabo de tres días de fatigoso viaje en común, Léo Moulin, de ochenta y un años, aparece fresco, elegante, atento y tan cordial como siempre.
Moulin, profesor de Historia y Sociología en la Universidad de Bruselas durante medio siglo, autor de decenas de libros rigurosos y fascinantes, es uno de los intelectuales más prestigiosos de Europa. Es quizás quien mejor conoce las órdenes religiosas medievales, y pocos sienten tanta admiración por la sabiduría de aquellos monjes como él. A pesar de haberse distanciado de las logias masónicas en las que militó («A menudo —me dice— afiliarse a ellas es condición indispensable para hacer carrera en universidades, periódicos o editoriales: la ayuda mutua entre los «hermanos masones» no es un mito, es una realidad aún vigente»), sigue siendo un laico, un racionalista cuyo agnosticismo bordea el ateísmo.
Moulin me encomienda que repita a los creyentes uno de sus principios, madurado a lo largo de una vida de estudio y experiencia:
«Haced caso a este viejo incrédulo que sabe lo que se dice: la obra maestra de la propaganda anticristiana es haber logrado crear en los cristianos, sobre todo en los católicos, una mala conciencia, infundiéndoles la inquietud, cuando no la vergüenza, por su propia historia. A fuerza de insistir, desde la Reforma hasta nuestros días, han conseguido convenceros de que sois los responsables de todos o casi todos los males del mundo. Os han paralizado en la autocrítica masoquista para neutralizar la crítica de lo que ha ocupado vuestro lugar.”
Feministas, homosexuales, tercermundialistas y tercermundistas, pacifistas, representantes de todas las minorías, contestatarios y descontentos de cualquier ralea, científicos, humanistas, filósofos, ecologistas, defensores de los animales, moralistas laicos: «Habéis permitido que todos os pasaran cuentas, a menudo falseadas, casi sin discutir. No ha habido problema, error o sufrimiento histórico que no se os haya imputado.
Y vosotros, casi siempre ignorantes de vuestro pasado, habéis acabado por creerlo, hasta el punto de respaldarlos. En cambio, yo (agnóstico, pero también un historiador que trata de ser objetivo) os digo que debéis reaccionar en nombre de la verdad. De hecho, a menudo no es cierto. Pero si en algún caso lo es, también es cierto que, tras un balance de veinte siglos de cristianismo, las luces prevalecen ampliamente sobre las tinieblas.
Luego, ¿por qué no pedís cuentas a quienes os las piden a vosotros? ¿Acaso han sido mejores los resultados de lo que ha venido después? ¿Desde qué púlpitos escucháis, contritos, ciertos sermones?» Me habla de aquella Edad Media que ha estudiado desde siempre: «¡Aquella vergonzosa mentira de los «siglos oscuros», por estar inspirados en la fe del Evangelio! ¿Por qué, entonces, todo lo que nos queda de aquellos tiempos es de una belleza y sabiduría tan fascinantes? También en la historia sirve la ley de causa y efecto…”
Pienso en el historiador de Bruselas mientras atravieso en coche, la periferia de Milán una mañana cualquiera. Aquí, como en toda periferia urbana, un Dante contemporáneo podría ambientar uno de los círculos de su infierno: ruidos ensordecedores, olores mefíticos, montones de escombros y desechos, aguas envenenadas, aceras obstruidas por vehículos aparcados, escarabajos y ratas, cemento enloquecido, briznas de hierba tóxica. Por doquier adviertes la ira y el odio de unos contra otros:
automovilistas contra camioneros, peatones contra motorizados, compradores contra vendedores, septentrionales contra meridionales, italianos contra extranjeros, obreros contra patrones, hijos contra padres. La degradación se instala en los corazones mucho antes que en el ambiente.
Al fin, la meta: el gran monasterio, la antigua casa religiosa. Aliviado por librarme del coche atravieso el portón. De golpe, el mundo cambia a mi alrededor. Un gran patio de una antigüedad de siglos, cerrado en todos sus lados por un soportal, sosiega el ánimo con la armonía de sus arcos. El silencio, la belleza de los frescos, el ritmo de las edificaciones, la frescura de las sombras. Más allá del patio se ve un amplio jardín, último reducto en cuyos árboles se ha refugiado todo lo que sobrevive o vuela en la tierra desolada de las inmediaciones. La hospitalidad de los religiosos te hace sentir que esa gente, pese a todo, intenta hacer el bien y cree que todavía es posible amar.
Con una mezcla de ironía y angustia, pienso en la venganza de la historia de los últimos dos siglos, poblados por gente diversa pero unida por un furioso intento de suprimir los signos cristianos, empezando por las congregaciones religiosas; por la necesidad de destruir con éstas esos lugares de paz y belleza, vistos como inmundos rincones de oscurantismo, anacrónicos obstáculos en la senda sobre la que edificar el soñado «nuevo mundo».
Ahora, más allá del muro que resguarda el jardín, tenemos el fruto del radiante mañana prometido. Jamás el mundo, en nombre de la humanidad, se volvió más inhumano. Se han truncado las expectativas: la realidad y la esperanza de un mundo más habitable perduran —pero ¿por cuánto tiempo?— en estos residuos religiosos que han sobrevivido (por milagro, por azar, por obstinación de los cristianos, que resurgen cada vez que son eliminados) a la furia de los «iluminados». Sus hijos y nietos se refugian también aquí para lamentarse de todo cuanto se ha perdido. Y para alegrarse de que se haya salvado algo de la rabia de los destructores.
Si por el fruto se reconoce al árbol, quizá haya que extraer alguna conclusión de ello, aunque sea para proseguir con la admonición de Moulin, el viejo historiador agnóstico, a los creyentes: «causa y efecto…».
También nosotros tenemos nuestros esqueletos en el armario; y ojo con querer disimularlo. La realidad cristiana siempre mezcla lo divino con lo humano; la Iglesia es casta et meretrix, según sentencian los Padres. Y así son y fueron siempre sus hijos. Pero miremos también a nuestro alrededor, ya no tan avergonzados e intimidados. La caridad no es posible sin la verdad; para nosotros y para los demás.
.
.
I. ESPAÑA, LA INQUISICIÓN Y LA LEYENDA NEGRA
.
.
Bailando con lobos, la película norteamericana que se pone del lado de los indios, ganó siete Oscars.
Hacia mediados de los años sesenta el western se dispuso a experimentar un cambio; las primeras dudas acerca de la bondad de la causa de los pioneros anglosajones provocaron una crisis del esquema «blanco bueno-piel roja malo». Desde entonces, esa crisis fue en aumento hasta conseguir la inversión del esquema: ahora, las nuevas categorías insisten en ver siempre en el indio al héroe puro y en el pionero al brutal invasor.
Como es lógico, existe el peligro de que la nueva situación se convierta en una especie de nuevo conformismo del hombre occidental PC, politically correct, como se denomina a quien respeta los cánones y tabúes de la mentalidad corriente.
Mientras que antes se producía la excomunión social de todo aquel que no viera un mártir de la civilización y un campeón del patriotismo «blanco» en el coronel George A. Custer, ahora merecería la misma excomunión todo aquel que hablara mal de Toro Sentado y de los sioux, que aquella mañana del 25 de junio de 1876, en Little Big Horn, acabaron con la vida de Custer y con todo el Séptimo de Caballería.
A pesar del riesgo de que aparezcan nuevos eslóganes conformistas, es imposible no acoger con satisfacción el hecho de que se descubran los pasteles de la «otra» América, la protestante, que dio (y da) tantas desdeñosas lecciones de moral a la América católica. Desde el siglo XVI las potencias nórdicas reformadas —Gran Bretaña y Holanda in primis— iniciaron en sus dominios de ultramar una guerra psicológica al inventarse la «leyenda negra» de la barbarie y la opresión practicadas por España, con la que estaban enzarzadas en la lucha por el predominio marítimo.
Leyenda negra que, como ocurre puntualmente con todo lo que no está de moda en el mundo laico, es descubierta ahora con avidez por curas, frailes y católicos adultos en general, quienes, al protestar con tonos virulentos en contra de las celebraciones por el Quinto Centenario del descubrimiento ignoran que, con algunos siglos de retraso, se erigen en seguidores de una afortunada campaña de los servicios de propaganda británicos y holandeses.
Pierre Chaunu, historiador de hoy, fuera de toda duda por ser calvinista, escribió: «La leyenda antihispánica en su versión norteamericana (la europea hace hincapié sobre todo en la Inquisición) ha desempeñado el saludable papel de válvula de escape. La pretendida matanza de los indios por parte de los españoles en el siglo XVI encubrió la matanza norteamericana de la frontera Oeste, que tuvo lugar en el siglo XIX. La América protestante logró librarse de este modo de su crimen lanzándolo de nuevo sobre la América católica.» Entendámonos, antes de ocuparnos de semejantes temas sería preciso que nos librásemos de ciertos moralismos actuales que son irreales y que se niegan a reconocer que la historia es una señora inquietante, a menudo terrible. Desde una perspectiva realista que debería volver a imponerse, habría que condenar sin duda los errores y las atrocidades (vengan de donde vengan) pero sin maldecir como si se hubiera tratado de una cosa monstruosa el hecho en sí de la llegada de los europeos a las Américas y de su asentamiento en aquellas tierras para organizar un nuevo hábitat.
En historia resulta impracticable la edificante exhortación de «que cada uno se quede en su tierra sin invadir la ajena». No es practicable no sólo porque de ese modo se negaría todo dinamismo a las vicisitudes humanas, sino porque toda civilización es fruto de una mezcla que nunca fue pacífica. Sin ánimo de incodar a la Historia Sagrada misma (la tierra que Dios prometió a los judíos no les pertenecía, sino que se la arrancaron a la fuerza a sus anteriores habitantes), las almas bondadosas que reniegan de los malvados usurpadores de las Américas olvidan, entre otras cosas, que a su llegada, aquellos europeos se encontraron a su vez con otros usurpadores. El imperio de los aztecas y el de los incas se había creado con violencia y se mantenía gracias a la sanguinaria opresión de los pueblos invasores que habían sometido a los nativos a la esclavitud.
A menudo se finge ignorar que las increíbles victorias de un puñado de españoles contra miles de guerreros no estuvieron determinadas ni por los arcabuces ni por los escasísimos cañones (que con frecuencia resultaban inútiles en aquellos climas porque la humedad neutralizaba la pólvora) ni por los caballos (que en la selva no podían ser lanzados a la carga).
Aquellos triunfos se debieron sobre todo al apoyo de los indígenas oprimidos por los incas y los aztecas. Por lo tanto, más que como usurpadores, los ibéricos fueron saludados en muchos lugares como liberadores. Y esperemos ahora a que los historiadores iluminados nos expliquen cómo es posible que en más de tres siglos de dominio hispánico no se produjesen revueltas contra los nuevos dominadores, a pesar de su número reducido y a pesar de que por este hecho estaban expuestos al peligro de ser eliminados de la faz del nuevo continente al mínimo movimiento. La imagen de la invasión de América del Sur desaparece de inmediato en contacto con las cifras: en los cincuenta años que van de 1509 a 1559, es decir, en el período de la conquista desde Florida al estrecho de Magallanes, los españoles que llegaron a las Indias Occidentales fueron poco más de quinientos (¡sí, sí, quinientos!) por año. En total, 27.787 personas en ese medio siglo.
Volviendo a la mezcla de pueblos con los que es preciso hacer las cuentas de un modo realista, no debemos olvidar, por ejemplo, que los colonizadores de América del Norte provenían de una isla que a nosotros nos resulta natural definir como anglosajona. En realidad, era de los britanos, sometidos primero por los romanos y luego por los bárbaros germanos —precisamente los anglos y los sajones— que exterminaron a buena parte de los indígenas y a la otra la hicieron huir hacia las costas de Galia donde, después de expulsar a su vez a los habitantes originarios, crearon la que se denominó Bretaña. Por lo demás, ninguna de las grandes civilizaciones (ni la egipcia, ni la romana, ni la griega, sin olvidar nunca la judía) se creó sin las correspondientes invasiones y las consiguientes expulsiones de los primeros habitantes.
Por lo tanto, al juzgar la conquista europea de las Américas será preciso que nos cuidemos de la utopía moralista a la que le gustaría una historia llena de reverencias, de buenas maneras, y de «faltaba más, usted primero».
Aclarado este punto, es preciso que digamos también que hay conquistas y conquistas (y en películas como la muy premiada Bailando con lobos se empieza a entender) y que la católica fue ampliamente preferible a la protestante.
Como escribió Jean Dumont, otro historiador contemporáneo: «Si, por desgracia, España (y Portugal) se hubiera pasado a la Reforma, se hubiera vuelto puritana y hubiera aplicado los mismos principios que América del Norte («lo dice la Biblia, el indio es un ser inferior, un hijo de Satanás»), un inmenso genocidio habría eliminado de América del Sur a todos los pueblos indígenas. Hoy en día, al visitar las pocas «reservas» de México a Tierra del Fuego, los turistas harían fotos a los supervivientes, testigos de la matanza racial, llevada a cabo además sobre la base de motivaciones «bíblicas».”
Efectivamente, las cifras cantan: mientras que los pieles rojas que sobreviven en América del Norte son unos cuantos miles, en la América ex española y ex portuguesa, la mayoría de la población o bien es de origen indio o es fruto de la mezcla de precolombinos con europeos y (sobre todo en Brasil) con africanos.
.
.
La cuestión de las distintas colonizaciones de las Américas (la ibérica y la anglosajona) es tan amplia, y son tantos los prejuicios acumulados, que sólo podemos ofrecer algunas observaciones.
Volvamos a la población indígena, tal como señalamos prácticamente desaparecida en los Estados Unidos de hoy, donde están registradas como «miembros de tribus indias» aproximadamente un millón y medio de personas. En realidad, esta cifra, de por sí exigua, se reduciría aún más si consideramos que para aspirar al citado registro basta con tener una cuarta parte de sangre india.
En el sur la situación es exactamente la contraria; en la zona mexicana, en la andina y en muchos territorios brasileños, casi el noventa por ciento de la población o bien desciende directamente de los antiguos habitantes o es fruto de la mezcla entre los indígenas y los nuevos pobladores. Es más, mientras que la cultura de Estados Unidos no debe a la india más que alguna palabra, ya que se desarrolló a partir de sus orígenes europeos sin que se produjese prácticamente ningún intercambio con la población autóctona, no ocurre lo mismo en la América hispanoportuguesa, donde la mezcla no sólo fue demográfica sino que dio origen a una cultura y una sociedad nuevas, de características inconfundibles.
Sin duda, esto se debe al distinto grado de desarrollo de los pueblos que tanto los anglosajones como los ibéricos encontraron en aquellos continentes, pero también se debe a un planteamiento religioso distinto. A diferencia de los católicos españoles y portugueses, que no dudaban en casarse con las indias, en las que veían seres humanos iguales a ellos, a los protestantes (siguiendo la lógica de la que ya hemos hablado y que tiende a hacer retroceder hacia el Antiguo Testamento al cristianismo reformado)
los animaba una especie de «racismo» o al menos, el sentido de superioridad, de «estirpe elegida», que había marcado a Israel. Esto, sumado a la teología de la predestinación (el indio es subdesarrollado porque está predestinado a la condenación, el blanco es desarrollado como signo de elección divina) hacía que la mezcla étnica e incluso la cultural fueran consideradas como una violación del plan providencial divino.
Así ocurrió no sólo en América y con los ingleses, sino en todas las demás zonas del mundo a las que llegaron los europeos de tradición protestante: el apartheid sudafricano, por citar el ejemplo más clamoroso, es una creación típica y teológicamente coherente del calvinismo holandés.
Sorprende, por lo tanto, esa especie de masoquismo que hace poco impulsó a la Conferencia de obispos católicos sudafricanos a sumarse, sin mayores distinciones ni precisiones, a la «Declaración de arrepentimiento» de los cristianos blancos hacia los negros de aquel país. Sorprende porque aunque por parte de los católicos pudo haber algún comportamiento condenable, dicho comportamiento, al contrario de lo ocurrido en el caso protestante, iba en contra de la teoría y la práctica católicas. Pero da igual, hoy por hoy, parece ser que existen no pocos clericales dispuestos a endilgarle a su Iglesia culpas que no tiene.
Las formas de conquista de las Américas se originan precisamente en las distintas teologías: los españoles no consideraron a los pobladores de sus territorios como una especie de basura que había que eliminar para poder instalarse en ellos como dueños y señores. Se reflexiona poco sobre el hecho de que España (a diferencia de Gran Bretaña) no organizó nunca su imperio americano en colonias, sino en provincias. Y que el rey de España no se ciñó nunca la corona de emperador de las Indias, a diferencia de cuanto hará, incluso a principios del siglo XX, la monarquía inglesa.
Desde el comienzo, y más tarde, con implacable constancia, durante toda la historia posterior, los colonos protestantes se consideraron con el derecho, fundado en la misma Biblia, de poseer sin problemas ni limitaciones toda la tierra que lograran ocupar echando o exterminando a sus habitantes. Estos últimos, como no formaban parte del «nuevo Israel» y como llevaban la marca de una predestinación negativa, quedaron sometidos al dominio total de los nuevos amos.
El régimen de suelos instaurado en las distintas zonas americanas confirma esta diferencia de las perspectivas y explica los distintos resultados: en el sur se recurrió al sistema de la encomienda, figura jurídica de inspiración feudal, por la cual el soberano concedía a un particular un territorio con su población incluida, cuyos derechos eran tutelados por la Corona, que seguía siendo la verdadera propietaria. No ocurrió lo mismo en el norte, donde primero los ingleses y después el gobierno federal de Estados Unidos se declararon propietarios absolutos de los territorios ocupados y por ocupar; toda la tierra era cedida a quien lo deseara al precio que se fijó posteriormente en una media de un dólar por acre. En cuanto a los indios que podían habitar esas tierras, correspondía a los colonos alejarlos o, mejor aún, exterminarlos, con la ayuda del ejército, si era preciso.
El término «exterminio» no es exagerado y respeta la realidad concreta. Por ejemplo, muchos ignoran que la práctica de arrancar el cuero cabelludo era conocida tanto por los indios del norte como por los del sur.
Pero entre estos últimos desapareció pronto, prohibida por los españoles.
No ocurrió lo mismo en el norte. Por citar un ejemplo, la entrada correspondiente en una enciclopedia nada sospechosa como la Larousse dice: «La práctica de arrancar el cuero cabelludo se difundió en el territorio de lo que hoy es Estados Unidos a partir del siglo XVII, cuando los colonos blancos comenzaron a ofrecer fuertes recompensas a quien presentara el cuero cabelludo de un indio fuera hombre, mujer o niño.”
En 1703 el gobierno de Massachusetts pagaba doce libras esterlinas por cuero cabelludo, cantidad tan atrayente que la caza de indios, organizada con caballos y jaurías de perros, no tardó en convertirse en una especie de deporte nacional muy rentable. El dicho «el mejor indio es el indio muerto», puesto en práctica en Estados Unidos, nace no sólo del hecho de que todo indio eliminado constituía una molestia menos para los nuevos propietarios, sino también del hecho de que las autoridades pagaban bien por su cuero cabelludo. Se trataba pues de una práctica que en la América católica no sólo era desconocida sino que, de haber tratado alguien de introducirla de forma abusiva, habría provocado no sólo la indignación de los religiosos, siempre presentes al lado de los colonizadores, sino también las severas penas establecidas por los reyes para tutelar el derecho a la vida de los indios.
Sin embargo, se dice que millones de indios murieron también en América Central y del Sur. Murieron, qué duda cabe, pero no como para estar al borde de la desaparición como en el norte. Su exterminio no se debió exclusivamente a las espadas de acero de Toledo y a las armas de fuego (que, como ya vimos, casi siempre fallaban), sino a los invisibles y letales virus procedentes del Viejo Mundo.
El choque microbiano y viral que en pocos años causó la muerte de la mitad de la población autóctona de Iberoamérica fue estudiado por el grupo de Berkeley, formado por expertos de esa universidad. El fenómeno es comparable a la peste negra que, procedente de India y China, asoló Europa en el siglo XIV. Las enfermedades que los europeos llevaron a América como la tuberculosis, la pulmonía, la gripe, el sarampión o la viruela eran desconocidas en el nicho ecológico aislado de los indios, por lo tanto, éstos carecían de las defensas inmunológicas para hacerles frente.
Pero resulta evidente que no se puede responsabilizar de ello a los europeos, víctimas de las enfermedades tropicales a las que los indios resistían mejor. Es de justicia recordar aquí, cosa que se hace con poca frecuencia, que la expansión del hombre blanco fuera de Europa asumió a menudo el aspecto trágico de una hecatombe, con una mortalidad que, en el caso de ciertos barcos, ciertos climas y ciertos autóctonos, alcanzó cifras impresionantes.
Al desconocer los mecanismos del contagio (faltaba mucho aún para Pasteur) hubo hombres como Bartolomé de las Casas —figura controvertida que habrá que analizar prescindiendo de esquemas simplificadores— que fueron víctimas del equívoco: al ver que aquellos pueblos disminuían drásticamente, sospecharon de las armas de sus compatriotas, cuando en realidad no eran las armas las asesinas, sino los virus. Se trata de un fenómeno de contagio mortífero observado más recientemente entre las tribus que permanecieron aisladas en la Guayana francesa y en la región del Amazonas, en Brasil.
La costumbre española de decir ¡Jesús!, a manera de augurio a quien estornuda, nace del hecho de que un simple resfriado (del cual el estornudo es síntoma) solía ser mortal para los indígenas que lo desconocían y para el que carecían de defensas biológicas.
.
.
«Las presiones de los judíos a través de los medios de comunicación y las protestas de los católicos empeñados en el diálogo con el judaísmo han tenido éxito. La causa de la beatificación de Isabel la Católica, reina de Castilla, recibió en estos días un imprevisto frenazo […]. La preocupación por no provocar las reacciones de los israelíes, irritados por la beatificación de la judía conversa Edit Stein y por la presencia de un monasterio en Auschwitz, favoreció el que se hiciera una «pausa para reflexionar» sobre la conveniencia de continuar con la causa de la Sierva de Dios, título al que ya tiene derecho Isabel I de Castilla.»
Así dice un artículo publicado en Il Nostro Tempo, Orazio Petrosillo, informador religioso de Il Messaggero. Petrosillo recuerda que el frenazo del Vaticano llegó a pesar del dictamen positivo de los historiadores, basado en un trabajo de veinte años contenido en veintisiete volúmenes.
«En estas cantidades ingentes de material —dice el postulador de la causa, Anastasio Gutiérrez— no se encontró un solo acto o manifestación de la reina, ya fuera público o privado, que pueda considerarse contrario a la santidad cristiana.» El padre Gutiérrez no duda en tachar de «cobardes a los eclesiásticos que, atemorizados por las polémicas, renuncian a reconocer la santidad de la reina». Sin embargo, Petrosillo concluye diciendo, «se tiene la impresión de que la causa difícilmente llegue a puerto».
Se trata de una noticia poco reconfortante. Sin embargo, no es la primera vez que ocurre; ciñéndonos a España, recordemos que Pablo VI bloqueó la beatificación de los mártires de la guerra civil, por lo que podemos comprobar que, una vez más, se consideró que las razones de la convivencia pacífica contrastaban con las de la verdad, que en este caso es atacada con una virulencia rayana en la difamación, no sólo por parte de los judíos (a los que en la época de Isabel les fue revocado el derecho a residir en el país), sino también por parte de los musulmanes (expulsados de Granada, su última posesión en tierras españolas), y por todos los protestantes y los anticatólicos en general, que desde siempre montan en cólera cuando se habla de aquella vieja España cuyos soberanos tenían derecho al título oficial de Reyes Católicos. Título que se tomaron tan en serio que una polémica secular identificó hispanismo y catolicismo, Toledo y Madrid con Roma.
En cuanto a la expulsión de los judíos, siempre se olvidan ciertos hechos, como por ejemplo, el que mucho antes de Isabel, los soberanos de Inglaterra, Francia y Portugal habían tomado la misma medida, y muchos otros países iban a tomarla sin las justificaciones políticas que explican el decreto español que, no obstante, constituyó un drama para ambas partes.
Es preciso recordar que la España musulmana no era en absoluto el paraíso de tolerancia que han querido describirnos y que, en aquellas tierras, tanto cristianos como judíos eran víctimas de periódicas matanzas.
Sin embargo, está más que probado que si había que elegir entre dos males —Cristo o Mahoma— los judíos tomaron partido por este último, haciendo de quinta columna en perjuicio del elemento católico. De ahí surgió el odio popular que, unido a la sospecha que despertaban quienes formalmente habían abrazado el cristianismo para continuar practicando en secreto el judaísmo (los marranos), condujo a tensiones que con frecuencia degeneraron en sanguinarias matanzas espontáneas y continuas a las que las autoridades intentaban en vano oponerse. El Reino de Castilla y Aragón surgido del matrimonio de los reyes todavía no se había afianzado y no estaba en condiciones de soportar ni de controlar una situación tan explosiva, amenazado como estaba por una contraofensiva de los árabes que contaban con los musulmanes, a su vez convertidos por compromiso.
Desde el punto de vista jurídico, en España, y en todos los reinos de aquella época, los judíos eran considerados extranjeros y se les daba cobijo temporalmente sin derecho a ciudadanía. Los judíos eran perfectamente conscientes de su situación: su permanencia era posible mientras no pusieran en peligro al Estado. Cosa que, según el parecer no sólo de los soberanos sino también del pueblo y de sus representantes, se produjo con el tiempo a raíz de las violaciones de la legalidad por parte de los judíos no conversos como de los formalmente convertidos, por los cuales Isabel sentía una «ternura especial» tal que puso en sus manos casi toda la administración financiera, militar e incluso eclesiástica. Sin embargo, parece que los casos de «traición» llegaron a ser tantos como para no poder seguir permitiendo semejante situación.
En cualquier caso, como mantiene la postulación de la causa de santidad de Isabel, «el decreto de revocación del permiso de residencia a los judíos fue estrictamente político, de orden público y de seguridad del Estado, no se consultó en absoluto al Papa, ni interesa a la Iglesia el juicio que se quiera emitir en este sentido. Un eventual error político puede ser perfectamente compatible con la santidad. Por lo tanto, si la comunidad judía de hoy quisiera presentar alguna queja, deberá dirigirla a las autoridades políticas, suponiendo que las actuales sean responsables de lo actuado por sus antecesoras de hace cinco siglos».
Añade la postulación (no hay que olvidar que ha trabajado con métodos científicos, con la ayuda de más de una decena de investigadores que dedicaron veinte años a examinar más de cien mil documentos en los archivos de medio mundo): «La alternativa, el aut-aut «o convertirse o abandonar el Reino», que habría sido impuesta por los Reyes Católicos es una fórmula simplista, un eslogan vulgar: ya no se creía en las conversiones. La alternativa propuesta durante los muchos años de violaciones políticas de la estabilidad del Reino fue: «O cesáis en vuestros crímenes o deberéis abandonar el Reino.»» Como confirmación ulterior tenemos la actividad anterior de Isabel en defensa de la libertad de culto de los judíos en contra de las autoridades locales, con la promulgación de un seguro real así como con la ayuda para la construcción de muchas sinagogas.
No obstante, resulta significativo que la expulsión fuera particularmente aconsejada por el confesor real, el muy difamado Tomás de Torquemada, primer organizador de la Inquisición, que era de origen judío.
También resulta significativo y demostrativo de la complejidad de la historia el hecho de que, alejadas de los Reyes Católicos, aunque fuera por el clamor popular y por motivos políticos de legítima defensa, las familias judías más ricas e influyentes solicitaron y obtuvieron hospitalidad de la única autoridad que se la concedió con gusto y la acogió en sus territorios:
el Papa. De esto sólo puede sorprenderse todo aquel que ignore que la Roma pontificia es la única ciudad del Viejo Continente en la que la comunidad judía vivió altibajos según los papas que les tocaron en suerte, pero que nunca fue expulsada ni siquiera por breve tiempo. Habrá que esperar al año 1944 y a que se produzca la ocupación alemana para ver, más de mil seiscientos años después de Constantino, a los judíos de Roma perseguidos y obligados a la clandestinidad; quienes consiguieron escapar lo hicieron en su mayoría gracias a la hospitalidad concedida por instituciones católicas, con el Vaticano a la cabeza.
El camino a los altares le está vedado a Isabel también por quienes terminaron por aceptar sin críticas la leyenda negra de la que hemos hablado y de la que seguiremos ocupándonos, y que abundan incluso entre las filas católicas. No se le perdona a la soberana y a su consorte, Fernando de Aragón, el haber iniciado el patronato, negociado con el Papa, con el que se comprometían a la evangelización de las tierras descubiertas por Cristóbal Colón, cuya expedición habían financiado. En una palabra, serían los dos Reyes Católicos los iniciadores del genocidio de los indios, llevado a cabo con la cruz en una mano y la espada en la otra. Y los que se salvaron de la matanza habrían sido sometidos a la esclavitud. Sin embargo, sobre este aspecto, la historia verdadera ofrece otra versión que difiere de la leyenda.
Veamos, por ejemplo, lo que dice Jean Dumont: «La esclavitud de los indios existió, pero por iniciativa personal de Colón, cuando tuvo los poderes efectivos de virrey de las tierras descubiertas; por lo tanto, esto fue así sólo en los primeros asentamientos que tuvieron lugar en las Antillas antes de 1500. Isabel la Católica reaccionó contra esta esclavitud de los indígenas (en 1496 Colón había enviado muchos a España) mandando liberar, desde 1478, a los esclavos de los colonos en las Canarias. Mandó que se devolviera a las Antillas a los indios y ordenó a su enviado especial, Francisco de Bobadilla, que los liberara, y éste a su vez, destituyó a Colón y lo devolvió a España en calidad de prisionero por sus abusos. A partir de entonces la política adoptada fue bien clara: los indios son hombres libres, sometidos como los demás a la Corona y deben ser respetados como tales, en sus bienes y en sus personas.» Quienes consideren este cuadro como demasiado idílico, les convendría leer el codicilo que Isabel añadió a su testamento tres días antes de morir, en noviembre de 1504, y que dice así: «Concedidas que nos fueron por la Santa Sede Apostólica las islas y la tierra firme del mar Océano, descubiertas y por descubrir, nuestra principal intención fue la de tratar de inducir a sus pueblos que abrazaran nuestra santa fe católica y enviar a aquellas tierras religiosos y otras personas doctas y temerosas de Dios para instruir a los habitantes en la fe y dotarlos de buenas costumbres poniendo en ello el celo debido; por ello suplico al Rey, mi señor, muy afectuosamente, y recomiendo y ordeno a mi hija la princesa y a su marido, el príncipe, que así lo hagan y cumplan y que éste sea su fin principal y que en él empleen mucha diligencia y que no consientan que los nativos y los habitantes de dichas tierras conquistadas y por conquistar sufran daño alguno en sus personas o bienes, sino que hagan lo necesario para que sean tratados con justicia y humanidad y que si sufrieren algún daño, lo repararen.» Se trata de un documento extraordinario que no tiene igual en la historia colonial de ningún país. Sin embargo, no existe ninguna historia tan difamada como la que se inicia con Isabel la Católica.
.
.
A Bartolomé de Las Casas se le atribuye la responsabilidad de la colonización española de las Américas. Un nombre que se saca siempre a relucir cuando se habla de las más afortunadas de sus obras, con un título que en sí constituye un programa: Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Una destrucción; si así define un español, para más señas fraile dominico, la conquista del Nuevo Mundo, ¿cómo encontrar argumentos en defensa de esa empresa? ¿Acaso el proceso no se cerró con un inapelable veredicto en contra para la colonización ibérica? Pues no, no se cerró en absoluto. Es más, la verdad y la justicia imponen el que no se acepten sin críticas las invectivas de Las Casas; para usar la expresión que utilizan los historiadores más actualizados, ha llegado el momento de someterlo a una especie de proceso, a él, tan furibundo en los que iniciaba contra otros.
En primer lugar, ¿quién era Las Casas? Nació en Sevilla en 1474, hijo del rico Francisco Casaus, cuyo apellido delata orígenes judíos.
Algunos estudiosos, al realizar un análisis psicológico de la personalidad compleja, obsesiva, «vociferante», siempre dispuesta a señalar con el dedo a los «malos», de Bartolomé Casaus, convertido luego en el padre Las Casas, han llegado incluso a hablar de un «estado paranoico de alucinación», de una «exaltación mística, con la consiguiente pérdida del sentido de la realidad». Juicios severos que, sin embargo, han sido defendidos por grandes historiadores como Ramón Menéndez Pidal.
Se trata de un estudioso español, por lo que se podría sospechar de parcialidad.
Pero William S. Maltby no es español, sino norteamericano de orígenes anglosajones, profesor de Historia de Sudamérica en una universidad de Estados Unidos, y en 1971 publicó un estudio sobre la «leyenda negra», los orígenes del mito de la crueldad de los «papistas» españoles. Maltby escribió, entre otras cosas, que «ningún historiador que se precie puede hoy tomar en serio las denuncias injustas y desatinadas de Las Casas» y concluye: «En resumidas cuentas, debemos decir que el amor de este religioso por la caridad fue al menos mayor que su respeto por la verdad.”
Ante este fraile que con sus acusaciones inició la difamación de la gigantesca epopeya española en el Nuevo Mundo, hubo quienes pensaron que tal vez sus orígenes judíos entraron en juego inconscientemente. Como si se tratara de un resurgir de la hostilidad ancestral contra el catolicismo, sobre todo el español, culpable de haber alejado a los judíos de la península Ibérica. Con demasiada frecuencia se escribe la historia dando por sentado que sus protagonistas se comportan pura y exclusivamente de forma racional y no se quiere admitir (¡precisamente en el siglo del psicoanálisis!)
la influencia oscura de lo irracional, de las pulsiones ocultas incluso para los mismos protagonistas. Por lo tanto, es muy posible que ni siquiera Las Casas haya podido sustraerse a un inconsciente que, a través de la obsesiva difamación de sus compatriotas, incluidos sus hermanos religiosos, respondía a una especie de venganza oculta.
Sea como fuere, el padre de Bartolomé, Francisco Casaus, acompañó a Colón en su segundo viaje al otro lado del Atlántico, se quedó en las Antillas y, confirmando las dotes de habilidad e iniciativa semíticas, creó una gran plantación donde se dedicó a esclavizar a los indios, práctica que, como hemos visto, había caracterizado el primer período de la Conquista y, al menos oficialmente, sólo ese período. Después de cursar estudios en la Universidad de Salamanca, el joven Bartolomé partió con destino a las Indias, donde se hizo cargo de la pingüe herencia paterna, y hasta los treinta y cinco años o más, empleó los mismos métodos brutales que denunciaría más tarde con tanto ahínco.
Gracias a una conversión superaría esta fase para convertirse en intransigente partidario de los indios y de sus derechos. Tras su insistencia, las autoridades de la madre patria atendieron sus consejos y aprobaron severas leyes de tutela de los indígenas, lo que más tarde iba a tener un perverso efecto: los propietarios españoles, necesitados de abundante mano de obra, dejaron de considerar conveniente el uso de las poblaciones autóctonas que algún autor define hoy como «demasiado protegidas», y comenzaron a prestar atención a los holandeses, ingleses, portugueses y franceses que ofrecían esclavos importados de África y capturados por los árabes musulmanes.
La trata de negros (colosal negocio prácticamente en manos de musulmanes y protestantes) sólo afectó de forma marginal a las zonas bajo dominio español, en especial y casi en exclusiva, a las islas del Caribe.
Basta con que viajemos por esas regiones cuya población, en la zona central y andina, es en su mayoría india y, en la zona meridional entre Chile y Argentina, exclusivamente europea, para que podamos comprobar que es raro encontrar negros, a diferencia del sur de Estados Unidos, Brasil y las Antillas francesa e inglesa.
Sin embargo, aunque en número reducido en comparación con las zonas bajo dominio de otros pueblos, los españoles comenzaron a importar africanos, entre otros motivos porque no se extendió a ellos la protección otorgada a los indios, implantada en tiempos de Isabel la Católica y perfeccionada posteriormente. Aquellos negros podían ser explotados (por lo menos en las primeras épocas, pues incluso a ellos les iba a llegar una ley española de tutela, cosa que nunca iba a ocurrir en los territorios ingleses), pero hacer lo mismo con los indios era ilegal (y las audiencias, los tribunales de los virreyes españoles, no solían ir con bromas). Se trata pues, de un efecto imprevisto y digamos que perverso de la encarnizada lucha emprendida por Las Casas que, si bien se batió noblemente por los indios, no hizo lo mismo por los negros a los que no dedicó una atención especial, cuando comenzaron a afluir, después de ser capturados en las costas africanas por los musulmanes y conducidos por los mercaderes de la Europa del norte.
Pero volvamos a su conversión, determinada por los sermones de denuncia de las arbitrariedades de los colonos (entre los que él mismo se encontraba) pronunciados por los religiosos —lo cual confirma la vigilancia evangélica ejercida por el clero regular—. Bartolomé de Las Casas se ordenó cura primero y luego dominico y dedicó el resto de su larga vida a defender la causa de los indígenas ante las autoridades de España.
Es preciso que reflexionemos, en primer lugar, sobre el hecho de que el ardiente religioso haya podido atacar impunemente y con expresiones terribles no sólo el comportamiento de los particulares sino el de las autoridades. Por utilizar la idea del norteamericano Maltby, la monarquía inglesa no habría tolerado siquiera críticas menos blandas, sino que habría obligado al imprudente contestatario a guardar silencio. El historiador dice también que ello se debió «además de a las cuestiones de fe, al hecho de que la libertad de expresión era una prerrogativa de los españoles durante el Siglo de Oro, tal como se puede corroborar estudiando los archivos, que registran toda una gama de acusaciones lanzadas en público —y no reprimidas— contra las autoridades».
Por otra parte, se reflexiona muy poco sobre el hecho de que este furibundo contestatario no sólo no fue neutralizado, sino que se hizo amigo íntimo del emperador Carlos V, y que éste le otorgó el título oficial de protector general de todos los indios, y fue invitado a presentar proyectos que, una vez discutidos y aprobados a pesar de las fuertes presiones en contra, se convirtieron en ley en las Américas españolas.
Nunca antes en la historia un profeta, tal como Las Casas se consideraba a sí mismo, había sido tomado tan en serio por un sistema político al que nos presentan entre los más oscuros y terribles.
.
.
Por lo tanto, las denuncias de Bartolomé de Las Casas fueron tomadas radicalmente en serio por la Corona española, lo cual la impulsó a promulgar severas leyes en defensa de los indios y, más tarde, a abolir la encomienda, es decir, la concesión temporal de tierras a los particulares, con lo que causó graves daños a los colonos.
Jean Dumont dice al respecto: «El fenómeno de Las Casas es ejemplar puesto que supone la confirmación del carácter fundamental y sistemático de la política española de protección de los indios. Desde 1516, cuando Jiménez de Cisneros fue nombrado regente, el gobierno ibérico no se muestra en absoluto ofendido por las denuncias, a veces injustas y casi siempre desatinadas, del dominico. El padre Bartolomé no sólo no fue objeto de censura alguna, sino que los monarcas y sus ministros lo recibían con extraordinaria paciencia, lo escuchaban, mandaban que se formaran juntas para estudiar sus críticas y sus propuestas, y también para lanzar, por indicación y recomendación suya, la importante formulación de las «Leyes Nuevas». Es más: la Corona obliga al silencio a los adversarios de Las Casas y de sus ideas.”
Para otorgarle mayor autoridad a su protegido, que difama a sus súbditos y funcionarios, el emperador Carlos V manda que lo ordenen obispo. Por efecto de las denuncias del dominico y de otros religiosos, en la Universidad de Salamanca se crea una escuela de juristas que elaborará el derecho internacional moderno, sobre la base fundamental de la «igualdad natural de todos los pueblos» y de la ayuda recíproca entre la gente.
Se trataba de una ayuda que los indios necesitaban de especial manera; tal como hemos recordado (y a menudo se olvida) los pueblos de América Central habían caído bajo el terrible dominio de los invasores aztecas, uno de los pueblos más feroces de la historia, con una religión oscura basada en los sacrificios humanos masivos. Durante las ceremonias que todavía se celebraban cuando llegaron los conquistadores para derrotarlos, en las grandes pirámides que servían de altar se llegaron a sacrificar a los dioses aztecas hasta 80.000 jóvenes de una sola vez. Las guerras se producían por la necesidad de conseguir nuevas víctimas.
Se acusa a los españoles de haber provocado una ruina demográfica que, como vimos, se debió en gran parte al choque viral. En realidad, de no haberse producido su llegada, la población habría quedado reducida al mínimo como consecuencia de la hecatombe provocada por los dominadores entre los jóvenes de los pueblos sojuzgados. La intransigencia y a veces el furor de los primeros católicos desembarcados encuentran una fácil explicación ante esta oscura idolatría en cuyos templos se derramaba sangre humana.
En los últimos años, la actriz norteamericana Jane Fonda que, desde la época de Vietnam intenta presentarse como «políticamente comprometida» defendiendo causas equivocadas, quiso sumarse al conformismo denigratorio que hizo presa de no pocos católicos. Si estos últimos lamentan (cosa increíble para quien conoce un poco lo que eran los cultos aztecas) lo que llaman «destrucción de las grandes religiones precolombinas», la Fonda fue un poco más allá al afirmar que aquellos opresores «tenían una religión y un sistema social mejores que el impuesto por los cristianos mediante la violencia».
Un estudioso, también norteamericano, le contestó en uno de los principales diarios, y le recordó a la actriz (tal vez también a los católicos que lloran por el «crimen cultural» de la destrucción del sistema religioso azteca) cómo era el ritual de las continuas matanzas de las pirámides mexicanas.
He aquí lo que le explicó: «Cuatro sacerdotes aferraban a la víctima y la arrojaban sobre la piedra de sacrificios. El Gran Sacerdote le clavaba entonces el cuchillo debajo del pezón izquierdo, le abría la caja torácica y después hurgaba con las manos hasta que conseguía arrancarle el corazón aún palpitante para depositarlo en una copa y ofrecérselo a los dioses.
Después, los cuerpos eran lanzados por las escaleras de la pirámide. Al pie, los esperaban otros sacerdotes para practicar en cada cuerpo una incisión desde la nuca a los talones y arrancarles la piel en una sola pieza. El cuerpo despellejado era cargado por un guerrero que se lo llevaba a su casa y lo partía en trozos, que después ofrecía a sus amigos, o bien éstos eran invitados a la casa para celebrarlo con la carne de la víctima. Una vez curtidas, las pieles servían de vestimentas a la casta de los sacerdotes.”
Mientras que los jóvenes de ambos sexos eran sacrificados así por decenas de miles cada año, pues el principio establecía que la ofrenda de corazones humanos a los dioses debía ser ininterrumpida, los niños eran lanzados al abismo de Pantilán, las mujeres no vírgenes eran decapitadas, los hombres adultos, desollados vivos y rematados con flechas. Y así podríamos continuar con la lista de delicadezas que dan ganas de desearle a Jane Fonda (y a ciertos frailes y clericales varios que hoy en día se muestran tan virulentos contra los «fanáticos» españoles) que pasara por ellas y que después nos dijera si es verdad que «el cristianismo fue peor».
Algo menos sanguinarios eran los incas, los otros invasores que habían esclavizado a los indios del sur, a lo largo de la cordillera de los Andes. Como recuerda un historiador: «Los incas practicaban sacrificios humanos para alejar un peligro, una carestía, una epidemia. Las víctimas, a veces niños, hombres o vírgenes, eran estranguladas o degolladas, en ocasiones se les arrancaba el corazón a la manera azteca.”
Entre otras cosas, el régimen impuesto por los dominadores incas a los indios fue un claro precursor del «socialismo real» al estilo marxista.
Obviamente, como todos los sistemas de este tipo, funcionaba tan mal que los oprimidos colaboraron con los pocos españoles que llegaron providencialmente para acabar con él. Igual que en la Europa oriental del siglo XX, en los Andes del siglo XVI estaba prohibida la propiedad privada, no existían el dinero ni el comercio, la iniciativa individual estaba prohibida, la vida privada se veía sometida a una dura reglamentación por parte del Estado. Y, a manera de toque ideológico «moderno», adelantándose no sólo al marxismo sino también al nazismo, el matrimonio era permitido sólo si se seguían las leyes eugenésicas del Estado para evitar «contaminaciones raciales» y asegurar una «cría humana» racional.
A este terrible escenario social, es preciso añadir que en la América precolombina nadie conocía el uso de la rueda (a no ser que fuera para usos religiosos), ni del hierro, ni se sabía utilizar el caballo que, al parecer, ya existía a la llegada de los españoles y vivía en algunas zonas en estado bravío, pero los indios no sabían cómo domarlo ni habían inventado los arreos. La falta de caballos significaba también la ausencia de mulas y asnos, de modo que si a ello se añade la falta de la rueda, en aquellas zonas montañosas todo el transporte, incluso el necesario para la construcción de los enormes palacios y templos de los dominadores, lo realizaban las hordas de esclavos.
Sobre estas bases los juristas españoles, dentro del marco de la «igualdad natural de todos los pueblos», reconocieron a los europeos el derecho y el deber de ayudar a las personas que lo necesitasen. Y no puede decirse que los indígenas precolombinos no estuviesen necesitados de ayuda. No hay que olvidar que por primera vez en la historia, los europeos se enfrentaban a culturas muy distintas y lejanas. A diferencia de cuanto harían los anglosajones, que se limitarían a exterminar a aquellos «extraños» que encontraron en el Nuevo Mundo, los ibéricos aceptaron el desafío cultural y religioso con una seriedad que constituye una de sus glorias.
.
.
Resulta significativo cuanto escribe el protestante Pierre Chaunu sobre la colonización española de las Américas y las denuncias como las de Las Casas: «Lo que debe sorprendernos no son los abusos iniciales, sino el hecho de que esos abusos se encontraran con una resistencia que provenía de todos los niveles —de la Iglesia, pero también del Estado mismo— de una profunda conciencia cristiana.» De este modo, las obras como la Brevísima relación de la destrucción de las Indias de fray Bartolomé fueron utilizadas sin escrúpulos por la propaganda protestante y después, por la iluminista, cuando en realidad son —para utilizar las mismas palabras que Chaunu— «el más hermoso título de gloria de España». Estas obras constituyen el testimonio de la sensibilidad hacia el problema del encuentro con un mundo absolutamente nuevo e inesperado, sensibilidad que faltará durante mucho tiempo en el colonialismo protestante primero y «laico» después, gestionado por la brutal burguesía europea del siglo XIX, ya secularizada.
Hemos visto cómo, de la Corona para abajo, no sólo no se tomaban medidas contra una denuncia como la de Las Casas, sino que se trató de poner remedio con leyes que tutelasen a los indios del que el «denunciante» mismo sería proclamado protector general. El fraile surcaría el océano en doce ocasiones para hablar ante el gobierno de la madre patria en favor de sus protegidos; en todas esas ocasiones iba a ser honrado y escuchado y sus cahiers de doléances iban a ser trasladados a comisiones que posteriormente los utilizarían para redactar leyes, y a profesores que darían vida al moderno «derecho de gentes».
Nos encontramos ante un hecho inédito, que no tiene parangón en la historia de Occidente, y resulta mucho más sorprendente si se añade que Las Casas no sólo fue tomado en serio, sino que, probablemente, fue tomado demasiado en serio.
Hemos dicho ya que existe la sospecha —perfilada por quien ha estudiado su psicología— de que este convertido padecía de un «estado de alucinación», de una «exaltación mística». En palabras del norteamericano William S. Maltby, «las exageraciones de Las Casas lo exponen a un justo e indignado ridículo». O, por citar a Jean Dumont: «Ningún estudioso que se precie puede tomar en serio sus denuncias extremas.» Entre los miles de historiadores que existen, citaremos al laico Celestino Capasso:
«Arrastrado por su tesis, el dominico no duda en inventarse noticias y en cifrar en veinte millones el número de indios exterminados, o en dar por fundadas noticias fantásticas como la costumbre de los conquistadores de utilizar a los esclavos como comida de los perros de combate…”
Como dice Luciano Perena, de la Universidad de Salamanca: «Las Casas se pierde siempre en vaguedades e imprecisiones. No dice nunca cuándo ni dónde se consumaron los horrores que denuncia, tampoco se ocupa de establecer si sus denuncias constituyen una excepción. Al contrario, en contra de toda verdad, da a entender que las atrocidades eran el único modo habitual de la Conquista.» Para él, personalidad pesimista y obsesiva, el mundo es en blanco y negro. Por una parte se encuentran sus malvados compatriotas, que son como fieras desenfrenadas; por la otra están los indígenas, vistos textualmente como «gente que no conoce sediciones o tumultos», que está «del todo desprovista de rencor, odio y deseo de venganza». En este sentido, se encuentra entre los predecesores del mito del «buen salvaje», tan querido por los iluministas del siglo XVIII como Rousseau, que sigue vigente en el actual e ingenuo tercermundismo según el cual todos los hombres son santos, siempre que no sean ni europeos ni norteamericanos, los únicos que nacen marcados por una culpa imperdonable.
Asombra en un fraile esta negación del pecado original, esta falta de realismo y de justicia: tendríamos, por una parte, a unos ángeles indefensos, y por la otra, a unos demonios despiadados. Entre otras cosas, el Hernán Cortés que puso fin al gran imperio de los aztecas y al que Las Casas presenta de forma pesimista (cosa que, al parecer, no merecía del todo), fue quien vio bajar de las pirámides el río de sangre humana de las víctimas sacrificadas. Una empresa como aquélla, de conquistadores como aquéllos, no se habría podido realizar jamás con buenas maneras; además, los españoles consideraban la dureza como algo sagrado porque de aquellas poblaciones «apacibles» según Las Casas, también formaban parte los aztecas —y también los incas, de los que se ocuparía Francisco Pizarro— con su costumbre de arrancarles el corazón a decenas de miles de jóvenes.
Como todos los utópicos, Las Casas no superó la prueba de la realidad; entre muchos otros privilegios, el gobierno le concedió el de tratar de poner en práctica, en territorios adecuados puestos a su disposición, su proyecto de evangelización basado sólo en el «diálogo» y las excusas. En todas las ocasiones, acabó con la exterminación de los misioneros o con su fuga, perseguidos por los «buenos salvajes» provistos de temibles flechas envenenadas. Como siempre que se intenta hacer realidad un sueño, se convierte en pesadilla.
Por citar a uno de sus más recientes biógrafos, Pedro Borgés, profesor de la Complutense de Madrid, Bartolomé se refugió otra vez en la irrealidad, «predicando siempre no lo que se podía, sino lo que se debía haber hecho». El mismo Borgés impide que pensemos que Las Casas es el precursor de una «teología de la liberación» al estilo marxista; como todo buen convertido, lo que le interesaba era la salvación eterna. Su obsesión por los indios no era para salvaguardar sus cuerpos, sino para salvar sus almas. Sólo si se los trataba de forma adecuada iban a aceptar el bautismo sin el cual habrían ido al infierno tanto ellos como los españoles. Nos encontramos pues exactamente en el lado contrario de quien hoy no ve más que la dimensión horizontal y que, por lo tanto, no tiene nada que ver con el místico Las Casas.
De todos modos, tal como reconoce Maltby, «fueran cuales fuesen los defectos de su gobierno, en la historia no hubo ninguna nación que igualara la preocupación de España por la salvación de las almas de sus nuevos súbditos». Hasta que la corte de Madrid no sufrió la contaminación de masones e «iluminados», no reparó en gastos ni en dificultades para cumplir con los acuerdos con el Papa, que había concedido los derechos de patronato a cambio del deber de evangelización. Los resultados hablan; gracias al sacrificio y al martirio de generaciones de religiosos mantenidos con holgura por la Corona, en las Américas se creó una cristiandad que es hoy la más numerosa de la Iglesia católica y que, a pesar de los límites propios de todas las cosas humanas, ha dado vida a una fe «mestiza», encarnada por el encuentro vital de distintas culturas. El extraordinario barroco del catolicismo latinoamericano es la muestra más evidente de que, a pesar de los errores y los horrores, una de las más grandes aventuras religiosas y culturales tuvo una feliz evolución. A diferencia de lo ocurrido en Norteamérica, en Sudamérica el cristianismo y las culturas precolombinas dieron vida a un hombre y a una sociedad realmente nuevos respecto a la situación precolombina.
A pesar de sus exageraciones, de sus generalizaciones ilícitas, de sus invenciones y difamaciones, Las Casas es testigo importante de un Occidente que no olvida las admoniciones evangélicas. Fue un abuso aislarlo del debate en curso entonces en la península Ibérica, para instrumentalizarlo como arma de guerra contra el «papismo», fingiendo ignorar que contra España se utilizaba la voz de un español (miembro de una orden nacida en España) escuchado y protegido por el gobierno y la Corona de esa misma España.
.
.
«Arma cínica de una guerra psicológica», es como define Pierre Chaunu el uso que las potencias protestantes hicieron de la obra de Las Casas. Las riendas de la operación antiespañola las llevó sobre todo Inglaterra, por motivos políticos pero también religiosos, pues en aquella isla, la separación de Roma efectuada por Enrique VIII había dado lugar a una Iglesia de Estado bastante poderosa y estructurada como para ponerse al frente de las demás comunidades reformadas de Europa. La lucha inglesa contra España fue vista así como la lucha del «Evangelio puro» contra «la superstición papista».
Los Países Bajos y Flandes desempeñaron un papel importante en esta operación de «guerra psicológica», pues estaban enzarzados en una lucha contra los españoles. Fue precisamente un flamenco, Theodor De Bry, quien diseñó los grabados que acompañarían una de las tantas ediciones realizadas en tierras protestantes de la Brevísima relación:
dibujos truculentos, en los que los ibéricos aparecen entregados a todo tipo de sádicas crueldades contra los pobres indígenas. Dado que las imágenes de De Bry (que, como es lógico suponer, trabajó basándose en su imaginación) son prácticamente las únicas antiguas de la Conquista, y fueron reproducidas profusamente y continúan apareciendo incluso hoy en todos los manuales escolares, no hace falta precisar en qué medida contribuyeron a la formación de la leyenda negra.
Para añadir un elemento más a los muchos que ya se han citado, es preciso observar que nunca se reflexiona sobre lo que ocurrió después del dominio español. Ya se sabe que España fue invadida por Napoleón y que, a pesar de la resistencia tenaz e invencible que constituyó el primer síntoma del fin del imperio francés, tuvo que abandonar a sí mismos los extensos territorios americanos.
Al eclipsarse la estrella napoleónica, España reconquistó su gobierno pero ya era demasiado tarde para restablecer el statu quo en las tierras de ultramar. Resultaron inútiles los intentos de domar la revolución de los «criollos», es decir, de la burguesía blanca que había logrado radicarse en aquellas zonas. Esos burgueses acomodados eran los que desde siempre habían mantenido tensas relaciones con la Corona y el gobierno de la madre patria, acusados de «defender demasiado» a los indígenas y de impedir su explotación. La hostilidad de los criollos iba dirigida sobre todo contra la Iglesia, y en particular, contra las órdenes religiosas no sólo porque velaban para que se respetaran las leyes de Madrid que tutelaban a los indios sino también porque (incluso antes de Las Casas, la primera denuncia contra los conquistadores se hizo en el año 1511 en una iglesia con techo de paja de Santo Domingo y la pronunció el padre Antonio de Montesinos) siempre habían luchado para que dicha legislación fuese mejorada continuamente. ¿Se olvida acaso que las expediciones armadas para destruir las reducciones de los jesuitas habían sido organizadas por los terratenientes españoles y portugueses, los mismos que ejercieron fuertes presiones sobre sus respectivas Cortes y gobiernos para que la Compañía de Jesús fuese eliminada definitivamente? Debido a esta oposición a la Iglesia, vista como aliada de los indígenas, la élite criolla que condujo la revolución contra la madre patria estaba profundamente contaminada por el credo masónico que dio a los movimientos de independencia un carácter de duro anticlericalismo —por no decir de anticristianismo—, que se mantuvo hasta nuestros días. Hasta el martirio de los católicos en México, por ejemplo, ocurrido en la primera mitad de nuestro siglo. Los libertadores, los jefes de la insurrección contra España fueron todos altos exponentes de las logias; por lo demás, en aquellas tierras se formó en la ideología francmasónica Giuseppe Garibaldi, destinado a convertirse en Gran Maestro de todas las masonerías. Un análisis de las banderas y los símbolos estatales de América latina permite comprobar la abundancia de estrellas de cinco puntas, triángulos, pirámides, escuadras y todos los elementos de la simbología de los «hermanos».
Resulta innegable el hecho de que en cuanto se liberaron de las autoridades españolas y de la Iglesia, los criollos invocaron los principios de hermandad universal masónica y de los «derechos del hombre» de jacobina memoria para liberarse de las leyes de tutela de los indios. Casi nadie dice la amarga verdad: pasado el primer período de la colonización ibérica, fatalmente duro por el encuentro-desencuentro de culturas tan distintas, no hubo ningún otro período tan desastroso para los autóctonos sudamericanos como el que se inicia en los albores del siglo XIX, cuando sube al poder la burguesía supuestamente «iluminada».
Al contrario de lo que quiere hacer creer, la leyenda negra protestante e iluminista, la opresión sin límites y el intento de destrucción de las culturas indígenas comienzan cuando la Iglesia y la Corona abandonan la escena. Desde entonces se inicia una obra sistemática de destrucción de las lenguas locales, para sustituirlas por el castellano, idioma de los nuevos dominadores que proclamaban haber asumido el poder «en nombre del pueblo». Pero era un «pueblo» constituido sólo por la exigua clase de los terratenientes de origen europeo.
A partir de entonces aparecen las medidas que nunca se habían implantado en el período colonial para impedir el mestizaje, la mezcla racial y cultural. Mientras la Iglesia aprobaba y alentaba los matrimonios mixtos, los gobiernos liberales se opusieron a ellos y, con frecuencia, los prohibieron.
Se comenzó así a seguir el ejemplo poco evangélico de las colonias anglosajonas del Norte, donde también, y no por casualidad, fue la masonería la que guió la lucha por la independencia. Se creó entonces un frente común entre las logias de la América septentrional y la meridional, primero para vencer a la Corona de España y después, a la Iglesia católica.
De este modo nació la dependencia —que marcará toda la historia y que continúa hasta hoy— del Sur con respecto al Norte. Resulta curioso ver cómo los progresistas que señalan las culpas de la colonización católica española denuncian, al mismo tiempo, la dependencia de Estados Unidos de la América latina; es evidente que no se dan cuenta de que su doble protesta encierra una contradicción: mientras pudieron, los reyes de España y los papas fueron los grandes defensores de la identidad religiosa, social y económica de las zonas «católicas». El «protectorado» norteamericano quedó determinado por los criollos, «los ricos colonos que quisieron deshacerse de las autoridades españolas y religiosas para poder llevar a cabo sin impedimentos sus negocios». Así dice Franco Cardini a propósito de los norteamericanos cuya ayuda, a menudo oculta, solicitaron los «hermanos» en lucha contra la Corona y la Iglesia: «Baste recordar los desmanes que acompañaron la hegemonización de la zona panameña y la guerra de Cuba a finales del siglo XIX; baste recordar el constante apoyo norteamericano al gobierno laico mexicano que desde hace décadas mantiene una Constitución que, con su contexto más que anticlerical, anticatólico, humilla y ofende los sentimientos de la mayoría del pueblo mexicano, y cuando se perfilaba la posibilidad de que algo cambiara, EE.
UU. apoyó a bandidos como Venustiano Carranza. Y no movieron un solo dedo durante la sanguinaria persecución anticatólica de los años veinte.» Ya se sabe que hoy en día el gobierno norteamericano favorece y financia el proselitismo de sectas protestantes que tiene el efecto de apartar al pueblo de sus tradiciones de casi medio milenio, lo cual constituye una grave violación de la cultura.
Los esfuerzos «racistas» realizados después de la salida de España quedaron plasmados simbólicamente en el arte; mientras que antes las dos culturas se habían entrelazado maravillosamente, dando vida a las obras maestras del barroco mestizo, con la llegada al poder de los iluministas volvieron a separarse. La extraordinaria arquitectura de las ciudades coloniales y de las misiones fue sustituida por la arquitectura de imitación europea de las nuevas ciudades burguesas, en las que ya no había sitio para los pobres indios.
.
.
El verano propicia las relecturas, sobre todo las de textos clásicos.
Como tal se considera La civilización del Occidente medieval de Jacques Le Goff, que leí cuando se publicó en francés y que ahora, después de muchas ediciones en varias colecciones, Einaudi vuelve a presentar en edición de bolsillo. Aprovecho este día de verano para darle un repaso.
Entre los medievalistas laicos, Le Goff es uno de los santones pero no es ajeno a las gaffes, la más clamorosa de las cuales es la del asesoramiento histórico para la adaptación cinematográfica de El nombre de la rosa de Umberto Eco, quien tuvo que admitir que «su» Edad Media, la del libro, era históricamente más exacta que la reflejada en imágenes con el consejo «científico» de este tan homenajeado profesor francés. Pero Le Goff también es autor de El nacimiento del Purgatorio, obra que, a pesar de su apariencia severamente académica, hay que tomar con pinzas y está plagada de un deseo iconoclasta (si bien hábilmente enmascarado) hacia la pastoral y, sobre todo, el dogma católicos.
Volvamos a La civilización del Occidente medieval, donde tampoco faltan perspectivas sectarias, o más bien, falsedades propiamente dichas.
Por ejemplo, en las páginas 102 y 103 de la última edición italiana, dice así: «Los dominicos y los franciscanos se convierten para muchos en símbolo de hipocresía; los primeros inspiran aún más odio por la forma en que se han puesto al frente de las represiones de la herejía, que por el papel asumido en la Inquisición. Una revuelta popular en Verona acaba cruelmente con el primer «mártir» dominico: san Pedro, llamado precisamente, Mártir, y la propaganda de la orden difunde su imagen con un cuchillo clavado en el cráneo.”
En relación a los franciscanos, la afirmación es difícilmente sostenible, sobre todo si se tienen en cuenta los límites que el mismo Le Goff puso a su trabajo: el centro mismo de la Edad Media, los siglos que van del X al XIII. Ahora bien, Francisco de Asís murió en 1226 y en lo que resta del siglo, entre el movimiento creado por él y las capas populares se produce una especie de idilio que durará bastante, e irá más allá de la Edad Media y llegará en cierto modo hasta nuestros días. No es casualidad que la publicidad misma recurra con frecuencia a la imagen de un fraile franciscano para algún anuncio cuando hace falta inspirar confianza y cautivar. ¿Acaso no era franciscano el padre Pío de Pietrelcina, protagonista del que probablemente fue uno de los movimientos devocionales «interclasistas» más amplios, intensos y duraderos, en los que participaron ricos y pobres, cultos e ignorantes? Pero lo que en la frase de Le Goff no sólo es sectario sino falso es la alusión a un «odio» que acompañaría a los dominicos por haberse «puesto al frente de las represiones de la herejía» y «por el papel que asumieron en la Inquisición». Resulta sorprendente, además, que un medievalista tan considerado a nivel internacional tergiverse literalmente la verdad en relación con san Pedro de Verona.
Pero vayamos por orden. En primer lugar, la Inquisición no nace contra el pueblo sino para responder a una petición de éste. En una sociedad preocupada sobre todo por la salvación eterna, el hereje es percibido por la gente (comenzando por la gente corriente y analfabeta)
como un peligro, del mismo modo que en culturas como la nuestra, que no piensan más que en la salud física, se consideraría peligroso a quien propagase enfermedades contagiosas mortales o envenenara el ambiente.
Para el hombre medieval, el hereje es el Gran Contaminador, el enemigo de la salvación del alma, la persona que atrae el castigo divino sobre la comunidad. Por lo tanto, y tal como confirman todas las fuentes, el dominico que llega para aislarlo y neutralizarlo, no se ve rodeado de «odio», sino que es recibido con alivio y acompañado por la solidaridad popular.
Entre las deformaciones más vistosas de cierta historiografía está la imagen de un «pueblo» que gime bajo la opresión de la Inquisición y espera con ansia la ocasión de liberarse de ella. Pero ocurre justamente lo contrario; si a veces la gente se muestra intolerante con el tribunal, no es porque sea opresivo sino todo lo contrario, porque es demasiado tolerante con personas como los herejes que, si hemos de atender a la vox populi, no merecen las garantías y la clemencia de la que los dominicos hacen gala.
Lo que en realidad querría la gente es acabar con el asunto deprisa, deshacerse sin demasiados preámbulos de aquellas personas para las que los jueces de sayo multiplican las garantías legales.
Antes de la propagación protestante del siglo XVI, entre la proliferación de movimientos herejes medievales, existe uno solo que parece afectar a amplias capas populares de algunas zonas; se trata del de los cátaros albigenses cuya erradicación exigió una «cruzada» especial en Provenza. Pero, tal como recuerda el mismo Le Goff, el liderazgo albigense no fue asumido por el pueblo, sino por la nobleza de la Francia meridional que, mediante la propaganda o la coacción, contribuyó a que la herejía se extendiera al pueblo. Y fue por un motivo bien poco religioso, según confirma el historiador: «La nobleza ansiaba rebelarse contra la Iglesia, porque aumentaba los casos de imposibilidad de matrimonio por consanguinidad, provocando la consiguiente subdivisión de los dominios territoriales de la aristocracia.» En una palabra, lo que querían era casarse en familia para no desprenderse de sus bienes.
Pero volvamos al párrafo sacado de La civilización del Occidente medieval: «Una revuelta popular en Verona acaba cruelmente con el primer «mártir» dominico: san Pedro, llamado precisamente, Mártir, y la propaganda de la orden difunde su imagen con un cuchillo clavado en el cráneo», dice textualmente Le Goff.
Resulta sorprendente; el futuro santo nace, efectivamente, en Verona, pero lo matan el 6 de abril de 1252 en Brianza, cerca de Meda, exactamente en un lugar boscoso denominado Farga, cuando viajaba de Como a Milán en compañía de otro religioso, al que también asesinaron. Por lo tanto, Verona no tiene nada que ver, porque no fue allí donde murió.
Tampoco tiene nada que ver una presunta «revuelta popular».
Nombrado inquisidor por el Papa mismo, para luchar contra la herejía «patarina» o «cátara», Pedro fue asesinado en una emboscada que le tendieron en el bosque dos de esos herejes, longa manus de una conjura secreta tramada contra él. Los dos asesinos se arrepintieron espontáneamente de su acción y acabaron entrando en la orden de los dominicos.
Esta conversión fue determinada, entre otras cosas, por la reacción popular al homicidio; precisamente el pueblo que, según Le Goff, se habría sublevado para acabar cruelmente con el «malvado inquisidor», le tributa de inmediato uno de los más extraordinarios triunfos de devoción que recuerde la historia de la santidad. Milán, que acudía en masa a escuchar sus sermones, se echó a la calle al enterarse de que llegaba su cuerpo y acto seguido se entrega a un culto de tal alcance que son las mismas autoridades laicas de la ciudad las que envían una delegación al Papa para que sea reconocida la santidad de Pedro.
A la comisión creada por Inocencio IV para indagar sobre la vox populi le basta muy poco para tomar una decisión porque el 9 de marzo de 1253, es decir, apenas once meses después de su muerte, Pedro, el inquisidor, es inscrito en el catálogo de mártires y luego en el de santos. Es tal el reconocimiento de los milaneses que, gracias a una suscripción popular, en Sant’Eustorgio se construye un monumento sepulcral que se encuentra entre una de las obras maestras del gótico italiano.
En cuanto a la imagen «con un cuchillo clavado en el cráneo», como dice Le Goff, se puede decir que todas las crónicas contemporáneas refieren que Pedro fue asesinado precisamente con un golpe de falcastro, nombre que le dan los documentos antiguos al arma parecida a una guadaña, que le encuentran clavada en mitad de la cabeza. Nada tiene que ver pues «la propaganda», se trata simplemente del respeto a una realidad histórica.
Vladimir J. Koudelka, historiador dominico contemporáneo, escribió: «No debemos maravillarnos si en los historiadores modernos encontramos afirmaciones falsas sobre este santo.» No, no nos maravillamos, sabemos muy bien que san Pedro mártir está ligado a la palabra inquisidor, que parece justificar todo tipo de imprecisiones históricas.
.
.
En un artículo de fondo de Indro Montanelli leemos: «La del chivo expiatorio era la técnica utilizada por la Inquisición en los siglos oscurantistas, cuando al populacho exasperado por alguna peste o carestía se le indicaba alguna bruja o algún untador, o presunto culpable de extender la peste, para que sobre ellos desahogara su rabia enviándolos a la hoguera.»
Montanelli tiene muchos méritos, todos estamos en deuda con él porque cultiva con lealtad y, a menudo, con valentía, el arte del inconformismo. Pero por desgracia, en este caso él también cae en un conformismo de manual «laico, democrático y progresista».
En efecto, todo aquel que conozca la verdadera historia sabe que ocurría exactamente lo contrario; la Inquisición no intervenía para excitar al populacho sino, al contrario, para defender de sus furias irracionales a los presuntos untadores o a las presuntas brujas. En caso de agitaciones, el inquisidor se presentaba en el lugar seguido por los miembros de su tribunal y, con frecuencia, por una cuadrilla de sus guardias armados. Lo primero que hacían estos últimos era restablecer el orden y mandar a sus casas a la chusma sedienta de sangre.
Acto seguido, y tomándose todo el tiempo necesario, practicando todas las averiguaciones, aplicando un derecho procesal de cuyo rigor y de cuya equidad deberíamos tomar ejemplo, se iniciaba el proceso. En la gran mayoría de los casos y tal como prueban todas las investigaciones históricas, dicho proceso no terminaba con la hoguera sino con la absolución o con la advertencia o imposición de una penitencia religiosa.
Quienes se arriesgaban a acabar mal eran aquellos que, después de las sentencias, volvían a gritar: «¡Abajo la bruja!» o «¡Abajo el untador!». Y hablando de untadores, el recuerdo de la lectura de Los novios debería bastar para que supiésemos que la caza fue iniciada y sostenida por las autoridades laicas, mientras que la Iglesia desempeñó un papel por lo menos moderado, cuando no escéptico.
Como se ve, en este caso la verdad histórica tampoco cuenta para nada cuando se trata de difamar el presente o el pasado católicos.
.
.
Creo que tienen razón quienes, desde su punto de vista, desean que por decreto ministerial se elimine la novela Los novios de los programas de estudio.
Me remonto a mi pequeña experiencia de estudiante alejado entonces de todo tipo de iglesias y de toda identificación religiosa, alumno de un liceo turinés que, desde hace más de un siglo, es quizá el mayor santuario del laicismo italiano intransigente. Hacía tiempo había hecho otra lectura privada de la Historia milanesa del siglo XVII, cuando tuve que estudiarla, capítulo por capítulo, durante nueve meses, en el aula desnuda del «Massimo d’Azeglio». Esas páginas funcionaron incluso con el adolescente de quinto curso del bachillerato clásico que se creía ajeno a las preocupaciones fideístas. Aunque no de inmediato y de forma explícita, todo hay que decirlo, sino con efecto retardado, depositándose tenaces en el fondo de la memoria y de la conciencia para volver a aparecer un buen día, de golpe y con una fuerza inesperada.
Como para exorcizar la edición de Los novios aparecida en su colección de Clásicos, el editor Giulio Einaudi la publicó precedida por una larga introducción de Alberto Moravia, que intentó rebajar de categoría al gran libro pasándolo de la literatura al ensayo confesional, de la poesía a la propaganda devocional, diciendo que en él no podía haber verdadero arte porque no era más que un catecismo enmascarado de relato. Con mucha más dignidad, Francesco de Sanctis había dicho que la humanidad de las páginas de Manzoni no estaba cubierta por el cielo sino por las bóvedas siempre mezquinas, por más altas y solemnes que fuesen, de una catedral.
Y Benedetto Croce dijo: «Es un relato de exhortación moral de los pies a la cabeza, medido y guiado con pulso firme hacia ese único fin; sin embargo, parece espontáneo y natural, por más que los críticos se empeñen en analizarlo y discutirlo como una novela de inspiración y de factura poética, entrando así en contradicciones inextricables y tornando oscura una obra que por sí sola es muy clara.”
El mismo Manzoni había dicho que era clara, al señalar que el estímulo que lo había impulsado a escribir era «la esperanza de algún bien». En su caso no se le aplicaba aquello del «arte por el arte», sino el arte al servicio de la caridad, la mayor de todas las cuales es la caridad de la verdad.
Dado que, a mi parecer, mi experiencia privada de lector coincide con la de tantos otros que estaban «alejados»: sólo Dios sabe cuántos entre los que descubrieron la fe tuvieron ocasión de recitar las páginas de Los novios, de experimentar los dramas espirituales de Lodovico, que se convierte en padre Cristoforo y del Innombrable que, al final de su angustiosa noche, oye cual lejana llamada a una vida nueva, el tañido de unas campanas.
Por lo tanto, es cierto, este libro es peligroso, y se comprende por qué hay gente que quiere quitárselo a los estudiantes. Con la sabiduría de su arte sumiso, a cada generación le sugiere una posibilidad de lo Eterno, le propone una ocasión inaudita, hace resplandecer la esperanza de una existencia distinta y más humana en la que encontrar la frescura de la mañana. Parafraseando el capítulo décimo: «Es una de las facultades singulares e incomunicables de la religión cristiana el poder guiar y consolar a quienquiera que, en cualquier coyuntura, en cualquier término acuda a ella… Es un camino tan recorrido, que, sea cual sea el laberinto, el precipicio desde donde el hombre llegue a él, una vez que por él da un paso, puede a partir de entonces caminar con seguridad y buena gana, y llegar gratamente a un grato fin.”
Esta «facultad singular», este «camino tan recorrido» son puestos ante quien lee y hacen del libro uno de los instrumentos de evangelización más eficaces, de manera que, dejando de lado injustas des-mitificaciones artísticas, no parece que les falte razón a los De Sanctis, los Croce, los Moravia, temerosos de propagandas cristianas.
A propósito de razones o falta de ellas, no la tuvo Manzoni al ofrecer una imagen sin luces de la Italia «española», imagen que condiciona para siempre el juicio del lector.
Ya sabemos cómo las fuerzas más poderosas y activas del mundo moderno se unieron para crear la leyenda negra de una España patria de la tiranía, del fanatismo, de la codicia, de la ignorancia política, de la jactancia arrogante y estéril.
Para los protestantes, sobre todo para los anglicanos, fue cuestión de vida o muerte mantener con una guerrilla psicológica la guerra contra el Gran Proyecto de los Habsburgo de España: una Europa unida por una cultura latina y católica. La difamación sistemática de la colonización española acompañó muchos de los tenaces intentos ingleses por apropiarse del imperio sudamericano.
Para los iluministas, los libertins del siglo XVIII y más tarde, para todos los «progresistas» y todas las masonerías de los siglos XIX y XX, España fue la tierra aborrecida del catolicismo como religión de Estado, de la Inquisición, de los monjes y los místicos. Para los comunistas, España significaba la derrota de los años treinta. El judaísmo tampoco olvidó nunca no sólo la antigua expulsión sino las leyes que, hasta tiempos recientes, impidieron que regresasen al otro lado de los Pirineos.
Queda el hecho de que una campaña tenaz y secular se ha encargado de proyectar la luz más negativa posible sobre este pueblo que, allá donde llegó, dejó siempre a su paso tierras católicas. Incluso en Asia, donde los españoles consiguieron lo que nadie había conseguido antes, fuera católico o protestante: la conversión al cristianismo, duradera y en masa, de toda una región, la de las Filipinas, con la excepción de Mindanao, que siguió siendo musulmana. Son cosas que cierta cultura no puede perdonar.
Volveremos sobre el tema hacia el final de este libro.
Los lectores ignoran a menudo que al hablar de España y de los españoles, Manzoni se dejó llevar por un cierto iluminismo (del que se desvinculó del todo sólo en su última obra, la implacable e inacabada arenga contra la Revolución francesa) que lo indujo a cargar las tintas en exceso.
Por ejemplo, unos estudios minuciosos e insospechables demostraron que el vicario de suministros por cuenta del virrey español en la carestía de 1629, que en la novela aparece como un bribón y un cobarde, fue en realidad Lodovico Melzi, un joven y culto milanés, hombre estudioso y enérgico, que se prodigó al máximo para asegurar que la ciudad tuviese pan.
En las escenas de tumultos de San Martino, el capitán de Justicia aparece descrito con un aire caricaturesco, o algo peor; en realidad se trataba también de un milanés, un tal Giambattista Visconti, magistrado temido y apreciado por su valor, su rigor y su equidad y, entre otras cosas, por escritor y poeta.
Debemos a Fausto Nicolini, el gran historiador, amigo y discípulo favorito de Croce (y por lo tanto, en estos temas, nada sospechoso de parcialidad) unos estudios decisivos sobre Milán, Nápoles y, en general, toda la Italia bajo el dominio español. Es preciso analizar el juicio global de una época sobre la cual se ciernen nuestros prejuicios, de los que es culpable Manzoni.
Así escribe Nicolini, seguidor de Croce y devoto exclusivamente de la «religión de la libertad»: «No fue ignorante una dominación extranjera como la española que, a pesar de las insidias internas y externas de todo tipo, supo consolidarse y durar dos siglos. No fue débil una dominación extranjera que, al arrancar de sus provincias itálicas la mala hierba de la anarquía feudal, logró salvaguardar nuestra Península del inminente peligro turco y, al mismo tiempo, mantener intacta la unidad religiosa sin la cual esa política le habría resultado mucho más difícil en otro momento. Fue mucho menos tiránica de lo que comúnmente se cree una dominación extranjera habitualmente respetuosa de las instituciones políticas y administrativas locales y rígida impartidora de justicia. Fue curiosamente explotadora una dominación extranjera a la cual, a pesar de las personales gestas rufianescas de ciertos virreyes y gobernadores, y una vez hechas las cuentas, las provincias italianas le costaban más de lo que le rendían. En cierto sentido, me atrevo a decir que fue incluso benéfica esta dominación extranjera que, a pesar de su culpa fundamental de ser, precisamente, extranjera, consiguió cierta gratitud de los italianos aunque no fuera más que por estos dos motivos: por haberle evitado a gran parte de Italia, en el momento en que era incapaz de una vida autónoma, el mal mayor de pasar a ser provincia francesa, o directamente franco-otomana, y al proclamarse la independencia de las Sicilias reconquistadas, por haber dado a toda Italia el primer y más fuerte impulso para liberarse de cualquier otro extranjero.”
Así escribía Nicolihi a mediados de los años treinta. Desde entonces otros estudios, evidentemente desconocidos por la vulgata de muchos libros de texto, las confirmaron. Por lo tanto, parece que queda claro que sin los dos siglos de presencia española que fueron del XVI al XVII, Sicilia se habría vuelto musulmana y Cerdeña y parte del sur italiano la habrían seguido. En cuanto a la Italia del norte, casi sin lugar a dudas habría quedado devastada por las guerras de religión entre católicos y reformados que estallaron en otras partes de Europa. El Piamonte, y puede incluso que la Liguria, habrían quedado anexionados al reino de Francia.
Sorprende que ese patriota que fue Manzoni, aun a riesgo de ser excomulgado, miembro del primer Senado de la Italia unida, no haya comprendido este papel histórico de un gran país, condenado obstinadamente con la expresión convertida en canónica, el desgobierno español.
.
.
Jules Michelet, historiador progresista y anticlerical del siglo XIX, profeta de la laica «religión de la humanidad», observa que la orden de los dominicos, fundada por el castellano Domingo de Guzmán en la Edad Media, fue la principal columna al servicio del papado romano. Más tarde, con el cambio de era, este papel de tropa fiel pasó a la orden de los jesuitas, fundada por el vasco Ignacio de Loyola.
Ha pasado un siglo desde que Michelet escribiera sus obras, nos encontramos en el umbral de una nueva época y parecería que esa función esté pasando a otra institución religiosa, el Opus Dei, creada por el aragonés José María Escrivá de Balaguer. Por lo tanto, parece ser que de la península Ibérica salen siempre los hombres que tienen como singular carisma su fidelidad a Roma.
Por lo demás, no se trata de un papel iniciado con el cristianismo; los emperadores romanos buscaban en España a los soldados de absoluta confianza que formaban su guardia personal, y que eran los únicos por los que no temían ser traicionados. La península Ibérica no sólo fue para Roma la primera posesión fuera de Italia, sino que se integró con tal profundidad y espontaneidad a la cultura latina que prácticamente hizo desaparecer todo rastro de la lengua y la religión existentes antes de la llegada de las legiones. Es muy poco lo que se sabe de los iberos prerromanos. Sin embargo, resulta interesante notar que algunos de los mejores emperadores y escritores latinos venían de allí.
En una palabra, España parece tener en la historia un papel (al que nos hemos referido ya) opuesto al que desempeñó Alemania; en esta última existió la tentación constante de la revuelta contra Roma; en la primera, una tendencia de más de dos mil años a servir a Roma con fidelidad, ya fuera que en Roma reinaran césares o papas.
¿Acaso no será ésta una de las enigmáticas constantes de la historia, algunas de las cuales hemos analizado ya?
.
.
El Papa beatificó como mártires por la fe a once víctimas de la guerra civil española. No hace mucho, les correspondió el turno a otras veintiséis. La serie de beatificaciones comenzó el 22 de marzo de 1986, con el decreto de aprobación del martirio de tres carmelitas de Guadalajara.
Durará mucho todo esto, dado que los procesos en curso son más de cien, muchos de ellos de grupo, y se refieren en su conjunto a 1.206 víctimas de la persecución anarco-socialista-comunista de los años treinta.
Ya se sabe que uno de los marcos que distinguen al mundo es el de dividir no sólo a los vivos sino también a los muertos; no todos los muertos, y mucho menos todos los mártires, son iguales; están los que deben ser venerados y recordados y los que hay que olvidar.
Por desgracia, esta perspectiva tan mundana, porque está ligada al poder político y cultural vigente en cada momento, parecía haber contaminado a una parte de la institución eclesiástica. En efecto, hubo unos años en los que una especie de silencio incómodo (cuando no un distanciamiento manifiesto por parte de cierta publicidad católica) se precipitó sobre la terrible matanza de la que fueron víctimas en la España de la guerra civil más de 6.832 personas entre curas, religiosas, monjas y miles de laicos, que murieron por el solo hecho de ser creyentes. Así, a partir de los años sesenta, y tal como escribe monseñor Justo Fernández Alonzo, director del Centro Español de Estudios Eclesiásticos, «motivos de oportunidad aconsejaron moderar el curso de los procesos de beatificación ya iniciados; sólo a partir de principios de los años ochenta volvieron a tener vía libre».
Hicieron falta el valor y el amor por la verdad de Juan Pablo II para reabrir una página de la historia que muchos, incluso ciertas fuerzas poderosas de la misma Iglesia, hubieran preferido que continuase cerrada para siempre.
Actualmente, el final del comunismo por autodisolución y la consiguiente relajación de la presión ejercida por una historiografía marxista tendenciosa que imponía un temor reverencial deberían favorecer una relectura objetiva del papel de la Iglesia en España, devastada primero por la guerra civil y sojuzgada después por el autoritarismo franquista. Ese régimen, apresuradamente definido como «fascista» y equiparado incluso con el nazismo, cuando en realidad estaba muy lejos del paganismo racial que distingue a este último, y de la idolatría al Estado de hegelismo casero, que aflora en el fascismo italiano, ese régimen decíamos, logró mantener a España fuera de la segunda guerra mundial a pesar de las presiones de Hitler y Mussolini, y no se distinguió por una actitud belicosa hacia el exterior. El final de Francisco Franco y de su régimen no es de ningún modo comparable al sangriento de Ceaucescu en Rumania ni a la quiebra económica y social de la Europa comunista. El rey Juan Carlos de Borbón, al que el socialista y fanático republicano Sandro Pertini consideraba como uno de los mejores jefes de Estado, fue elegido para la sucesión y preparado concienzudamente para ocupar el trono por el viejo caudillo.
Sucesión que se produjo sin traumas, en un clima de pacificación y sobre bases económicas que permitieron a España situarse en estos años entre los países del mundo de crecimiento más rápido; todas estas cosas estuvieron espectacularmente ausentes en los países del Este, donde todo está por reconstruir, tanto en el plano de la economía como en el plano moral, mientras que los ánimos se encuentran aún sordamente divididos.
No se trata más que de unas ideas para una reflexión futura que juzgue con serenidad una agria polémica que tiene casi medio siglo, contra una Iglesia que habría favorecido a un presunto «Anticristo» de Madrid, sobre el que el historiador inglés contemporáneo Paul Johnson, de estricta tendencia demócrata-liberal, escribe: «Franco siempre estuvo decidido a mantenerse al margen de la guerra, que consideraba una terrible calamidad y, sobre todo, una guerra que para él, católico convencido, representaba la fuente de todos los males del siglo, al ser conducida por Hitler y Stalin. En septiembre de 1939, declaró la absoluta neutralidad de España y aconsejó a Mussolini que hiciera lo mismo. El 23 de octubre de 1940, cuando se reunió con Hitler en Hendaya, lo recibió con frialdad, por no decir con desprecio. Hablaron hasta las dos de la madrugada y no se pusieron de acuerdo en nada.» Sean cuales fueren las conclusiones a las que lleguen sobre el franquismo los historiadores del futuro, desde siempre está claro que los procesos canónicos bloqueados por Roma y reiniciados ahora por un Papa que «no se amolda al mundo», van más allá de toda consideración política.
Lo que conduce a incluir a esas víctimas en la lista de mártires, que luego se propondrán para la veneración y la imitación de los creyentes, es un motivo exclusivamente religioso; lo que se debe valorar no son unas motivaciones políticas, sino si la matanza se realizó por odio a la fe y si fue aceptada pacientemente por amor a Cristo y por fidelidad a él, tal vez con el explícito perdón de los asesinos.
Lo que es cierto es que en la España republicana la matanza de católicos (y sólo de católicos, porque las iglesias y pastores protestantes no fueron tocados) no tuvo por finalidad castigar a hombres específicos y sus presuntas culpas. Constituyó un intento de hacer desaparecer a la Iglesia misma. Como escribe el historiador de izquierdas Hugh Thomas: «Nunca en la historia de Europa y quizá en la del mundo, se había visto un odio tan encarnizado hacia la religión y sus hombres.» Y, para citar a otro estudioso fuera de sospecha y, además, testigo directo, como Salvador de Madariaga (antifranquista convencido, partidario del gobierno republicano y exiliado después de la derrota): «Nadie que tenga buena fe y buena información puede negar los horrores de aquella persecución: durante años, bastó únicamente el hecho de ser católico para merecer la pena de muerte, infligida a menudo en las formas más atroces.”
Hubo casos como el del párroco de Navalmoral, sometido al mismo suplicio que Jesús, comenzando por la flagelación y la corona de espinas hasta llegar a la crucifixión, en el que el martirizado también se comportó como Cristo, bendiciendo y perdonando a los milicianos anarquistas y comunistas que lo atormentaban. Hubo casos de religiosos a los que encerraron en la plaza de toros y les cortaron las orejas como en las corridas. Hubo casos de cientos de curas y monjas a los que quemaron vivos. A una mujer «culpable» de ser madre de dos jesuitas la ahogaron haciéndole tragar un crucifijo. En un momento dado, en el frente llegó a faltar la gasolina, utilizada con profusión para quemar no sólo a los hombres, sino las obras de arte y las antiguas bibliotecas de la Iglesia, un desastre cultural provocado por un odio ciego hacia la fe. Pero no era la primera vez que se producían hechos similares; lo mismo ocurrió con el vandalismo francés jacobino y con el del Risorgimento italiano.
Los partidos y movimientos republicanos (anarquistas, comunistas, pero en su mayoría socialistas que se distinguirían más tarde en la guerra como feroces demagogos) que subieron al poder en 1931 favorecieron de inmediato el clima de odio religioso que, en sólo diez días de la insurrección de Asturias de 1934, dio como resultado la matanza de 12 sacerdotes, 7 seminaristas, 18 religiosos y el incendio de 58 iglesias. A partir de julio de 1936, la matanza se generalizó: se dio muerte en las formas más atroces a 4.184 sacerdotes diocesanos (incluyendo seminaristas), 2.365 frailes, 283 monjas, 11 obispos, un total de 6.832 víctimas «clericales». Se cuentan por decenas de miles los laicos asesinados por el solo hecho de llevar una medalla religiosa con la imagen de un santo. En ciertas diócesis como la de Barbastro, en Aragón, en un solo año fue eliminado el 88 % del clero diocesano.
La casa de las salesianas de Madrid fue asaltada e incendiada y las religiosas fueron violadas y apaleadas después de ser acusadas de darles caramelos envenenados a los niños. Los cuerpos de las monjas de clausura fueron exhumados y expuestos en público como escarnio. Se llegó al extremo de recuperar barbaries cartaginesas como la de atar a una persona viva a un cadáver y dejarla al sol, hasta que ambos se pudrieran. En las plazas se fusilaba incluso a las estatuas de los santos y las hostias consagradas eran utilizadas de forma obscena.
Sin embargo, durante décadas, incluso un cierto sector católico consideró que en la tragedia española quien debía ser perdonada y olvidarlo todo era la Iglesia y no los anarquistas, los socialistas y los comunistas. Se rechazaba con un cierto disgusto la idea del martirio de esos inocentes, hasta el punto de bloquear los procedimientos.
Sin embargo, aunque en este mundo la verdad parezca débil, a la larga resulta invencible. Y las liturgias de beatificación y canonización como las que proliferan en San Pedro comienzan a hacer que surja plenamente.
.
.
II. ESPAÑA Y AMÉRICA: MÁS LEYENDA NEGRA
.
.
14. América: ¿«lenguas cortadas»?
Como ejemplo clamoroso y actual del olvido (o manipulación) de la historia, como señal de una verdad cada vez más en peligro, pensemos en lo que ha ocurrido a la vista de 1992, el año del Quinto Centenario del desembarco de Cristóbal Colón en las Américas. Ya hemos hablado ampliamente de ello. Aquí nos limitamos a examinar un aspecto concreto de ese acontecimiento.
Anticipemos ya que el descubrimiento, la conquista y la colonización de América latina —central y meridional— vieron el trono y el altar, el Estado y la Iglesia estrechamente unidos. En efecto, ya desde el principio (con Alejandro VI), la Santa Sede reconoció a los reyes de España y de Portugal los derechos sobre las nuevas tierras, descubiertas y por descubrir, a cambio del «Patronato»: es decir, la monarquía reconocía como una de sus tareas principales la evangelización de los indígenas, y se encargaba de la organización y los gastos de la misión. Un sistema que también presentaba sus inconvenientes, limitando por ejemplo, en muchas ocasiones, la libertad de Roma; pero que sin embargo resultó muy eficaz — por lo menos hasta el siglo XVIII, cuando en las cortes de Madrid y Lisboa empezaron a ejercer influencia los «filósofos» ilustrados, los ministros masones— porque la monarquía se tomó muy en serio la tarea de difusión del Evangelio.
Por lo tanto, las polémicas que ya han nacido sobre este pasado implican también a la Iglesia, por su estrecho vínculo con el Estado, en la acusación de «genocidio cultural». Que, ya se sabe, siempre empieza por el «corte de la lengua»: o sea la imposición a los más débiles del idioma del conquistador.
Pero tal acusación sorprenderá a quien tenga conocimiento de lo que realmente pasó. A propósito de esto escribió cosas importantes el gran historiador (y filósofo de la historia) Arnold Toynbee, no católico y por lo tanto fuera de toda sospecha. Este célebre estudioso observaba que, atendiendo su fin sincero y desinteresado de convertir a los indígenas al Evangelio (objetivo por el cual miles de ellos dieron la vida, muchas veces en el martirio), los misioneros en todo el imperio español (no sólo en Centro y Sudamérica, sino también en Filipinas), en lugar de pretender y esperar que los nativos aprendieran el castellano, empezaron a estudiar las lenguas indígenas.
Y lo hicieron con tanto vigor y decisión (es Toynbee quien lo recuerda) que dieron gramática, sintaxis y transcripción a idiomas que, en muchos casos, no habían tenido hasta entonces ni siquiera forma escrita. En el virreinato más importante, el de Perú, en 1596 en la Universidad de Lima se creó una cátedra de quechua, la «lengua franca» de los Andes, hablada por los incas. Más o menos a partir de esta época, nadie podía ser ordenado sacerdote católico en el virreinato si no demostraba que conocía bien el quechua, al que los religiosos habían dado forma escrita. Y lo mismo pasó con otras lenguas: el náhuatl, el guaraní, el tarasco…
Esto era acorde con lo que se practicaba no sólo en América, sino en el mundo entero, allá donde llegaba la misión católica: es suyo el mérito indiscutible de haber convertido innumerables y oscuros dialectos exóticos en lenguas escritas, dotadas de gramática, diccionario y literatura (al contrario de lo que pasó, por ejemplo, con la misión anglicana, dura difusora solamente del inglés). Último ejemplo, el somalí, que era lengua sólo hablada y adquirió forma escrita (oficial para el nuevo Estado después de la descolonización) gracias a los franciscanos italianos.
Pero, como decíamos, son cosas que ya debería saber cualquiera que tenga un poco de conocimiento de la historia de esos países (aunque parecían ignorarlo los polemistas que empezaron a gritar a la vista de 1992).
Pero en estos años un profesor universitario español, miembro de la Real Academia de la Lengua, Gregorio Salvador, ha vertido más luz sobre el asunto. Ha demostrado que en 1596 el Consejo de Indias (una especie de ministerio español de las colonias), frente a la actitud respetuosa de los misioneros hacia las lenguas locales, solicitó al emperador una orden para la castellanización de los indígenas, o sea una política adecuada para la imposición del castellano. El Consejo de Indias tenía sus razones a nivel administrativo, vistas las dificultades de gobernar un territorio tan extenso fragmentado en una serie de idiomas sin relación el uno con el otro. Pero el emperador, que era Felipe II, contestó textualmente: «No parece conveniente forzarlos a abandonar su lengua natural: sólo habrá que disponer de unos maestros para los que quisieran aprender, voluntariamente, nuestro idioma.» El profesor Salvador ha observado que detrás de esta respuesta imperial estaban, precisamente, las presiones de los religiosos, contrarios a la uniformidad solicitada por los políticos.
Tanto es así que, precisamente a causa de este freno eclesiástico, a principios del siglo XIX, cuando empezó el proceso de separación de la América española de su madre patria, sólo tres millones de personas en todo el continente hablaban habitualmente el castellano.
Y aquí viene la sorpresa del profesor Salvador. «Sorpresa», evidentemente, sólo para los que no conocen la política de esa Revolución francesa que tanta influencia ejerció (sobre todo a través de las sectas masónicas) en América latina: es suficiente observar las banderas y los timbres estatales de este continente, llenos de estrellas de cinco puntas, triángulos, escuadras y compases.
Fue, en efecto, la Revolución francesa la que estructuró un plan sistemático de extirpación de los dialectos y lenguas locales, considerados incompatibles con la unidad estatal y la uniformidad administrativa. Se oponía, en esto también, al Ancien Régime, que era, en cambio, el reino de las autonomías también culturales y no imponía una «cultura de Estado”
que despojara a la gente de sus raíces para obligarla a la perspectiva de los políticos e intelectuales de la capital.
Fueron pues los representantes de las nuevas repúblicas —cuyos gobernantes eran casi todos hombres de las logias— los que en América latina, inspirándose en los revolucionarios franceses, se dedicaron a la lucha sistemática contra las lenguas de los indios. Fue desmontado todo el sistema de protección de los idiomas precolombinos, construido por la Iglesia. Los indios que no hablaban castellano quedaron fuera de cualquier relación civil; en las escuelas y en el ejército se impuso la lengua de la Península.
La conclusión paradójica, observa irónicamente Salvador, es ésta: el verdadero «imperialismo cultural» fue practicado por la «cultura nueva», que sustituyó la de la antigua España imperial y católica. Y por lo tanto, las acusaciones actuales de «genocidio cultural» que apuntan a la Iglesia hay que dirigirlas a los «ilustrados».
.
.
Más sobre el oro; pero no negro: amarillo. Encontrarlo era el sueño supremo de Cristóbal Colón y de sus patrocinadores, Fernando e Isabel, los «Reyes Católicos». Gente de fe sincera, verdaderos creyentes —más allá de las debilidades humanas— en Jesús, el pobre por antonomasia. Entonces ¿por qué este afán? Los historiadores no nos lo dicen. En su misticismo, Colón (para quien se habló incluso de un proceso de beatificación) no estaba motivado en absoluto por razones comerciales, sino religiosas: no sólo quería llevar el Evangelio a otros pueblos, sino también encontrar en las Indias occidentales el oro para financiar una nueva gran cruzada, que llevaría a los españoles a cruzar el estrecho de Gibraltar, invadiendo el África musulmana, y desde allí avanzar hacia Jerusalén, para reconquistar el Sepulcro perdido trescientos años antes.
Hasta recordó a los reyes en su testamento el compromiso para esta cruzada, que no se realizó sobre todo por el estallido de la Reforma protestante, que dividió para siempre la comunidad cristiana. Es un elemento más que pocos conocen y que viene a corroborar las motivaciones religiosas, frente a las económicas y políticas (tal como quiere la historia laicista), de la marcha hacia Occidente de la catolicísima y difamada España.
.
.
16. Entre Sudamérica y Europa del Norte
En América latina, nos dicen, la Iglesia católica «está con los pobres». Pero los pobres no están con la Iglesia: millones de ellos se han pasado —y siguen pasando, miles y miles cada día— a las sectas duramente anticatólicas que vienen de Estados Unidos; o, como en Brasil, a los cultos animistas y sincretistas. En el continente que antes era «el más católico del mundo», el protestantismo (en sus versiones «oficiales» o en las versiones enloquecidas del fundamentalismo americano) está en camino de convertirse estadísticamente en mayoría, si se mantiene el ritmo actual de abandono de la Iglesia romana.
Nos encontraríamos frente a uno de esos «resultados catastróficos de la catequesis y la pastoral» de los que muchas veces ha hablado el cardenal Ratzinger. En efecto, los que han analizado las causas de la «gran huida» —y que lo han hecho en el territorio, enfrentándose a la realidad, más que a esquemas teóricos— han constatado que la «demanda» religiosa sudamericana se dirige a otra parte porque la «oferta» católica no la satisface. En breve: la gente (y más la del mitificado pueblo) ya no está en sintonía con una Iglesia que ha acentuado tanto su compromiso político, social, de justicia y bienestar terrenales, que ha llegado a ofuscar su dimensión directamente religiosa. En fin, el cura comicial, sindicalista y politizado ya no basta para satisfacer la necesidad de una esfera sagrada, trascendente y de esperanza eterna: de aquí la búsqueda alternativa en sectas que se exceden en lo contrario, rechazando cualquier compromiso con la realidad social, para anunciar una salvación que llegará sólo al final de la historia, en el momento del regreso glorioso de Cristo, o en un paraíso al que sólo se puede acceder por la puerta angosta de la muerte.
Como siempre, pues, los efectos concretos se han revelado el exacto contrario de las previsiones de muchos. Transformar el Evangelio en un manual para la «liberación» sociopolítica, seguramente gratifica a los teólogos, pero no convence a los que querían «liberarse», que por lo tanto se dirigen a otro sitio, donde puedan encontrar satisfacción a su necesidad de adorar, rezar y esperar en algo más duradero y profundo que las reformas económicas de siempre.
No hace falta tampoco, para conservar a los «pobres», cierto masoquismo católico actual. Hay frailes, e incluso obispos, que encabezaron movimientos de protesta contra las celebraciones del Quinto Centenario de la Conquista ibérica del 1492: escuchándolos, parece que habría sido mucho mejor dejar a los indígenas de las Américas con sus sangrientos cultos idolátricos tradicionales, sin «molestarlos» con el anuncio del Evangelio.
Estamos así ante el espectáculo de hombres de Iglesia empeñados en difamar cuanto puedan lo que su propia Iglesia hizo en el pasado, sin concederle atenuantes históricos y ni siquiera intentar discernir la verdad de la calumnia, la «leyenda negra» de los hechos concretos.
Y mientras los católicos así se flagelan, los indios pasan a los cultos de los misioneros norteamericanos: esos que más motivos tendrían para autoacusarse, ya que (hemos hablado mucho de ello), a diferencia de la colonización ibérica, que a pesar de sus errores y horrores llevó a la compenetración de las culturas, la anglosajona llevó al genocidio, al indio aceptable sólo una vez muerto.1 Pero los pastores protestantes gringos no hacen ninguna autocrítica:
anuncian (a su manera) a Cristo, el perdón, la salvación y la vida eterna; y esto es lo que les importa a los descendientes de los indios. Así que en Centro y Sudamérica ya han abandonado el catolicismo unos cuarenta millones de personas. Y muchos más escogen cada día el mismo camino.
Es un adiós pronunciado ya, por otra parte, por muchas personas que viven en un contexto socioeconómico completamente diferente: en Holanda, por ejemplo.
Testimonio del clima que reina entre los restos y el desierto de la que fue una de las religiones más ejemplares, valientes y fervorosas del mundo, es también la carta que tengo encima de mi escritorio, que me ha enviado por fax un lector desde Amsterdam.
Es un profesor italiano, empeñado desde hace meses en un solitario duelo con la KRO, la radiotelevisión «católica» (donde el adjetivo, precisa el amigo, hay que ponerlo, desde hace tiempo, entre comillas). Los «ex» y las «ex», que (según la persona que me ha escrito) componen la casi totalidad de la plantilla de la KRO, habían decidido celebrar la Navidad emitiendo la película El nombre de la rosa, adaptación de la novela de Umberto Eco.
Ahora bien: tal como me confirmó el mismo Eco en una entrevista, la novela quería ser un ajuste de cuentas con su pasado católico, una 1 Véase «2. Leyenda negra/1», pp. 15 y ss.
manera de expresar mediante una sugestiva forma narrativa los «venenos» (palabras del propio escritor) de la duda agnóstica y ateísta. Me dijo, entre otras cosas, como una confesión abierta: «Éste es el germen del libro: hacía años que tenía ganas de matar a un fraile…» Y añadió que la novela era una especie de «manifiesto» de la «meditada apostasía» del catolicismo en su juventud.
Esta intención anticristiana, filtrada —en la página escrita— por la habilidad artística de Eco, se convirtió en mera propaganda anticlerical en su transcripción cinematográfica, cuyo resultado no convenció ni al mismo escritor. Marco Tangheroni, buen conocedor de aquella época, profesor de historia medieval en la Universidad de Pisa, escribió: «La descripción de la Iglesia de la época que se hace en la película es completamente falsa. La película acoge y lleva a sus extremos la antigua, engañosa visión de la Edad Media, creada por odio anticatólico entre los siglos XVIII y XIX, para deformar deliberadamente un período glorioso y luminoso de la historia de la humanidad.”
Ésta, pues, era la película que la televisión «católica» holandesa proponía para «edificar» a sus espectadores en el día de Navidad. Frente a las protestas obstinadas y públicas de mi lector —y de algún superviviente más en el naufragio de una Iglesia que quería ser maestra de «modernidad» y ha acabado en la catástrofe actual, entre otras cosas con la mitad de los niños sin bautizar— se decidió aplazar la emisión del 25 al 29 de diciembre. Pero la película se emitirá igualmente por la cadena «católica».
El profesor italiano me comenta que de todas formas no piensa renunciar a su batalla.
No querríamos desanimarlo revelándole que en el grupo de empresas de radiotelevisión que aseguraron la producción de la película, destacaba, como cabeza de lista, la Rete Uno de la RAI, el canal democristiano, según el reparto político. Y revelándole, además, que la primera laurea honoris causa que Eco recibió por El nombre de la rosa, le fue concedida por la Universidad de Lovaina, que, por lengua e historia, tiene estrechos vínculos con la cercana Holanda. La Universidad de Lovaina, por si alguien lo ha olvidado, es una de las universidades «católicas» más antiguas y prestigiosas. Por dos veces, en este siglo, el pueblo creyente de esos países se entregó con sacrificio a su reconstrucción, después de la primera y la segunda guerra mundiales. A veces, uno se pregunta si estos curas, profesores y notables saben quiénes entre los católicos —y con qué fin— siguen asegurándoles (tal vez con la pobre ofrenda de los fieles) pan, estatus social, poder…
Otra laurea llegó para nuestro profesor Eco: la de la Universidad Jesuita americana. Y el Centro Católico Cinematográfico Italiano dio juicio positivo a la película que mi lector no quería ver en las pantallas «católicas» holandesas. Estamos con él. Pero ¿no deberíamos sentirnos ridículos donquijotes luchando en semejantes batallas?
.
.
Se lee (y se escucha) todo tipo de cosas sobre el Quinto Centenario del descubrimiento de América.
El aniversario ha generado un río de palabras, en el que se mezclan verdades y leyendas, intuiciones profundas y consignas superficiales. Lo que más entristece es la actitud de ciertos religiosos —sobre todo del hemisferio norte, europeo y americano— quienes, a pesar de la caída repentina de aquel marxismo que habían abrazado con entusiasmo de conversos, siguen aplicando sus falaces y desastrosas categorías interpretativas. Hasta hay frailes y monjas que públicamente critican a los misioneros cristianos por haber destruido esas bonitas idolatrías precolombinas, esos fetichismos feroces que —es el caso de los aztecas— tenían como base indispensable el sacrificio humano colectivo. En su opinión, quizás, habría sido mucho mejor que estos pueblos no hubieran entrado nunca en contacto con esa manía peligrosa de sus hermanos de entonces de considerar importante el anuncio de Cristo y del Evangelio.
Pero en el conjunto de lo insulso, falso y no cristiano (aunque defendido por quien se presenta como «cristiano», y más que cualquier otro, pues se llama a sí mismo «defensor de los oprimidos»), destacan algunas publicaciones que merecen nuestra atención.
Entre otras, la traducción, publicada por Ares, de la obra de Alberto Caturelli, eminente profesor de Filosofía en la universidad argentina de Córdoba. El libro —con el título El nuevo mundo redescubierto— es una extraordinaria mezcla de metafísica, historia y teología: el resultado es una lograda y esclarecedora reflexión, porque analiza lo que pasó en las Américas en línea con una «teología de la historia», de la cual carecen los creyentes desde hace demasiado tiempo, con el resultado de hacerlos insignificantes.
Es un destino frente al cual Jean Dumont también intenta reaccionar, con su pequeño, denso y nervioso libro, provocativamente «católico» ya desde el título: El Evangelio en las Américas. De la barbarie a la civilización. La traducción italiana es de Edizioni Edieffe, la misma editorial que publicó la atrevida traducción del panfleto sobre la Revolución francesa del mismo Dumont (del que hablaremos más adelante), y el implacable Le génocide franco-français de Reynald Secher.
Es Jean Dumont quien recuerda el caso de México, muchas veces olvidado, a los «nuevos» católicos en vena masoquista, a esos creyentes que juzgan la epopeya del anuncio de la fe en tierras americanas sólo como una guerra de masacre y conquista, disfrazada de seudoevangelización.
Se trata de acontecimientos recientes, de hace unos decenios, que sin embargo parecen enterrados bajo una cortina de olvido y silencio. Aquí están curas y frailes contándonos por enésima vez las atrocidades, ciertas o presuntas, de los conquistadores del siglo XVI, y callando, al mismo tiempo, de manera obstinada, lo de los cristeros del siglo XX. Un silencio no casual, porque precisamente los cristeros, con su multitud de mártires indígenas, desmontan el esquema que da por forzada y superficial la evangelización de América latina.
Tratemos, pues, de refrescar un poco la memoria. Como ya hemos recordado en capítulos dedicados a la «leyenda negra» antiespañola, a principios del siglo XIX la burguesía criolla, es decir de origen europeo, luchó para liberarse de la Corona española y de la Iglesia, y tener así las manos libres para explotar a los indios, ya sin el estorbo de los gobernadores de Madrid y los religiosos. Es un «movimiento de liberación» (pero sólo para los blancos privilegiados) reunido alrededor de las logias masónicas locales, sustentadas por los «hermanos francmasones» de la América anglosajona del Norte, que precisamente a partir de ahora empieza su despiadado proceso de colonización del Sur «latino».2 Las nuevas castas en el poder en las antiguas provincias españolas llevan a cabo una legislación anticatólica, enfrentándose con la resistencia popular, constituida en su mayoría por aquellos indios o mestizos que — según el esquema actual— habrían sido bautizados a la fuerza y desearían volver a sus cultos sangrientos. En México las leyes «jacobinas» y la primera insurrección «católica» son del período entre 1858 y 1862.
A principios de nuestro siglo el jacobinismo liberal se hace aliado del socialismo y el marxismo locales, de manera que «entre 1914 y 1915 los obispos fueron detenidos o expulsados, todos los sacerdotes encarcelados, las monjas expulsadas de sus conventos, el culto religioso prohibido, las escuelas religiosas cerradas, las propiedades eclesiásticas confiscadas. La Constitución de 1917 legalizó el ataque a la Iglesia y lo radicalizó de manera intolerable» (Félix Zubillaga).
Cabe señalar que aquella Constitución (todavía en vigor, al menos formalmente: en sus viajes a México, las autoridades llamaron a Juan Pablo II siempre y sólo señor Woityla) no fue sometida a la aprobación del pueblo. Que no solamente no la habría aprobado, sino que en seguida dio a conocer su posición: primero mediante la resistencia pasiva y luego con las armas, en nombre de la doctrina católica tradicional, según la cual es lícito resistir con la fuerza a una tiranía insoportable.
2 Véase «8. Leyenda negra/7», pp. 32 y ss.
Empezaba así la epopeya de los cristeros, así llamados, despectivamente, porque delante del pelotón de fusilamiento morían gritando: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo y Nuestra Señora de Guadalupe!
Los insurrectos, que (igual que sus hermanos de la Vendée) militaban bajo las banderas con el Sagrado Corazón, llegaron a desplegar 200.000 hombres armados, apoyados por las Brigadas Bonitas, las brigadas femeninas para la sanidad, la subsistencia y las comunicaciones.
La guerra estalló entre 1926 y 1929. Y si al final el gobierno se vio obligado a aceptar un compromiso (y los bandoleros católicos, no obstante los éxitos, tuvieron que obedecer, contra su voluntad, a la orden de la Santa Sede y deponer las armas), fue porque la resistencia a la descristianización había penetrado hasta el fondo en todas las clases sociales: estudiantes y obreros, amas de casa y campesinos. Mejor dicho, en palabras de un historiador imparcial, «no hubo ni un solo campesino que, directa o indirectamente, no diera apoyo a los cristeros».
Al contrario de las revoluciones marxistas, que en ninguna parte del mundo y nunca ni siquiera en América latina pudieron realmente llegar al pueblo (esto fue evidente, por ejemplo, en Nicaragua, cuando se le dio voz al pueblo), la Cristiada mexicana fue un movimiento popular, profundo y auténtico. Centenares de hombres y mujeres de todas las clases sociales se dejaron masacrar para no tener que renunciar a Cristo Rey y a la devoción por la gloriosa Virgen de Guadalupe, madre de toda América latina. Murió fusilado, entre otros, aquel padre Miguel Agustín Pro, al que el Papa beatificó en 1988.
La resistencia más heroica se dio precisamente entre los indios del México central, que había sido cuna de los aztecas y de sus cultos negros; mientras que la casta de los «sin Dios», en el gobierno, venía de las regiones del norte, escasamente cristianizadas a causa de la supresión, en el siglo XVIII, de las misiones jesuitas.
La lucha de los cristeros en defensa de la fe fue una de las más heroicas de la historia, y ha llegado, aunque en formas no tan cruentas, hasta nuestros días. A pesar de la Constitución «atea» vigente en México desde 1917, quizás en ningún otro sitio Juan Pablo II ha tenido una acogida de masas más sincera y festiva. Y ningún santuario del mundo es tan visitado como el de Guadalupe.
¿Cómo explican esta fidelidad los que nos quieren convencer de que hubo una evangelización forzada, que se impuso la fe usando el crucifijo como un garrote?
.
.
Impreso en Talleres Gráficos
LIBERDUPLEX, S.L.
Constitución, 19 08014 Barcelona
.
.
bibliaytradicion.wordpress.com
.
.